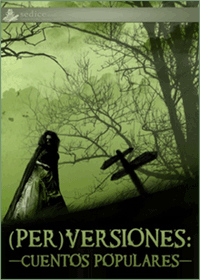Fragmentos de una Batalla: Capítulo XIII
Conozco medio centenar de palabras que podrían poner a un hombre de rodillas y obligarle a suplicar clemencia y ninguna que sea capaz de conmover el alma y hacer que de verdad se arrepienta de sus actos.
Palabras de Taith el Anciano
Qüestor Elendhal. Aquel era su nombre, aunque no lo había sido plenamente desde su nacimiento y no sería con el que moriría. Pero de lo primero había pasado una buena cantidad de lunas y hasta lo segundo faltaban muchos años. Entonces, en aquel preciso instante, el hombre en el que era considerado por todos un bardo. De los mejores, según algunos círculos. De los más engreídos, según otros. De los que aprovechaban un nombre y una fortuna que no merecían, de acuerdo con las opiniones de los que se tenían a sí mismos como los más versados. Sin embargo, de haber estado allí algún representante de cualquiera de aquellas facciones, sin duda habría convenido en que Qüestor era también uno de los juglares más ágiles que había conocido Drashur.
El resplandor proveniente de las manos del sacerdote demiano se convirtió en un rayo cegador, con un chisporroteo tan intenso que pareció detener el tiempo. Mientras, los pies del bardo se movían, bailando una complicada gavota arco en mano. La luminosa estela atravesó la herida de la muralla, con la misma facilidad que él parecía atravesar las filas amigas. El rayo pasó junto a la cabeza del caballo de guerra, mientras el caballero se desplomaba, arrojado al suelo por el rápido bailarín.
Las picas al rojo cayeron de las manos de los soldados. La luz se disolvió en la noche. Pequeños destellos luminosos recorrieron el acero de la armadura del Barón de Khörs. Demianos y dhaitas abrieron los ojos. Rostros aterrorizados, sorprendidos… una oportunidad de acabar con el caballero que tanto daño les había hecho se reflejó en los ojos de uno de los bárbaros, a través de la abertura de su oxidado yelmo.
El reflejo quedó reemplazado por un estallido de sangre y las plumas de una flecha.
—¡A él! —gritó el bardo.
Su voz, bien proyectada, como si se encontrara sobre un lujoso escenario, rebotó contra los sillares de piedra. No hizo falta que dijera nada más. Los pocos ballesteros que todavía tenían sus armas cargadas, abrieron fuego contra el clérigo vestido de negro, el mago malvado que servía a los intereses del Yermo y a todo lo que aquello suponía. Las saetas zumbaron por el aire. A su alrededor, en torno a él. Ninguna le alcanzó, engullida por una sombra que devoró hasta la última. Qüestor creyó escuchar cómo reía, aunque lo más seguro fuera que lo imaginara. Entre el caos de la batalla, no podía escuchar más que ruidos confusos.
Cargó y descargó su arco tres veces más, alejando a los norteños que pretendían acabar con él y con el paladín caído antes de que Falstaff y Salier, entorpecidos por sus propias tropas, llegaran a su lado y se convirtieran en dos rocosos muros. Belver de Khörs se levantó, para unirse a ellos. Algunos de los soldados que estaban a sus espaldas gritaron alborozados al ver que el noble continuaba como si tal cosa, convertido de nuevo en una bandera con forma humana. La mayor parte guardó silencio, más ocupado en conservar la posición y la vida que en mostrar una alegría que tal vez no dudara más que unos instantes. Qüestor Elendhal murmuró por lo bajo. Aquella no era la mejor posición en la que podía encontrarse. Él prefería ver las cosas desde lejos y evaluar los riesgos. También tener un blanco claro del enemigo que en aquel momento ponía en mayor peligro la integridad de las defensas de Dhao.
Aún así, el juglar se las arregló para sacar varias flechas más del carcaj y hacer puntería en sus enemigos a través de los escasos espacios que le dejaban los tres protectores guerreros. Silbando, los proyectiles hicieron que el clérigo de Kroefnir gruñiera entre dientes, Salier sonriese y el Barón mantuviera su terco silencio; abochornado por la forma en la que le había salvado la vida, tal vez su orgullo le impidiera responder de otra manera.
No fue demasiada la alegría que obtuvo con cada uno de sus blancos. El principal se mantenía a buen recaudo, tras unas filas demianas que no dejaban de crecer en torno a la brecha y unos oscuros encantamientos que parecían protegerle de cuanto le arrojaran. En las murallas, la resistencia cedía paso a paso. Muchas cabezas, en lo alto de las escalas, se alzaban tras la roca gris, sin que los defensores de Dhao pudieran retener su avance más que lo justo. Y no sólo eso. El fanático de Demosian alzaba los brazos de nuevo, murmurando maldiciones y conjuros. Poco le importaba que sus propios hombres se encontraran entre él y sus enemigos.
Qüestor Elendhal rozó el broche con forma de arco que sujetaba su capa. Mucho había pasado para llegar hasta allí y no iba a acabar de aquel modo. Bajo las órdenes de Taith había recorrido medio Drashur para reunir a unos pocos elegidos y juntos habían recorrido el norte del continente persiguiendo habladurías e intentando evitar aquello. Un sacerdote sin nombre y un hechizo mal articulado no iban a acabar con todo. No iba a fallar ni a su misión ni a ella… ella, que aguardaba en el castillo Qüintain que todo sucediera como debía.
—¡Échate a un lado! —dijo al soldado del hacha, a Salier Jariesi, con quien había compartido las gamberradas de infancia y juventud.
—No puedo descuidar el flanco…
—¡Hazlo!
El soldado le obedeció a regañadientes, mientras blandía para mantener apartado a un demiano que, al ver su retroceso, unió sus fuerzas al que trataba de superar a Belver de Khörs. A través del hueco abierto, la figura del servidor de Demosian se hizo mucho más clara, alzándose entre los bárbaros que se desparramaban por la grieta de la muralla y reluciendo con luz oscura, mientras preparaba una nueva descarga.
—¡No servirá de nada! —protestó Salier—. Ya has visto que…
El bardo no le hizo caso. Su brazo fue hacia atrás, tensando el cordaje hasta que los dedos le dolieron y amenazaron con ceder. Pero no le tembló el pulso. Con la punta de la flecha buscó el pecho del sacerdote. Sus labios se movieron al compás de los del demiano, susurrando al astil del proyectil, como si hablara con él. Luego, contuvo el aliento durante unos segundos y soltó la tripa.
La flecha voló rauda, pasando junto a la oreja de Falstaff Vladsörd, por debajo de la alzada maza de uno de los demianos y junto a la testa coronada de pinchos de un guerrero tatuado y de rostro enrojecido.
El sacerdote sonrió y en aquella ocasión Qüestor estuvo seguro de que no se trataba de su imaginación. Sabiéndose superior, miró hacia el mortal proyectil, sonrió y continuó con su conjuro, ignorándola y con la certeza de que la oscuridad que le rodeaba la destruiría como a tantas otras.
Abandonó aquel gesto cuando la madera, el metal y las plumas se transformaron en luz pura y blanca, atravesaron sus embrujadas defensasy estallaron en su corazón, derribándolo con una furiosa explosión.
—¡No te quedes de un aire! —le gritó el clérigo, mientras enterraba el filo de su espada en el abdomen de uno de sus enemigos—. Esto no ha acabado.
No, no lo había hecho, aunque Falstaff no sabía lo cerca que había estado de terminar.