Otros Relatos: Wyrd
Dicen que el mundo entero está unido a un gran fresno. Que las tierras que conocemos descansan sobre sus ramas, como el nido del ave más extraña de todas. Y que sus raíces se hunden en lo más profundo de la creación.
Cuando le preguntan si semejante cosa es cierta, el anciano sonríe y asiente con la cabeza sin dudar, desde el otro lado de las llamas. Es muy viejo, enjuto, con el rostro arrugado y cubierto por una barba que clarea bajo sus pómulos. Tiene una cicatriz que se lo recorre desde la ceja al mentón del lado derecho y su ojo izquierdo está cubierto con una catarata blancuzca. Todos le recuerdan allí, sentado junto a la hoguera, como si siempre hubiera sido así de viejo y arrugado.
Los aldeanos crecen escuchando las historias del anciano… aunque en realidad nadie jamás le ha oído decir palabra. Cuentan que las leyendas llegaron con él, aunque él se limita a afirmar cuando alguno de los hombres cuenta alguna. Entonces está siempre presente, con su único ojo bueno, azul y fiero, clavado en el narrador.
Él es uno de los cazadores. Siempre ha sido hábil con la lanza y el arco. Poseedor de una vista tan afilada como sus armas, es uno de los mejores rastreadores con los que cuentan los suyos. Sin madre, tuvo que crecer rápido y mucho. Es uno de los hombres más altos de la aldea y muchos piensan que pueda llegar a ser su líder. Si tiene la oportunidad.
Pero en estos tiempos, las oportunidades escasean tanto como la caza. Las cosechas son pobres y el poco ganado que sobrevivió a la plaga del verano pasado no es suficiente para proveerles de carne. Por eso los cazadores viajan cada vez más lejos, arriesgándose en lo profundo de los bosques y regresando con nuevas historias de lo que hay más allá de las fronteras conocidas. Y, en muchas ocasiones, es él quien va a su cabeza.
Hay un día en el que la partida de caza no regresa. Las jornadas pasan y los jóvenes cazadores no vuelven a sus hogares. Los mayores se preocupan, pues son los brazos más fuertes con los que cuentan y el invierno se acerca. Una generación perdida, dicen entre lamentos, mientras las mujeres lloran y los niños más pequeños vagabundean por los alrededores, deseosos de ser los primeros en llevar a los demás la noticia de la vuelta de sus hermanos mayores.
Transcurre casi una semana cuando uno de aquellos muchachos irrumpe a la carrera en el centro de lo que a ellos les gusta considerar su hogar —una docena de casas largas, rodeadas por una empalizada no más alta que dos hombres—. Llega sin aliento y su madre tarda un buen rato en conseguir que hable. Está pálido, con el rostro demudado por el dolor.
Ha vuelto. Sólo uno.
Al joven cazador le encuentran a media milla de la aldea, exhausto y malherido. En unas angarillas, le llevan hasta la choza del curandero. Es fuerte y sobrevive a las fiebres que le invaden durante las siguientes jornadas. No así su brazo derecho. El curandero lo corta y vierte vino ardiente sobre el muñón para que la carne se queme y no la devoren las moscas. Pero incluso antes de recuperarse del todo, entre delirios, les habla. Les habla del traidor ataque del que fueron objeto.
Cuenta cómo, estando a las orillas de un río, hacia el amanecer y el norte, una barahúnda infame les salió al paso. Armados con espadas y acompañados por perros, no les ofrecieron tregua. Antes de que pudieran defenderse, los dos más jóvenes, apenas niños, habían muerto. Entonces, ellos mismos empuñaron sus lanzas y les hicieron frente. Muchos enemigos cayeron aquel día, pero muchos más surgieron de la maleza, haciéndoles retroceder hacia el cauce. Al caer a él había salvado la vida, sin poder regresar a la batalla en la que habían sido abatidos los suyos.
Nadie duda de su palabra, pues ya ha demostrado su valor en innumerables ocasiones, pero las voces se alzan contra aquellos enemigos que les son desconocidos hasta este día y, como es la costumbre, los más viejos del lugar se reúnen para tomar una decisión que les marcará para siempre.
Pasan tres jornadas antes de que los líderes de la aldea decreten cuál es el camino a seguir y, muy a su pesar, ese camino es el de la guerra. Los pocos caballos de los que disponen son ensillados y los guerreros afilan sus armas. Atrás sólo quedan los demasiado viejos, los demasiado niños y las mujeres. Y, por supuesto, el cazador convaleciente, al que se le niega el derecho a participar en la lucha a pesar de lo mucho que lo solicita.
Los hombres marchan y el joven manco se queda en casa, cuidando de la pobre aldea. Las primeras jornadas se hacen muy largas, pensando que muchos de ellos no volverán y —aunque los aldeanos saben que para los luchadores aguerridos está reservado el mejor de los paraísos— no poco dolorosas. Las mujeres mantienen la mirada baja y los viejos cuentan las historias de su niñez, de cuando el mundo era más joven, alrededor del fuego. Y el anciano tuerto les da su aprobación.
Pero las semanas transcurren y tampoco entonces regresa nadie. Las prendas enlutadas cubren los hombros de las que ya se saben viudas y éstas, a su vez, se cubren con las primeras nieves invernales. Ya nadie queda que haga frente a sus enemigos ni que trabaje los campos y sólo pueden aguardar a que la muerte de los cobardes les acorrale, llena de hambre y frío.
El manco no está dispuesto a admitirlo. El propio corazón le duele con sólo pensarlo y, aunque no es un cobarde, se siente como tal. Por eso, una mañana, coge sus armas, su capa de piel de oso y su impedimenta, y se pone en camino, para acudir hasta el destino que los suyos le negaron, abandonando la aldea que le vio nacer y que sabe condenada a desaparecer sin remedio.
Los días transcurren lentos para el joven, mientras recorre el mismo sendero que ha destruido a los suyos. Sube los mismos remontes que una vez recorrió con sus amigos de infancia y cruza los riachuelos que tan amarga agua arrastran. Está cerca del río donde le hirieron, donde comenzó su ocaso particular y perdió su brazo. Sabe que su destino es morir en las mismas aguas que una vez le salvaron la vida.
Las pruebas de que está en lo cierto se multiplican en unas cuantas horas. Los restos de una refriega, las armas abandonadas y, al final, los cuerpos de los guerreros. Los encuentra colgados de las ramas de un árbol, como frutas maduras, ahorcados, y con heridas de lanza en el torso y los muslos. Capturados vivos y asesinados. No es la muerte digna de un guerrero. Los cuervos, subidos en sus hombros, les picotean los ojos y la carne blanda de la cara.
Está a los pies del lúgubre árbol, cuando los cuernos suenan y una multitud de hombres y perros sale del bosque. Pero en esta ocasión no cogen al joven por sorpresa. Con su lanza en la mano, ensarta a los que se aproximan demasiado, cercena gargantas y rompe cabezas. Al menos una docena de enemigos muere antes de que puedan acercarse lo suficiente como para herirle. El cazador manco desprecia su propia vida y no da cuartel. Pero ellos son muchos y él sólo uno y acaba por caer de rodillas.
Sin que pueda evitarlo, le atan con cintas de cuero. Primero los pies y las manos y, al final, alrededor del gaznate. Están todavía apretándolas, cuando los cuernos repiten su sonido… ¡Y los agresores se convierten en agredidos!
Por un momento, el joven manco piensa que se trata de un milagro, que los dioses se han acordado de ellos y que han bajado de los cielos para administrar venganza por las pérfidas artes de sus enemigos. Pero no es así. Lo comprende cuando una mano infantil corta las cinchas que le atan y la de una mujer pone en su mano el extremo de la lanza. Todos están allí, con los ancianos a la cabeza.
El cazador grita y su aldea grita con él. La sangre enfanga la tierra y tiñe las aguas del cercano río. Las antorchas caen y las ramas arden, llenándolo todo con su humo acre. Ni se pide ni se da cuartel, mientras la tarde se convierte en noche. Muchos mueren, pero con su cólera apaciguada al ver a sus enemigos degollados o con el cráneo hendido.
Cuando todo acaba, nadie queda en pie.
El joven manco, sobre una montaña de cadáveres, agoniza con una espada hundida en el pecho y los restos de un perro muerto a sus pies.
Al otro lado de las llamas, el viejo tuerto le sonríe.
Y, mientras afirma con la cabeza, le llama Tyr.
Cuando le preguntan si semejante cosa es cierta, el anciano sonríe y asiente con la cabeza sin dudar, desde el otro lado de las llamas. Es muy viejo, enjuto, con el rostro arrugado y cubierto por una barba que clarea bajo sus pómulos. Tiene una cicatriz que se lo recorre desde la ceja al mentón del lado derecho y su ojo izquierdo está cubierto con una catarata blancuzca. Todos le recuerdan allí, sentado junto a la hoguera, como si siempre hubiera sido así de viejo y arrugado.
Los aldeanos crecen escuchando las historias del anciano… aunque en realidad nadie jamás le ha oído decir palabra. Cuentan que las leyendas llegaron con él, aunque él se limita a afirmar cuando alguno de los hombres cuenta alguna. Entonces está siempre presente, con su único ojo bueno, azul y fiero, clavado en el narrador.
Él es uno de los cazadores. Siempre ha sido hábil con la lanza y el arco. Poseedor de una vista tan afilada como sus armas, es uno de los mejores rastreadores con los que cuentan los suyos. Sin madre, tuvo que crecer rápido y mucho. Es uno de los hombres más altos de la aldea y muchos piensan que pueda llegar a ser su líder. Si tiene la oportunidad.
Pero en estos tiempos, las oportunidades escasean tanto como la caza. Las cosechas son pobres y el poco ganado que sobrevivió a la plaga del verano pasado no es suficiente para proveerles de carne. Por eso los cazadores viajan cada vez más lejos, arriesgándose en lo profundo de los bosques y regresando con nuevas historias de lo que hay más allá de las fronteras conocidas. Y, en muchas ocasiones, es él quien va a su cabeza.
Hay un día en el que la partida de caza no regresa. Las jornadas pasan y los jóvenes cazadores no vuelven a sus hogares. Los mayores se preocupan, pues son los brazos más fuertes con los que cuentan y el invierno se acerca. Una generación perdida, dicen entre lamentos, mientras las mujeres lloran y los niños más pequeños vagabundean por los alrededores, deseosos de ser los primeros en llevar a los demás la noticia de la vuelta de sus hermanos mayores.
Transcurre casi una semana cuando uno de aquellos muchachos irrumpe a la carrera en el centro de lo que a ellos les gusta considerar su hogar —una docena de casas largas, rodeadas por una empalizada no más alta que dos hombres—. Llega sin aliento y su madre tarda un buen rato en conseguir que hable. Está pálido, con el rostro demudado por el dolor.
Ha vuelto. Sólo uno.
Al joven cazador le encuentran a media milla de la aldea, exhausto y malherido. En unas angarillas, le llevan hasta la choza del curandero. Es fuerte y sobrevive a las fiebres que le invaden durante las siguientes jornadas. No así su brazo derecho. El curandero lo corta y vierte vino ardiente sobre el muñón para que la carne se queme y no la devoren las moscas. Pero incluso antes de recuperarse del todo, entre delirios, les habla. Les habla del traidor ataque del que fueron objeto.
Cuenta cómo, estando a las orillas de un río, hacia el amanecer y el norte, una barahúnda infame les salió al paso. Armados con espadas y acompañados por perros, no les ofrecieron tregua. Antes de que pudieran defenderse, los dos más jóvenes, apenas niños, habían muerto. Entonces, ellos mismos empuñaron sus lanzas y les hicieron frente. Muchos enemigos cayeron aquel día, pero muchos más surgieron de la maleza, haciéndoles retroceder hacia el cauce. Al caer a él había salvado la vida, sin poder regresar a la batalla en la que habían sido abatidos los suyos.
Nadie duda de su palabra, pues ya ha demostrado su valor en innumerables ocasiones, pero las voces se alzan contra aquellos enemigos que les son desconocidos hasta este día y, como es la costumbre, los más viejos del lugar se reúnen para tomar una decisión que les marcará para siempre.
Pasan tres jornadas antes de que los líderes de la aldea decreten cuál es el camino a seguir y, muy a su pesar, ese camino es el de la guerra. Los pocos caballos de los que disponen son ensillados y los guerreros afilan sus armas. Atrás sólo quedan los demasiado viejos, los demasiado niños y las mujeres. Y, por supuesto, el cazador convaleciente, al que se le niega el derecho a participar en la lucha a pesar de lo mucho que lo solicita.
Los hombres marchan y el joven manco se queda en casa, cuidando de la pobre aldea. Las primeras jornadas se hacen muy largas, pensando que muchos de ellos no volverán y —aunque los aldeanos saben que para los luchadores aguerridos está reservado el mejor de los paraísos— no poco dolorosas. Las mujeres mantienen la mirada baja y los viejos cuentan las historias de su niñez, de cuando el mundo era más joven, alrededor del fuego. Y el anciano tuerto les da su aprobación.
Pero las semanas transcurren y tampoco entonces regresa nadie. Las prendas enlutadas cubren los hombros de las que ya se saben viudas y éstas, a su vez, se cubren con las primeras nieves invernales. Ya nadie queda que haga frente a sus enemigos ni que trabaje los campos y sólo pueden aguardar a que la muerte de los cobardes les acorrale, llena de hambre y frío.
El manco no está dispuesto a admitirlo. El propio corazón le duele con sólo pensarlo y, aunque no es un cobarde, se siente como tal. Por eso, una mañana, coge sus armas, su capa de piel de oso y su impedimenta, y se pone en camino, para acudir hasta el destino que los suyos le negaron, abandonando la aldea que le vio nacer y que sabe condenada a desaparecer sin remedio.
Los días transcurren lentos para el joven, mientras recorre el mismo sendero que ha destruido a los suyos. Sube los mismos remontes que una vez recorrió con sus amigos de infancia y cruza los riachuelos que tan amarga agua arrastran. Está cerca del río donde le hirieron, donde comenzó su ocaso particular y perdió su brazo. Sabe que su destino es morir en las mismas aguas que una vez le salvaron la vida.
Las pruebas de que está en lo cierto se multiplican en unas cuantas horas. Los restos de una refriega, las armas abandonadas y, al final, los cuerpos de los guerreros. Los encuentra colgados de las ramas de un árbol, como frutas maduras, ahorcados, y con heridas de lanza en el torso y los muslos. Capturados vivos y asesinados. No es la muerte digna de un guerrero. Los cuervos, subidos en sus hombros, les picotean los ojos y la carne blanda de la cara.
Está a los pies del lúgubre árbol, cuando los cuernos suenan y una multitud de hombres y perros sale del bosque. Pero en esta ocasión no cogen al joven por sorpresa. Con su lanza en la mano, ensarta a los que se aproximan demasiado, cercena gargantas y rompe cabezas. Al menos una docena de enemigos muere antes de que puedan acercarse lo suficiente como para herirle. El cazador manco desprecia su propia vida y no da cuartel. Pero ellos son muchos y él sólo uno y acaba por caer de rodillas.
Sin que pueda evitarlo, le atan con cintas de cuero. Primero los pies y las manos y, al final, alrededor del gaznate. Están todavía apretándolas, cuando los cuernos repiten su sonido… ¡Y los agresores se convierten en agredidos!
Por un momento, el joven manco piensa que se trata de un milagro, que los dioses se han acordado de ellos y que han bajado de los cielos para administrar venganza por las pérfidas artes de sus enemigos. Pero no es así. Lo comprende cuando una mano infantil corta las cinchas que le atan y la de una mujer pone en su mano el extremo de la lanza. Todos están allí, con los ancianos a la cabeza.
El cazador grita y su aldea grita con él. La sangre enfanga la tierra y tiñe las aguas del cercano río. Las antorchas caen y las ramas arden, llenándolo todo con su humo acre. Ni se pide ni se da cuartel, mientras la tarde se convierte en noche. Muchos mueren, pero con su cólera apaciguada al ver a sus enemigos degollados o con el cráneo hendido.
Cuando todo acaba, nadie queda en pie.
El joven manco, sobre una montaña de cadáveres, agoniza con una espada hundida en el pecho y los restos de un perro muerto a sus pies.
Al otro lado de las llamas, el viejo tuerto le sonríe.
Y, mientras afirma con la cabeza, le llama Tyr.




































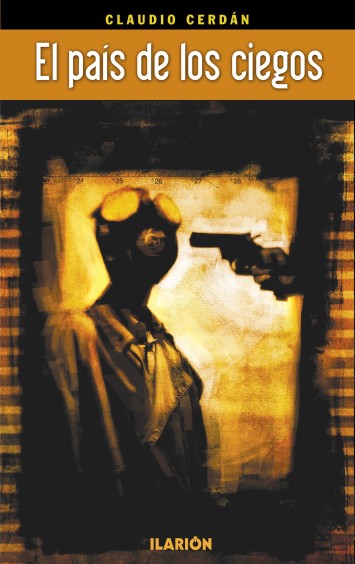


No hay comentarios:
Publicar un comentario