Otros Relatos: Sin trampa ni cartón
No se había subido al escenario desde mucho tiempo antes, pero allí estaba de nuevo. Vestido con su esmoquin, la camisa blanca y la pajarita negra. Con el sombrero de copa ladeado sobre la cabeza, de una forma que era, al tiempo, descuidada y provocativa. Igual que en los cartelones de los viejos tiempos, de cartón barato y mal coloreado. En ellos apenas podían distinguirse sus rasgos y aparecía liberando una paloma salida de la nada. Aunque ya no trabajaba con palomas, ni con conejos, ni con otros animales. Aquellos trucos baratos habían quedado atrás hacía mucho, cuando el público dejó de apreciarlos. Los que se estilaban cuando abandonó la profesión —en un retiro que se había alargado demasiado— eran los de escapismo. Uno de aquellos había sido el último que había realizado.
Y sería con el que terminaría la gala de esa noche.
Salió al escenario cuando el presentador le dio paso, bajo la luz cálida de los focos y acompañado de una salva de aplausos que nada tenía que ver con las de otros tiempos. Sin decir palabra a la audiencia, saludó con una inclinación de cabeza y una reverencia de su sombrero de copa. Con ella, lo mostró por dentro y por fuera, por arriba y por debajo. Negro, con una etiqueta en el forro que dejaba ver el nombre del sombrerero. Normal y corriente en otros tiempos y, ahora, desfasado y fuera de lugar. Luego lo arrojó al aire. Desapareció antes de alcanzar a la concurrencia, con el «¡Oh!» de asombro de unos pocos.
Pero eso no era todo. En su mano, donde antes sólo estaban sus blancos guantes, un bastón de ébano y pomo plateado giraba en el aire. Lo hizo entre sus dedos primero, demostrando únicamente la suma habilidad del artista. Después, lo hizo sobre uno de ellos, en un equilibrio perfecto e imposible. Girando en círculos mesméricos, con un zumbido como el de los insectos. Elevándose un instante después frente al rostro del mago, tornándolo tan borroso como pudiera estarlo en el cartelón, difuminando el pequeño bigote bien rasurado que discurría bajo su nariz como dos pequeñas líneas de tinta china, quitando el brillo a unos ojos claros, que sugerían la presencia de metal en ellos de tan acerados como eran. Desapareciendo como ya lo había hecho el sombrero de copa con un arranque de aplausos mal contenidos.
Un gesto, sin dejar que los ánimos se enfriaran, y un perchero apareció a su lado en medio de una humareda, mientras la voz del invisible presentador anunciaba que el número final iba a tener lugar y los focos se deslizaban sobre los tablones, para iluminar un tanque de cristal y acero que, lleno de líquido y sobre unos raíles disimulados, parecía flotar hacia él. Cuando la luz regresó hasta el mago, éste se hallaba al final de una precaria escalerilla, a un paso de la superficie del agua que, por momento, rebosaba por encima del contenedor. Se había quitado la chaqueta del esmoquin y, en sus brazos, sostenía una pesada cadena de hierro que fue envolviendo en torno a su cuerpo, despacio, con la parsimonia propia de quien quiere hacer bien su trabajo y que éste sea admirado. Después, hizo aparecer una serie de candados, anticuados aunque sólidos, y los golpeó contra el acero del tanque, para, un instante más tarde, afianzar con ellos la cadena en torno a su cuerpo. El «clic» de cada uno resonó con fuerza, ante el silencio de la sala.
Atado de pies y manos, el ilusionista apoyó su peso sobre un pie, después sobre el otro, luego, sobre el primero de nuevo. La precaria escalerilla se bamboleó, golpeó el acero y estuvo a punto de arrojarle al escenario. Pero no cayó sobre él, sino que, en el movimiento pendular que había adquirido, se precipitó hacia el tanque. Sus caros zapatos rompieron la superficie del agua y, un instante más tarde, tocaron el fondo metálico, rodeándole con una nube de burbujas. El líquido salpicó a los que estaban sentados en las primeras filas, demostrándoles que era real y no una ficción forjada por el mago. El pelo del hombre, hasta entonces peinado con fijador, se agitó por encima de su cabeza. Sin pestañear, dirigió una mirada a quienes le rodeaban, acompañada de una sonrisa llena de superioridad y confianza. Nada de lo que hizo hasta entonces había sorprendido a su público, pero aquel número, su número estrella, sí lo haría.
No forcejeó, ni siquiera se movió y, entonces, sus ojos, abiertos, quedaron mirándoles a todos desde el interior del tanque. Abiertos y muertos, igual que la última ocasión en que había hecho aquel truco.
La vez que salió mal.
Y sería con el que terminaría la gala de esa noche.
Salió al escenario cuando el presentador le dio paso, bajo la luz cálida de los focos y acompañado de una salva de aplausos que nada tenía que ver con las de otros tiempos. Sin decir palabra a la audiencia, saludó con una inclinación de cabeza y una reverencia de su sombrero de copa. Con ella, lo mostró por dentro y por fuera, por arriba y por debajo. Negro, con una etiqueta en el forro que dejaba ver el nombre del sombrerero. Normal y corriente en otros tiempos y, ahora, desfasado y fuera de lugar. Luego lo arrojó al aire. Desapareció antes de alcanzar a la concurrencia, con el «¡Oh!» de asombro de unos pocos.
Pero eso no era todo. En su mano, donde antes sólo estaban sus blancos guantes, un bastón de ébano y pomo plateado giraba en el aire. Lo hizo entre sus dedos primero, demostrando únicamente la suma habilidad del artista. Después, lo hizo sobre uno de ellos, en un equilibrio perfecto e imposible. Girando en círculos mesméricos, con un zumbido como el de los insectos. Elevándose un instante después frente al rostro del mago, tornándolo tan borroso como pudiera estarlo en el cartelón, difuminando el pequeño bigote bien rasurado que discurría bajo su nariz como dos pequeñas líneas de tinta china, quitando el brillo a unos ojos claros, que sugerían la presencia de metal en ellos de tan acerados como eran. Desapareciendo como ya lo había hecho el sombrero de copa con un arranque de aplausos mal contenidos.
Un gesto, sin dejar que los ánimos se enfriaran, y un perchero apareció a su lado en medio de una humareda, mientras la voz del invisible presentador anunciaba que el número final iba a tener lugar y los focos se deslizaban sobre los tablones, para iluminar un tanque de cristal y acero que, lleno de líquido y sobre unos raíles disimulados, parecía flotar hacia él. Cuando la luz regresó hasta el mago, éste se hallaba al final de una precaria escalerilla, a un paso de la superficie del agua que, por momento, rebosaba por encima del contenedor. Se había quitado la chaqueta del esmoquin y, en sus brazos, sostenía una pesada cadena de hierro que fue envolviendo en torno a su cuerpo, despacio, con la parsimonia propia de quien quiere hacer bien su trabajo y que éste sea admirado. Después, hizo aparecer una serie de candados, anticuados aunque sólidos, y los golpeó contra el acero del tanque, para, un instante más tarde, afianzar con ellos la cadena en torno a su cuerpo. El «clic» de cada uno resonó con fuerza, ante el silencio de la sala.
Atado de pies y manos, el ilusionista apoyó su peso sobre un pie, después sobre el otro, luego, sobre el primero de nuevo. La precaria escalerilla se bamboleó, golpeó el acero y estuvo a punto de arrojarle al escenario. Pero no cayó sobre él, sino que, en el movimiento pendular que había adquirido, se precipitó hacia el tanque. Sus caros zapatos rompieron la superficie del agua y, un instante más tarde, tocaron el fondo metálico, rodeándole con una nube de burbujas. El líquido salpicó a los que estaban sentados en las primeras filas, demostrándoles que era real y no una ficción forjada por el mago. El pelo del hombre, hasta entonces peinado con fijador, se agitó por encima de su cabeza. Sin pestañear, dirigió una mirada a quienes le rodeaban, acompañada de una sonrisa llena de superioridad y confianza. Nada de lo que hizo hasta entonces había sorprendido a su público, pero aquel número, su número estrella, sí lo haría.
No forcejeó, ni siquiera se movió y, entonces, sus ojos, abiertos, quedaron mirándoles a todos desde el interior del tanque. Abiertos y muertos, igual que la última ocasión en que había hecho aquel truco.
La vez que salió mal.




































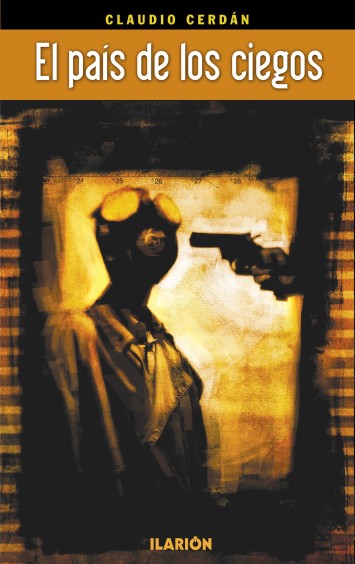


No hay comentarios:
Publicar un comentario