Fragmentos de una Batalla: Capítulo I
I
NOCHE DE CALMA
NOCHE DE CALMA
No hay escudo que valga contra un enemigo que no sabemos que existe.
Sentencia horstan
La ciudad permanecía tranquila. No de una forma pesada, como si el propio aire se mantuviera expectante ante lo que iba a suceder, sino por completo quieta, con una placidez que los abuelos de sus habitantes no habían llegado a conocer en toda su vida. Pocas eran las ventanas que mostraban algo de luz a lo largo de la avenida principal, una larga espiral que iba desde el portón hasta el castillo Qüintain, en la cima de la colina en la que se asentaba la capital del señorío. Las luces en las calles tampoco abundaban. Algunas hornacinas lanzaban destellos apagados que, aunque parecían contener cierta magia, sólo se debían a los materiales que se quemaban en ellos. No había patrullas que circularan sobre el adoquinado, aunque, de cuando en cuando, las almenas permitían contemplar la silueta de algún vigía.
Aún con tanta serenidad, no eran pocos los carros que se encontraban fuera de las murallas, aguardando a que las altas hojas del portalón se abrieran con el amanecer. Sus dueños, acampados sobre el puente de Adhier y en los blandos bancos de arena del Jiraimot, que se extendían en aquella región a escasa distancia de la Ruta Norte, tendrían que esperar hasta entonces. Esa era una buena costumbre que no había muerto con la prosperidad y que dejaba entrever a los recién llegados que, a pesar del gusto de los dhaitas por la música y las canciones, todavía quedaba en ellos cierto sentido común.
Pero, si las calles de Dhao se mostraban como una continua curva ascendente, el aspecto de la fortaleza que se erguía sobre ellas no podía ser más diferente. Repleta de torres afiladas y rectas, de arquivoltas y de contrafuertes, parecía un castillo de hadas, hecho para durar sólo hasta la primera luz de la mañana. Ese aspecto no podía ser más engañoso. Si permanecía incólume, era porque había sabido resistir los avatares de una guerra interminable mejor que muchas otras que habían caído para desaparecer y ser olvidadas.
Sin embargo, aunque la noche estaba tranquila en apariencia, esa no era la auténtica realidad. Las sombras que habían acabado con la vida de Baldekor —o unas que se les asemejaban mucho—, se encontraban ya en la ciudad. No sólo en sus cercanías, como el trampero había visto desde lo alto del calvero, sino también en su interior. Dhao estaba siendo invadida.
Había sucedido a lo largo de las lunas anteriores, poco a poco y con una calma que era impropia de las costumbres de los bárbaros demianos. Acompañando a carromatos muy parecidos a los que aguardaban frente al portón, formando parte de falsas familias, solos o en parejas habían penetrado tras los muros para ganar de antemano un terreno que, de otra manera, les habría estado vedado. Mestizos unos, rubios otros, para Arros, el responsable de aquella labor y hombre de confianza del general Zelnistaff, todos eran iguales y prescindibles. Y a todos ellos les había enseñado a hablar lo justo y a mantenerse ocultos de las miradas indiscretas. Sobre todo a mantenerse ocultos. Buena parte de lo que tenía que acontecer, de lo que Arros tenía planeado que aconteciera, se apoyaba en ello. En sus soldados convertidos en un trasunto de espías para apoyar la fuerza de las armas. Y también en la brujería, por poco que le gustase a su comandante en jefe.
Aquellas sombras en particular se deslizaban por uno de los estrechos callejones del más oriental de lo barrios de Dhao, cercano a la muralla y a un tiro de piedra del recio portalón que impedía que la marea que avanzaba por los bosques se derramara en el interior de la ciudad. Iban desarmados, a no ser por los cuchillos, que, como toda defensa, los guardias les habían permitido introducir en la ciudad. Ni espadas, ni hachas, habían dicho, incautando las pocas que llevaban con ellos. Su capitán ya había supuesto que sucedería algo así. Incluso en su blandura, los dhaitas tenían cierto límite.
Era precisamente Arros quien encabezaba aquella partida —una entre más de una docena—, arriesgando su propia existencia por un bien mayor para los suyos. Su rostro, picado por la viruela, no habría pasado desapercibido ante la atenta mirada de los soldados de no ser por la rala barba que lo cubría y por los sutiles encantamientos trazados por uno de los muchos brujos que servían al Sumo Jerarca. De este había partido directamente la orden de atacar aquella ciudad como punto de partida para una campaña a gran escala que devolvería al Yermo al lugar que se merecía. Pero su magia ya cedía y su malcarado rostro volvía a salir a la luz, demasiado conocido para sus enemigos. Aunque no iba a darles la oportunidad de verlo antes de degollarlos.
Sus acompañantes eran cuatro, hijos menores de la nobleza y miembros de los rangos intermedios de la milicia de Demostadt. Hombres fuertes, aunque no en exceso, y más hábiles con los cuchillos que con la palabra. También con cualquier otra arma que pudieran agenciarse. Aunque no era eso para lo que estaban allí. Al menos no lo fundamental.
Caminaban despacio, algunos de ellos entre notables bamboleos, como marinos sobre las tablas en un mar agitado. Tenían aspecto de campesinos, de labriegos que hubieran acudido hasta la capital para vender sus hortalizas en el mercado. Al menos hasta el instante en el que se les miraba directamente a los ojos. En su azul, refulgía el brillo de la guerra. Por eso miraba a los adoquines en los que apoyaban sus tambaleantes pies. Eran asesinos y todo cuanto hiciera falta al servicio de su señor.
Arros detuvo sus pasos a la entrada de una casa idéntica a cuantas la rodeaban y aproximó los nudillos a la madera de la puerta. Sólo tuvo ocasión de llamar una vez antes de que se abriera. Un hombre, bajito y con amplias entradas rodeadas de pelo canoso y lacio, se encontraba en el umbral, sosteniendo una lámpara ciega. Le miró, como si apenas pudiera verle, y después, miró a sus acompañantes con idéntico gesto. Acto seguido, les indicó que entraran.
El interior del edificio era lúgubre y anodino. Una sola sala servía a todas las necesidades del viejo. Allí, en una chimenea que parecía a punto de venirse abajo, cocinaba lo que parecía alguna clase de remolacha. Una mesa con apenas espacio para él mismo, una banqueta y un jergón completaban el mobiliario. Tras él, una cortina de tela gris y raída cubría parcialmente la pared de ladrillo. El anciano se apartó de ellos, sabedor de que la mayor parte de lo que debía hacer por las monedas que le habían ofrecido ya estaba hecho y que sólo le quedaba embolsárselas y ocultarse hasta que lo peor hubiera pasado.
Los demianos ocuparon buena parte de la salita sin decir palabra. Al cerrarse la puerta, se produjo el milagro. La supuesta ebriedad que guiaba sus pasos se esfumó como rocío tras el amanecer. Todos se irguieron y, a su manera, se cuadraron ante su superior. Este sonrió, con una mueca apenas visible en su cara marcada por un millar de cráteres y, tras pasarse la mano por su sucio cabello rubio, señaló al catre y al cortinón que había tras él.
Dos de los soldados fueron hacia él y, como uno solo, lo lanzaron a un lado ante la reprobadora mirada del viejo, que no se atrevió a decir esta boca es mía. Las astillas y la paja del camastro llenaron el suelo, sumándose a la suciedad que ya había en él. Un hueco, abierto en el muro, permitió entonces ver los cientos de tinajas que se acumulaban al otro lado.
—La hora se acerca y todo está listo —dijo Arros en un discurso grave, lejos de las ampulosidades con la que solía arengar a los suyos. Grave, sencillo y destinado a dar un último empujón a quienes, de sobra, ya estaban convencidos para caminar sobre el abismo aunque eso les costara todo—. El glorioso ejército de nuestro señor marcha hacia estas murallas y su destino no es otro que el de derruirlas. Nosotros llevaremos a cabo la peor parte. ¡A sangre y fuego!
—¡Por Demosian! —respondieron los otros a coro.
—Por Demosian —masculló el segundo del general Zelnistaff.
El viejo le miraba, con el gesto vacío de quien ha fumado demasiada krashda gris y sólo desea la siguiente pipa. También con el acuciante de quien espera que le entreguen la plata para comprarla. Arros estuvo tentado a escupirle a la cara, pero se contuvo. Había cumplido con su parte del trato y eso, al menos, merecía una recompensa justa.
—Matadle —dijo a sus hombres, con un gruñido—. Pero que no sufra. No queremos que digan que somos unos desaprensivos.
Sentencia horstan
La ciudad permanecía tranquila. No de una forma pesada, como si el propio aire se mantuviera expectante ante lo que iba a suceder, sino por completo quieta, con una placidez que los abuelos de sus habitantes no habían llegado a conocer en toda su vida. Pocas eran las ventanas que mostraban algo de luz a lo largo de la avenida principal, una larga espiral que iba desde el portón hasta el castillo Qüintain, en la cima de la colina en la que se asentaba la capital del señorío. Las luces en las calles tampoco abundaban. Algunas hornacinas lanzaban destellos apagados que, aunque parecían contener cierta magia, sólo se debían a los materiales que se quemaban en ellos. No había patrullas que circularan sobre el adoquinado, aunque, de cuando en cuando, las almenas permitían contemplar la silueta de algún vigía.
Aún con tanta serenidad, no eran pocos los carros que se encontraban fuera de las murallas, aguardando a que las altas hojas del portalón se abrieran con el amanecer. Sus dueños, acampados sobre el puente de Adhier y en los blandos bancos de arena del Jiraimot, que se extendían en aquella región a escasa distancia de la Ruta Norte, tendrían que esperar hasta entonces. Esa era una buena costumbre que no había muerto con la prosperidad y que dejaba entrever a los recién llegados que, a pesar del gusto de los dhaitas por la música y las canciones, todavía quedaba en ellos cierto sentido común.
Pero, si las calles de Dhao se mostraban como una continua curva ascendente, el aspecto de la fortaleza que se erguía sobre ellas no podía ser más diferente. Repleta de torres afiladas y rectas, de arquivoltas y de contrafuertes, parecía un castillo de hadas, hecho para durar sólo hasta la primera luz de la mañana. Ese aspecto no podía ser más engañoso. Si permanecía incólume, era porque había sabido resistir los avatares de una guerra interminable mejor que muchas otras que habían caído para desaparecer y ser olvidadas.
Sin embargo, aunque la noche estaba tranquila en apariencia, esa no era la auténtica realidad. Las sombras que habían acabado con la vida de Baldekor —o unas que se les asemejaban mucho—, se encontraban ya en la ciudad. No sólo en sus cercanías, como el trampero había visto desde lo alto del calvero, sino también en su interior. Dhao estaba siendo invadida.
Había sucedido a lo largo de las lunas anteriores, poco a poco y con una calma que era impropia de las costumbres de los bárbaros demianos. Acompañando a carromatos muy parecidos a los que aguardaban frente al portón, formando parte de falsas familias, solos o en parejas habían penetrado tras los muros para ganar de antemano un terreno que, de otra manera, les habría estado vedado. Mestizos unos, rubios otros, para Arros, el responsable de aquella labor y hombre de confianza del general Zelnistaff, todos eran iguales y prescindibles. Y a todos ellos les había enseñado a hablar lo justo y a mantenerse ocultos de las miradas indiscretas. Sobre todo a mantenerse ocultos. Buena parte de lo que tenía que acontecer, de lo que Arros tenía planeado que aconteciera, se apoyaba en ello. En sus soldados convertidos en un trasunto de espías para apoyar la fuerza de las armas. Y también en la brujería, por poco que le gustase a su comandante en jefe.
Aquellas sombras en particular se deslizaban por uno de los estrechos callejones del más oriental de lo barrios de Dhao, cercano a la muralla y a un tiro de piedra del recio portalón que impedía que la marea que avanzaba por los bosques se derramara en el interior de la ciudad. Iban desarmados, a no ser por los cuchillos, que, como toda defensa, los guardias les habían permitido introducir en la ciudad. Ni espadas, ni hachas, habían dicho, incautando las pocas que llevaban con ellos. Su capitán ya había supuesto que sucedería algo así. Incluso en su blandura, los dhaitas tenían cierto límite.
Era precisamente Arros quien encabezaba aquella partida —una entre más de una docena—, arriesgando su propia existencia por un bien mayor para los suyos. Su rostro, picado por la viruela, no habría pasado desapercibido ante la atenta mirada de los soldados de no ser por la rala barba que lo cubría y por los sutiles encantamientos trazados por uno de los muchos brujos que servían al Sumo Jerarca. De este había partido directamente la orden de atacar aquella ciudad como punto de partida para una campaña a gran escala que devolvería al Yermo al lugar que se merecía. Pero su magia ya cedía y su malcarado rostro volvía a salir a la luz, demasiado conocido para sus enemigos. Aunque no iba a darles la oportunidad de verlo antes de degollarlos.
Sus acompañantes eran cuatro, hijos menores de la nobleza y miembros de los rangos intermedios de la milicia de Demostadt. Hombres fuertes, aunque no en exceso, y más hábiles con los cuchillos que con la palabra. También con cualquier otra arma que pudieran agenciarse. Aunque no era eso para lo que estaban allí. Al menos no lo fundamental.
Caminaban despacio, algunos de ellos entre notables bamboleos, como marinos sobre las tablas en un mar agitado. Tenían aspecto de campesinos, de labriegos que hubieran acudido hasta la capital para vender sus hortalizas en el mercado. Al menos hasta el instante en el que se les miraba directamente a los ojos. En su azul, refulgía el brillo de la guerra. Por eso miraba a los adoquines en los que apoyaban sus tambaleantes pies. Eran asesinos y todo cuanto hiciera falta al servicio de su señor.
Arros detuvo sus pasos a la entrada de una casa idéntica a cuantas la rodeaban y aproximó los nudillos a la madera de la puerta. Sólo tuvo ocasión de llamar una vez antes de que se abriera. Un hombre, bajito y con amplias entradas rodeadas de pelo canoso y lacio, se encontraba en el umbral, sosteniendo una lámpara ciega. Le miró, como si apenas pudiera verle, y después, miró a sus acompañantes con idéntico gesto. Acto seguido, les indicó que entraran.
El interior del edificio era lúgubre y anodino. Una sola sala servía a todas las necesidades del viejo. Allí, en una chimenea que parecía a punto de venirse abajo, cocinaba lo que parecía alguna clase de remolacha. Una mesa con apenas espacio para él mismo, una banqueta y un jergón completaban el mobiliario. Tras él, una cortina de tela gris y raída cubría parcialmente la pared de ladrillo. El anciano se apartó de ellos, sabedor de que la mayor parte de lo que debía hacer por las monedas que le habían ofrecido ya estaba hecho y que sólo le quedaba embolsárselas y ocultarse hasta que lo peor hubiera pasado.
Los demianos ocuparon buena parte de la salita sin decir palabra. Al cerrarse la puerta, se produjo el milagro. La supuesta ebriedad que guiaba sus pasos se esfumó como rocío tras el amanecer. Todos se irguieron y, a su manera, se cuadraron ante su superior. Este sonrió, con una mueca apenas visible en su cara marcada por un millar de cráteres y, tras pasarse la mano por su sucio cabello rubio, señaló al catre y al cortinón que había tras él.
Dos de los soldados fueron hacia él y, como uno solo, lo lanzaron a un lado ante la reprobadora mirada del viejo, que no se atrevió a decir esta boca es mía. Las astillas y la paja del camastro llenaron el suelo, sumándose a la suciedad que ya había en él. Un hueco, abierto en el muro, permitió entonces ver los cientos de tinajas que se acumulaban al otro lado.
—La hora se acerca y todo está listo —dijo Arros en un discurso grave, lejos de las ampulosidades con la que solía arengar a los suyos. Grave, sencillo y destinado a dar un último empujón a quienes, de sobra, ya estaban convencidos para caminar sobre el abismo aunque eso les costara todo—. El glorioso ejército de nuestro señor marcha hacia estas murallas y su destino no es otro que el de derruirlas. Nosotros llevaremos a cabo la peor parte. ¡A sangre y fuego!
—¡Por Demosian! —respondieron los otros a coro.
—Por Demosian —masculló el segundo del general Zelnistaff.
El viejo le miraba, con el gesto vacío de quien ha fumado demasiada krashda gris y sólo desea la siguiente pipa. También con el acuciante de quien espera que le entreguen la plata para comprarla. Arros estuvo tentado a escupirle a la cara, pero se contuvo. Había cumplido con su parte del trato y eso, al menos, merecía una recompensa justa.
—Matadle —dijo a sus hombres, con un gruñido—. Pero que no sufra. No queremos que digan que somos unos desaprensivos.




































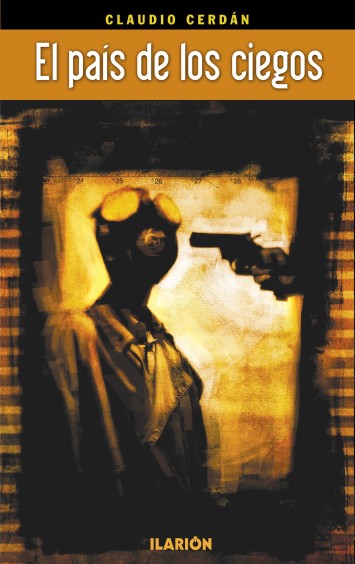


4 comentarios:
Tiene muy buena pinta, David.
Ahora me tendrás esperando un buen tiempo para leer lo que viene a continuación.
Hasta mañana sólo. Ya está escrito y programado :)
Esta parte del texto "Pero, si las calles de Dhao se mostraban como una continua curva ascendente, el aspecto de la fortaleza que se erguía sobre ellos no podía ser más diferente.", me crea akgunas dudas. Me explico, ¿sobre quien se erguía la fortaleza? ¿Sobre las calles? En ese cado debería decir "ellas" y no "ellos". ¿dónde están los "ellos" sobre los que se erguía la fortaleza? Perdona, mi ceguera, pero no los veo.
Espero tus aclaraciones, sena en el sentido que sean.
Sí, debería ser "ellas".
Publicar un comentario