Otros Relatos: Prisión de Sombras
La celda era oscura. Olía a humedad, a paja podrida y a otras cosas que era mejor no imaginarse. De cuando en cuando, algo, peludo y pequeño, pasaba junto a sus pies. Sería una rata, pero, con el paso de los días, también se había convertido en su única compañera.
Antes de ir a parar a allí, había sido… no, su aspecto daba igual. En la profunda penumbra, todos eran idénticos. En el fondo del pozo, del que nadie salía, todo carecía de importancia. Nadie vivía demasiado tiempo, entre las frías paredes de piedra que rezumaban como si sudasen. Los huesos no tardaban en agarrotarse y el corazón se detenía, durante la vigilia o dentro de un simple sueño. En aquella cárcel sólo existía una pena y nadie atravesaba dos veces su puerta.
Por eso, sentir al roedor cerca, le servía de aliciente. La muerte no tardaría en rondarle, buscando la manera de ocupar el estrecho espacio que le albergaba, pero mientras el animal estuviera cerca, de alguna manera, ocupaba el sitio reservado para la parca. Si la vieja huesuda encontraba la forma de abrirse paso, iban a estar los tres muy apretados.
Así pensaba en sus días buenos, porque en los malos, que eran la mayoría, dedicaba las horas a llorar desconsolado. Sólo tomaba un descanso para roer el trozo de pan y beber el agua, caliente y con sabor a orines, que le pasaban a través de la puerta. Después, seguía llorando y gimiendo, igual que lo hacían el resto de los prisioneros, a los que no había conocido y jamás llegaría a ver. Cada uno en su celda, cada uno aislado de los demás por su propio dolor. Pero ni siquiera en esos amargos días se olvidaba de dejar algunas migajas en una de las esquinas de la mazmorra.
Y, todos los días, aquella pequeña criatura peluda regresaba para recoger su botín.
Hacía mucho que había desistido de llevar la cuenta del tiempo. Al principio lo había hecho con una tiza, pero después había desistido, al comprender lo inútil que resultaba, ya que nunca iba a salir de allí y ni siquiera tenía manera de saber cuánto había pasado en realidad. Sin embargo, en la pared, donde la humedad era menor, todavía permanecían, blancuzcas y reluciendo entre las tinieblas. Eso le daba esperanza. Falsa, pero era mucho más de lo que tenían los otros presos.
La razón por la que había acabado allí hacía mucho que había dejado de tener importancia, desde antes incluso de haber terminado de trazar líneas en el muro de piedra. Ya ni recordaba qué era lo que había hecho para merecer aquello o si de verdad lo merecía. Matado, robado o engañado, podía haber sido cualquiera de esas cosas. Una vez dentro de la celda, había preferido sustituirlo por el pesar, la oscuridad y la condena.
Pero volvamos a las tizas y a las pálidas marcas abandonadas en la pared. Aún entre las tinieblas, su brillo era capaz de atraer la mirada del recluso. Cuando las lágrimas le dejaban ver, pasaba las horas muertas observando su resplandor y pensando en el sol y en sus cálidos rayos golpeándole el rostro. Un día —o una noche, allí dentro eran lo mismo— a sus reflejos blancos y al tibio contacto de la rata, se unió algo más. Imaginó un prado extenso y reluciente, lleno de viento, y el sonido de un caramillo. Cuando quiso darse cuenta, estaba en el calabozo y la flauta seguía allí. Al otro lado del muro. Lejana pero real. Más real que nada que hubiera escuchado nunca.
Entonces desapareció y sólo quedaron los apagados gemidos que le rodeaban.
No sabía si lo estaba soñando o era real. La música le había cogido de improviso, apartándole de la pesadilla en la que estaba sumido y permitiéndole escapar. No se atrevió a abrir los ojos por temor a que desapareciera de nuevo, como la otra vez, como las otras veces que había tratado de seguir su melodía y la había perdido. Entonces duró algo más. Era una tonada triste, aunque, a través del instrumento, sonaba dulce. Sintió como su corazón, agarrotado por el frío y el sufrimiento, empezaba a descongelarse. Los recuerdos de su vida anterior se abrían paso con cada uno de los compases. Un dolor nuevo, punzante y desesperado, atravesó su pecho, obligándole a abrir los ojos. La música desapareció un instante después. La conocía. De antes de la prisión. De su otra vida.
La rata no volvió durante lo que pensaba que fueron varios días y con su falta regresó el temor a que la parca se abriera paso hasta el estrecho cubículo. El malestar que había sentido en lo más profundo de su alma, atraído por sus recuerdos, tampoco volvió. El frío, la rigidez en sus piernas y brazos, doblados por la falta de espacio y entumecidos, se hizo más evidente. Sin la compañía de aquella criatura, sólo le quedaban las marcas de tiza de la pared y éstas soportaban mal la humedad, que las convertía en largos regueros que descendían para luego desaparecer. La penumbra se cernía alrededor de él y en aquella ocasión era absoluta, sin una luz que la difuminara y la hiciera soportable.
Podía escucharla entre los quejidos amargos de los otros cautivos: la huesuda estaba cerca, acechándole.
Pasó mucho tiempo. Las señales hechas con tiza se habían ido como si jamás hubieran existido y nada se movía a su alrededor, en una celda que cada día se hacía más pequeña. La flauta sólo sonaba en sus sueños, pero su música era fea, desacompasada. No era la que recordaba, la que le provocaba aquel dolor en el corazón que hacía que su pecho ardiera. Tampoco duraba mucho. Los gritos de agonía le ponían fin a los pocos compases, superponiéndose a ella y transformándola en una grotesca pesadilla.
Al final, acabó olvidándose de dejar las migas a la rata y pensar en su presencia comenzó a repugnarle. La imaginaba trepando por sus piernas e, incluso, mordisqueándole los dedos y las partes más tiernas de su nariz y sus orejas. Entonces gritaba y se agitaba con fuerza, dando patadas hacia todos lados. Pero claro, el animal no estaba y todos sus golpes se perdían en el aire o contra los muros, produciéndole todavía más dolor. No cejó hasta que sus talones y nudillos se amorataron. Ese día dejó de moverse también y se quedó tendido, hecho un guiñapo entre la paja sucia.
El frío se hizo entonces más fuerte en su interior y el silencio le rodeó.
Sólo podía escuchar los latidos de su corazón, bombeando sangre cada vez más lento, con el tañido de una gran campana que fuera perdiendo su fuerza. Incluso los chillidos de los otros prisioneros desaparecieron, sustituidos por aquél sonido que repicaba en sus oídos, haciendo que sus tímpanos se hincharan y le hicieran gemir de agonía. No notaba los dedos de los pies y todo el lado derecho de su cuerpo había perdido las fuerzas. Los huesos le pesaban igual que si estuvieran hechos de plomo y los notaba fríos, entumecidos de alguna extraña manera. Su propia respiración sonaba entrecortada, llena de un esfuerzo inhumano que en sus oídos se unía a aquellas irregulares palpitaciones.
Sentía cómo su último aliento se le escapaba, cuando, en lo más recóndito de la cárcel, empezó a escuchar las notas del caramillo. Suaves, elevándose en una compleja danza de notas. Hermosas, ardientes y dolorosas. Se alzaban siguiendo escalas que el nunca había conocido, que no se había atrevido a imaginar. El pecho le ardió con cada una de ellas, provocándole un sufrimiento atroz que era aún peor que el del frío y el ahogo húmedo. Un recuerdo le asaltó entonces, una imagen única, flotando en la negrura que se extendía a su alrededor. El mismo prado con el que había soñado otras veces y, en él, una muchacha que tocaba la flauta.
Pero aquella vez no trató de escapar de la quemazón y se aferró a la música. A su tristeza y a su alegría. Olvidó la rata y las tizas y su desesperación por no estar encerrado en la oscuridad. Y supo que si estaba allí, era porque se lo merecía, pues a aquella cárcel sólo iban los que habían matado, robado y engañado y él había hecho las tres cosas. Lo que le sucedía, era algo que se había buscado él mismo y tendría que pagarlo aunque supusiera alentar a la parca.
Entonces, nada más admitir su culpa, la celda en la que se encontraba se tornó aún más estrecha de lo que era y le comprimió el vientre y la espalda, y, después, incluso los brazos y las piernas. El ardor que sentía en el pecho le quemaba como el fuego y su corazón latía desenfrenado. Con un último espasmo, las paredes se combaron alrededor suyo, empapadas como siempre, aunque entonces cálidas y mullidas. Aplastándole, empujándole. Fuera.
Y nació a la luz.
Antes de ir a parar a allí, había sido… no, su aspecto daba igual. En la profunda penumbra, todos eran idénticos. En el fondo del pozo, del que nadie salía, todo carecía de importancia. Nadie vivía demasiado tiempo, entre las frías paredes de piedra que rezumaban como si sudasen. Los huesos no tardaban en agarrotarse y el corazón se detenía, durante la vigilia o dentro de un simple sueño. En aquella cárcel sólo existía una pena y nadie atravesaba dos veces su puerta.
Por eso, sentir al roedor cerca, le servía de aliciente. La muerte no tardaría en rondarle, buscando la manera de ocupar el estrecho espacio que le albergaba, pero mientras el animal estuviera cerca, de alguna manera, ocupaba el sitio reservado para la parca. Si la vieja huesuda encontraba la forma de abrirse paso, iban a estar los tres muy apretados.
Así pensaba en sus días buenos, porque en los malos, que eran la mayoría, dedicaba las horas a llorar desconsolado. Sólo tomaba un descanso para roer el trozo de pan y beber el agua, caliente y con sabor a orines, que le pasaban a través de la puerta. Después, seguía llorando y gimiendo, igual que lo hacían el resto de los prisioneros, a los que no había conocido y jamás llegaría a ver. Cada uno en su celda, cada uno aislado de los demás por su propio dolor. Pero ni siquiera en esos amargos días se olvidaba de dejar algunas migajas en una de las esquinas de la mazmorra.
Y, todos los días, aquella pequeña criatura peluda regresaba para recoger su botín.
Hacía mucho que había desistido de llevar la cuenta del tiempo. Al principio lo había hecho con una tiza, pero después había desistido, al comprender lo inútil que resultaba, ya que nunca iba a salir de allí y ni siquiera tenía manera de saber cuánto había pasado en realidad. Sin embargo, en la pared, donde la humedad era menor, todavía permanecían, blancuzcas y reluciendo entre las tinieblas. Eso le daba esperanza. Falsa, pero era mucho más de lo que tenían los otros presos.
La razón por la que había acabado allí hacía mucho que había dejado de tener importancia, desde antes incluso de haber terminado de trazar líneas en el muro de piedra. Ya ni recordaba qué era lo que había hecho para merecer aquello o si de verdad lo merecía. Matado, robado o engañado, podía haber sido cualquiera de esas cosas. Una vez dentro de la celda, había preferido sustituirlo por el pesar, la oscuridad y la condena.
Pero volvamos a las tizas y a las pálidas marcas abandonadas en la pared. Aún entre las tinieblas, su brillo era capaz de atraer la mirada del recluso. Cuando las lágrimas le dejaban ver, pasaba las horas muertas observando su resplandor y pensando en el sol y en sus cálidos rayos golpeándole el rostro. Un día —o una noche, allí dentro eran lo mismo— a sus reflejos blancos y al tibio contacto de la rata, se unió algo más. Imaginó un prado extenso y reluciente, lleno de viento, y el sonido de un caramillo. Cuando quiso darse cuenta, estaba en el calabozo y la flauta seguía allí. Al otro lado del muro. Lejana pero real. Más real que nada que hubiera escuchado nunca.
Entonces desapareció y sólo quedaron los apagados gemidos que le rodeaban.
No sabía si lo estaba soñando o era real. La música le había cogido de improviso, apartándole de la pesadilla en la que estaba sumido y permitiéndole escapar. No se atrevió a abrir los ojos por temor a que desapareciera de nuevo, como la otra vez, como las otras veces que había tratado de seguir su melodía y la había perdido. Entonces duró algo más. Era una tonada triste, aunque, a través del instrumento, sonaba dulce. Sintió como su corazón, agarrotado por el frío y el sufrimiento, empezaba a descongelarse. Los recuerdos de su vida anterior se abrían paso con cada uno de los compases. Un dolor nuevo, punzante y desesperado, atravesó su pecho, obligándole a abrir los ojos. La música desapareció un instante después. La conocía. De antes de la prisión. De su otra vida.
La rata no volvió durante lo que pensaba que fueron varios días y con su falta regresó el temor a que la parca se abriera paso hasta el estrecho cubículo. El malestar que había sentido en lo más profundo de su alma, atraído por sus recuerdos, tampoco volvió. El frío, la rigidez en sus piernas y brazos, doblados por la falta de espacio y entumecidos, se hizo más evidente. Sin la compañía de aquella criatura, sólo le quedaban las marcas de tiza de la pared y éstas soportaban mal la humedad, que las convertía en largos regueros que descendían para luego desaparecer. La penumbra se cernía alrededor de él y en aquella ocasión era absoluta, sin una luz que la difuminara y la hiciera soportable.
Podía escucharla entre los quejidos amargos de los otros cautivos: la huesuda estaba cerca, acechándole.
Pasó mucho tiempo. Las señales hechas con tiza se habían ido como si jamás hubieran existido y nada se movía a su alrededor, en una celda que cada día se hacía más pequeña. La flauta sólo sonaba en sus sueños, pero su música era fea, desacompasada. No era la que recordaba, la que le provocaba aquel dolor en el corazón que hacía que su pecho ardiera. Tampoco duraba mucho. Los gritos de agonía le ponían fin a los pocos compases, superponiéndose a ella y transformándola en una grotesca pesadilla.
Al final, acabó olvidándose de dejar las migas a la rata y pensar en su presencia comenzó a repugnarle. La imaginaba trepando por sus piernas e, incluso, mordisqueándole los dedos y las partes más tiernas de su nariz y sus orejas. Entonces gritaba y se agitaba con fuerza, dando patadas hacia todos lados. Pero claro, el animal no estaba y todos sus golpes se perdían en el aire o contra los muros, produciéndole todavía más dolor. No cejó hasta que sus talones y nudillos se amorataron. Ese día dejó de moverse también y se quedó tendido, hecho un guiñapo entre la paja sucia.
El frío se hizo entonces más fuerte en su interior y el silencio le rodeó.
Sólo podía escuchar los latidos de su corazón, bombeando sangre cada vez más lento, con el tañido de una gran campana que fuera perdiendo su fuerza. Incluso los chillidos de los otros prisioneros desaparecieron, sustituidos por aquél sonido que repicaba en sus oídos, haciendo que sus tímpanos se hincharan y le hicieran gemir de agonía. No notaba los dedos de los pies y todo el lado derecho de su cuerpo había perdido las fuerzas. Los huesos le pesaban igual que si estuvieran hechos de plomo y los notaba fríos, entumecidos de alguna extraña manera. Su propia respiración sonaba entrecortada, llena de un esfuerzo inhumano que en sus oídos se unía a aquellas irregulares palpitaciones.
Sentía cómo su último aliento se le escapaba, cuando, en lo más recóndito de la cárcel, empezó a escuchar las notas del caramillo. Suaves, elevándose en una compleja danza de notas. Hermosas, ardientes y dolorosas. Se alzaban siguiendo escalas que el nunca había conocido, que no se había atrevido a imaginar. El pecho le ardió con cada una de ellas, provocándole un sufrimiento atroz que era aún peor que el del frío y el ahogo húmedo. Un recuerdo le asaltó entonces, una imagen única, flotando en la negrura que se extendía a su alrededor. El mismo prado con el que había soñado otras veces y, en él, una muchacha que tocaba la flauta.
Pero aquella vez no trató de escapar de la quemazón y se aferró a la música. A su tristeza y a su alegría. Olvidó la rata y las tizas y su desesperación por no estar encerrado en la oscuridad. Y supo que si estaba allí, era porque se lo merecía, pues a aquella cárcel sólo iban los que habían matado, robado y engañado y él había hecho las tres cosas. Lo que le sucedía, era algo que se había buscado él mismo y tendría que pagarlo aunque supusiera alentar a la parca.
Entonces, nada más admitir su culpa, la celda en la que se encontraba se tornó aún más estrecha de lo que era y le comprimió el vientre y la espalda, y, después, incluso los brazos y las piernas. El ardor que sentía en el pecho le quemaba como el fuego y su corazón latía desenfrenado. Con un último espasmo, las paredes se combaron alrededor suyo, empapadas como siempre, aunque entonces cálidas y mullidas. Aplastándole, empujándole. Fuera.
Y nació a la luz.




































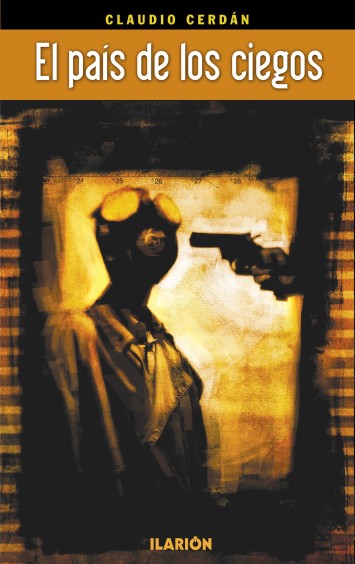


No hay comentarios:
Publicar un comentario