Otros Relatos: Ella se había ido
Relato presentado al TDL VIII con el que quedé en vigesimoséptima posición (en mitad de la tabla, vaya).
Ella se había ido
Alzó la vista hacia el firmamento y los ojos se le llenaron de una lluvia que no tardó en mezclarse con sus lágrimas. Su rostro era el de un hombre traicionado, tan lleno de rabia que su mera contemplación causaba dolor. Abrió la boca en un intento de grito y tan sólo unos quejidos inarticulados surgieron de ella. Deseaba que su sufrimiento escapase, pero la pena no quería huir.
Allí se quedó, prendida en su corazón, mientras la galerna rugía por encima de él y la cabeza de su amor reposaba sobre su regazo.
Muy atrás quedaban los tiempos en los que el sol lucía en la primavera de sus vidas. Sobre los campos dorados, las aguas azules del mar y las casitas blancas y encarnadas de su aldea. Los tiempos en que era un joven insensato que dedicaba sus horas a beber, bromear y lanzar piropos a la muchachas. Los tiempos en los que el futuro parecía no tener importancia. Los tiempos en los que la vio por primera vez y juró que sería suya.
Fue también aquella larga primavera en la que ella rechazó su admiración y sus halagos y en la que, desesperado y con el corazón desgarrado, vagó por la región, buscando la manera de conquistarla. En la que, tras refugiarse de la lluvia bajo un inmenso roble, un desconocido se acercó a él y le ofreció aquello que más deseaba. Y, como buen buhonero, junto con la oferta puso también un precio.
—Tuya será, mas no para siempre. Pues lo que pides está incluso fuera de mi poder y no puede ser eterno.
—¿La perderé?
—Sí, igual que todo amor se pierde con el paso del tiempo, dejando tras de sí apenas rescoldos calientes.
—¿Me amará?
—Sí, pero, llegado el día, en el fragor de una tormenta mucho peor que ésta, me la entregarás y entonces la reclamaré como mía.
—Acepto.
Se dieron la mano, escupieron al suelo y sellaron el trato. El joven que era por entonces con el convencimiento de que nada de aquel trato era real y de que jamás tendría que pagar lo acordado. El harapiento mendigo con la certeza de que obtendría su presa, pues más sabe el diablo por viejo que por diablo, y él, aunque no era semejante cosa, sí era mucho más viejo de lo que el muchacho podía suponer.
Tan viejo como el tiempo, sin duda.
Pero, aunque el joven no creyera en la promesa del buhonero, ésta se hizo cierta en cuanto sus pies se posaron en las calles cubiertas de arena de la aldea. Las miradas antes esquivas de la muchacha pronto se volvieron brillantes, teñidas del rubor de una inocencia que pretende dejar de serlo. A las pocas jornadas, ella dejó de rehuir sus palabras y en unas semanas, tampoco se apartó de sus abrazos, caricias y besos.
Medio año después, los dos enamorados se habían casado y él había olvidado cualquier promesa, trato o pago.
Sus vidas se convirtieron a partir de entonces en una sucesión de plácidos días. Ella le amaba a él y él la amaba a ella. Los inconvenientes de su existencia en común pasaban de largo ante aquello. Las malas cosechas no parecían tan malas. Los inviernos eran más cálidos. Los veranos no resultaban tan bochornosos. Las discusiones terminaban en el lecho.
Sin embargo, ella no fue capaz de darle hijos y la felicidad que se les antojaba plena no lo fue tanto. Que cuenta el dicho que no hay rosa sin espina ni camino sin piedras. Pero eso no hizo que él la apartara de su lado ni que la despreciara, sino que se acercara aún más a ella y compartiera el dolor que ambos sentían. Dos almas que, por separado, podrían haberse roto en pedazos, se recompusieron la una a la otra. El cariño creció sin ganar un paso a la pasión.
Y transcurrieron los años.
Entonces, llegó la noche y, con ella, la tempestad. Él se encontraba dormido, pero el primer trueno le despertó, sobresaltándole y llevando hasta su memoria recuerdos que habían permanecido aletargados. El roble, el vagabundo, el trato y el precio. Temió por ella de inmediato y se volvió hacia el otro lado de la cama, donde todavía podía sentir el calor de su cuerpo. Pero ya no estaba.
Se había puesto en pie, llamado a gritos y buscado en cada uno de los rincones de su humilde casa, aunque nada de aquello surtió efecto. Ella había desaparecido y la conversación mantenida por el muchacho que había sido cobraba, con la edad, una importancia que nunca habría soñado. Porque sus palabras habían sido pronunciadas por otro hombre, por una persona muy diferente a la que, en la oscuridad, reclamaba la presencia de su esposa sin hallarla por ninguna parte. Un hombre inmaduro, llevado por una necesidad que, entonces, había creído que era amor aunque no lo fuera. Alguien que había muerto hacía mucho y que no era él.
Estaba en la cocina cuando una sombra pasó frente a la ventana. Alta, oscura, de ropas amplias que, impulsadas por el viento, chasqueaban tras de sí como las velas de una nao. Se quedó quieto durante un instante, cavilando si podría tratarse de ella o si, en su lugar, era el harapiento mendigo que, haciendo ciertas sus palabras, regresaba para cobrar su parte a lomos de la tormenta. Ninguna de las respuestas le detuvo a la hora de llegar a la puerta ni a la de salir al exterior de su morada.
Fuera, el agua formaba una densa cortina. Precipitádose desde el firmamento, convertía en lodo la tierra fértil y formaba enormes charcos que dotaban al terreno de la misma apariencia del cercano océano. Las nubes, portadoras durante buena parte del año de buenos augurios para las mieses, eran negras, densas, amenazadoras. Los relámpagos las recorrían, lanzando rugidos pavorosos, pero sin descender al suelo, como si temieran que lo que pudieran encontrar allí fuera aún peor de lo que ya poseían en las alturas.
La figura apenas entrevista permanecía en mitad del sendero que conducía a la aldea. De pie, aún más alta de lo que había creído intuir. Flaca hasta la extenuación y famélica. No sabía por qué, pero eso era lo que sugería, envuelta en sus amplias ropas negras y acunada por la tempestad. Un hambre atroz.
—¿Qué has hecho con ella?
—Nada todavía. Espero a que me la entregues, ¿cumplirás con el trato? ¿Pagarás el precio?
—¡Jamás!
—¿Jamás? ¿Ni siquiera así?
La andrajosa silueta del mendigo había extendido entonces su mano hacia las tinieblas que bordeaban el camino. Otra, más clara y amada, yacía allí. Encogida sobre sí misma, empapada, aterida de frío y temblorosa.
—¿¡Qué le has hecho!?
—Nada. Mi mano no la ha rozado. Aunque todavía está a tiempo. Salió a buscar agua al pozo y el rayo la alcanzó.
Nada más tuvo que argumentar el buhonero. Postrándose junto a su mujer, vio la quemadura en sus ropas y en su carne y que, aunque su respiración todavía era firme, sus ojos eran los de una persona que hubiera abandonado ya la tierra de los vivos y estuviera muy lejos de ella. Agonizaba, pero no terminaba de irse.
—Dámela. Conmigo su sufrimiento acabará. Nada más puedes hacer.
—Pero yo… la amo.
—Lo sé. Estaba allí. Lo presencié.
—Pero no lo provocaste.
—Cierto es. Pero cumplí con lo pactado. No puedes negarlo.
Sí, era verdad. Había cumplido, aunque no podía saber hasta dónde. Los ojos del esposo se giraron hacia el flaco mendigo durante un latido, lo justo para no perder de vista a su mujer más de lo imprescindible. ¿Podría vivir sin ella? No lo sabía. El rostro que más amaba no le respondió con gesto alguno, desvanecida la mirada.
—No, no puedo negarlo. ¿Quién eres?
—No hace falta que te responda, pues ya lo sabes.
—¿Y por qué me haces tanto mal?
—Ninguno te he hecho.
—Entonces, ¿por qué insistes en llevártela de mi lado?
—Junto a ti ya no está y bien lo sabes.
Volvió a mirarla, con los ojos de la cara y no con los del corazón, que continuaban devolviéndole la imagen de aquélla con la que había compartido su vida entera. Ella ni siquiera le veía. Estaba lejos, más allá de donde podía alcanzarla. El rayo la había atravesado, quemándola y abrasándola por dentro. Ya estaba muerta, pero la Muerte se negaba a tocarla…
—No sin mi permiso.
—No hasta que me la entregues. Ése fue el trato.
—¿Qué debo hacer?
Y la mantuvo entre sus brazos, con el dolor lacerándole el corazón y la lluvia empapándole el rostro, mezclando sus gotas con las saladas lágrimas que lo recorrían. Porque había aprendido que, cuando se quiere a alguien, hay que saber cuándo dejarlo marchar.
Pero eso no lo hizo más llevadero.
Entre sus brazos, sólo había un cuerpo sin vida.
Ella se había ido.




































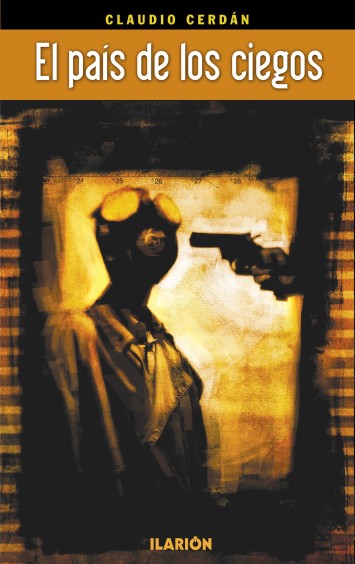


3 comentarios:
Me ha gustado bastante. Te confieso que no había tenido oportunidad de leerlo antes. Nunca estuvo en los que me asignaron para calificar.
Feliz Navidad
Publicar un comentario