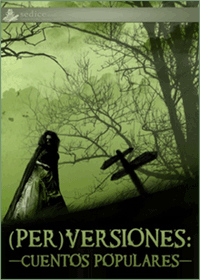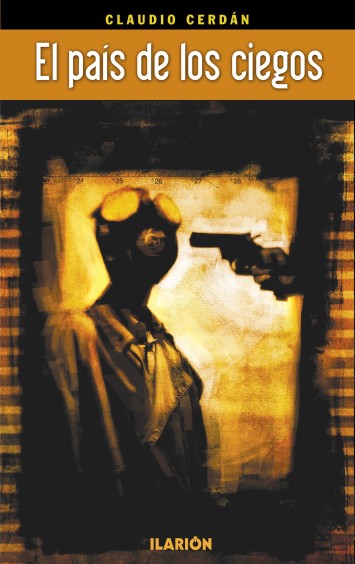PRÓLOGO
El día había comenzado como cualquier otro en Irdiarinon-Log-Gulath, más allá de la Ruta Norte. Eran aquellas tierras salvajes, en las que los pinos y abetos competían en altura y los rastros de la humanidad que se asentaba en todas direcciones eran tan minúsculos que su existencia resultaba tan dudosa como pudiera serlo la de los elfos que las leyendas aseguraban tenían sus ciudades entre la espesura.
Baldekor no había visto nunca a uno de ellos y no era, precisamente, su deseo encontrarlo. Él era cazador, trampero, y como todos sabían las altas gentes resultaban más partidarias de la naturaleza que de los propios hombres. Eso era lo que le habían enseñado y así lo creía a pies juntillas.
Aunque llevaba un arco al hombro, la mayor parte de sus presas las obtenía mediante trampas. Desde las sencillas de lazo hasta las complicadas, los cepos y las jaulas, que bien podían atrapar zorros o incluso lobos no demasiado grandes. En ocasiones, cuando era la temporada de las migraciones, utilizaba también redes, para los pájaros que iban de uno a otro lado. De cualquier modo, sus presas nunca eran demasiado grandes. Las prefería pequeñas, más fáciles de transportar y de manejar. Capaces de alimentarle y, de cuando en cuando, de proveerle de alguna pieza de cobre en las aldeas. No se había hecho trampero para vivir como un ricacho. Con subsistir, con poder vivir una jornada más, le valía. Subsistir y mantenerse alejado de todos y de todo. La soledad, aunque no curaba las viejas heridas, al menos servía para no abrirlas más.
A lo largo de la extensa ruta que cubría —memorizada con el paso de los años—, recorría decenas de millas entre los bosques y no era rara la noche que tenía que pasar al raso, alejado de la destartalada cabaña en la que se guarnecía durante el invierno. Aquella iba a ser una de esas. Una de las más largas, que le llevaría en una amplia curva, primero hacia el norte y el amanecer y después en sentido contrario. Pero estaba acostumbrado a semejantes avatares y las noches todavía no eran frías.
Se detuvo cuando ya oscurecía, hizo una minúscula hoguera y, mientras las llamas vivas daban paso a las brasas, arrancó los pellejos a las dos liebres que había encontrado un rato antes, en una de las últimas trampas que había revisado, las vació y las troceó. Luego, las clavó en una rama, como los alcaudones tenían por costumbre, y las aproximó al calor. Con unas hierbas y un pellizco de sal gruesa, Baldekor conservaba una bolsita que para él era más preciada que el oro, le servirían para alimentarse durante unos cuantos días.
La carne se estaba dorando ya cuando el cazador creyó escuchar un sonido, procedente de la espesura. Sus agudos instintos le pusieron en pie antes de ser consciente de lo que hacía. Asiendo el arco con una mano y con la aljaba al hombro, se apartó de los rescoldos. Un animal grande, a juzgar por cómo se movían los helechos y el ruido que hacían sus patas sobre las agujas acumuladas en el blando suelo. Con un poco de fortuna, una hembra de corzo. Con mala, un jabalí o, incluso, un oso.
Lo que no esperaba Baldekor era que se tratara de un guerrero.
Barbudo, sucio y vestido con una armadura de pieles y cota de malla, pareció tan sorprendido como él durante un instante. Al siguiente, se lanzaba contra él, espada en mano.
Las ágiles manos del trampero cargaron y descargaron el arco en dos ocasiones antes de que su rival tuviera la oportunidad de acercarse a él. La primera flecha apenas si rozó el casco metálico del guerrero, mientras que la segunda se le clavó en el cuello, justo debajo del mentón, en una de las escasas regiones de su cuerpo que llevaba al aire.
Con un gorgoteo siniestro, cayó llevándose las manos a la garganta. Baldekor no esperó ni un instante. Sacando el destrero del que se valía para despellejar sus piezas, se acercó a él y, sin dudarlo, le cortó el cuello. El casco, un capacete sin adornos, se desprendió al hacerlo. Bajo él había una densa mata de pelo que, a pesar de la oscuridad y la porquería que lo cubría, el cazador pudo reconocer como rubio.
Antes de tener la oportunidad de recoger sus escasas pertenencias y salir por pies de allí, la maleza que hasta unos minutos antes había estado vacía pareció rebullir de vida. Agarrándose a su arma como si le fuera la vida en ello —cosa que en realidad sucedía—, comenzó a retroceder. Baldekor habría preferido no tener que hacer aquello, pero no había otro remedio. En los claros ojos del soldado al que acababa de asesinar veía los suyos propios. Los de su pasado.
Porque Baldekor antes de cazador, había sido soldado.
Dos guerreros más surgieron a su izquierda, vomitados por el enramado y la cuerda del arco vibró para recibirlos. Uno de ellos cayó antes de poder hacer nada, pero el otro reaccionó a tiempo. Empuñaba una ballesta.
La cuerda resonó con un tañido metálico al liberar las energías contenidas en su mecanismo. Una saeta, gruesa y de plumas desiguales, voló por el aire. A pesar de su mala factura, el proyectil no falló. Antes de que pudiera sentir dolor, ya se había clavado en el flanco del trampero.
Baldekor tomó una flecha más de su aljaba antes de que el dolor se hiciese patente y los ojos se le llenaran de lágrimas, con el gesto mecánico de quien ha hecho lo mismo cientos de veces antes. Supo que había acertado, pero no se entretuvo para comprobar los efectos. Con una mano sobre la herida de su costado y el arma en la otra, se alejó todo lo rápido que fue capaz.
Sus pies le llevaron lejos antes de que más demianos pudieran alcanzarle, pues conocía aquellos bosques mucho mejor de lo que otros hombres habrían llegado a conocer los corredores de sus casas. La saeta vibraba con cada paso que daba, buscando la seguridad de la espesura. El cazador, a pesar del dolor y del pánico, todavía podía pensar con claridad y una sola idea llenaba su cabeza: el enemigo había vuelto tras tantos años de ausencia.
Un sendero, trazado apenas por otros que, como él, vivían en la floresta, le condujo por una escarpada ladera. Una de las muchas colinas que, entre los árboles, permanecían medio ocultas a simple vista. Pero aquella era especial. En tiempos, los primeros dhaitas habían edificado en su cima un baluarte del que todavía quedaban resto, dientes cariados que surgían del fértil suelo. Aquel era un lugar lleno de recovecos, bueno para esconderse o, si era necesario, para vender cara su vida.
Baldekor no tardó en alcanzar la cima, sin que más bárbaros le salieran al paso y, tras buscar una buena posición, apoyó la espalda contra lo que había sido uno de los muros de la fortaleza que se había alzado en aquel lugar, poco más que una torre amurallada de los tiempos en los que aquellos pasajes eran la frontera de algo. Los sillares, grises y tallados con maestría, estaban manchados de sangre. La suya, que manaba de la herida de su flanco, y la de sus enemigos.
El cazador cerró los ojos durante un instante, tratando de convencerse a sí mismo de que su sufrimiento era mucho menor de lo que parecía. No lo consiguió. Necesitaría vendajes y que le cosieran y restañasen la herida. Mucho de su líquido vital se había ido por ella. Si nada cambiaba, y no tenía prueba alguna de que fuera a hacerlo, estaba muerto. ¿A cuántos demianos había abatido? No lo sabía, pero, a juzgar por lo que vio al abrir los ojos de nuevo, todavía quedaban muchos más.
En torno al calvero, donde antes sólo había habido oscuridad y vacío, las sombras se arracimaban. Pequeñas en la distancia, algunas eran en realidad enormes. Soldados y torres de asedio, de aquellas que no había visto jamás, pero de las que sí le habían hablado sus instructores cuando dejaban de darle órdenes y palos. Cuando el residuo de los viejos tiempos de guerra se adueñaba de sus almas y les hacía sentir algo parecido a la añoranza. La maquinaria de guerra de los demianos avanzaba hacia Dhao en el silencio de la noche. Los hombres con los que se había topado no eran una simple patrulla, sino la avanzadilla de todo un ejército.
Baldekor se incorporó a duras penas. Tenía que hacer algo para advertir a la ciudad que, a menos de una decena de millas, dormía plácidamente. Tenía que hacer una señal. Prevenirles del peligro.
El trampero buscó en la oscuridad. Recordaba… recordaba las leyendas que contaban de enormes pebeteros de bronce que se utilizaban para que las atalayas advirtieran de la presencia del enemigo. Ya no había bronce —saqueado hacía mucho—, pero los sillares permanecían, orgullosos en las alturas, y tenía toda la madera que quisiera. Un buen fuego delataría la presencia de los norteños.
Dispuesto a ello, comenzó a reunir leña. Tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Dar la señal. Advertir a los dhaitas de lo que sucedía antes de que les tomaran por sorpresa.
Eso fue lo que le sucedió a él.
Su hasta entonces infalible oído le falló una única vez. Un cuchillo aserrado le rozó las costillas. Con él murió la esperanza de una alarma.
La esperanza de que Dhao estuviera preparada para lo que iba a acontecer.