Otros Relatos: La Dama del Bosque
Los relámpagos hienden la faz de ébano del cielo con sus senderos tortuosos y eléctricos. La oscuridad se adueña de la aldea. Es la hora de las historias y muchos ojos brillantes observan las tinieblas, mientras los oídos se llenan de verbos gastados de tanto repetirlos. Todos han escuchado ésta antes, aunque ninguno le hace ascos ahora. Es la historia de una muchacha de cabellos de oro, tez pálida y labios de carmín que esperaba encerrada en una torre en el centro de un bosque olvidado. Una princesa que, maldita por los actos de los suyos, aguardaba a que un caballero osado y galante acudiera a rescatarla de su prisión. Pero, aunque el bosque era un enemigo digno, no era el único con el que tendría que enfrentarse un valiente doncel. Como en todo buen cuento, tres pruebas le aguardaban una vez superada la floresta. Y no eran pruebas sencillas, pues se decía que habían sido letales para todos aquellos que acudieron antes que él, cuyos cuerpos mutilados reposaban bajo los enramados alimentando con su carne a los antiguos robles.
Entre susurros, un anciano habla del caballero Giles de Renoir. Joven, apuesto, ducho en las artes de la espada, paladín de la fe y de una cuna tan alta que no tenía igual. De cómo, viajando por aquella región, había oído de la abominable situación de la Dama del Bosque y de cómo, para probar su heroísmo, se había lanzado en pos de ella, a pesar de las advertencias de los lugareños y las muchas señales que desaconsejaban adentrarse en el robledal maldito.
Transcurrieron dos largas jornadas a lomos de su poderoso semental antes de que nada sucediese y, ni tan siquiera, la torre se mostrara en lontananza. Cuando por fin lo hizo, al amanecer del tercer día de viaje, fue tan sólo un anciano el que se interpuso en su camino, saliéndole al paso y estando a un tris de ser aplastado por su brioso corcel.
—Deteneos, caballero, pues estos terrenos le están vedados a aquellos que no se muestren dignos en las tres pruebas de valor, justicia y humildad que mi amo exige.
—Soy valeroso, justo, humilde y aún más. Apartaos para que pueda continuar.
—Como queráis, pero las pruebas os aguardarán de idéntico modo y, sin mi guía, mucho me temo que ni aún vos os veáis capaz de superarlas.
—Siendo así, os aceptaré a mi lado.
Cuentan que el anciano guió a Giles de Renoir por los senderos más apartados del robledal, hasta conducirle a un apartado calvero. Allí le aguardaba un pozo, de piedra y argamasa, antiguo y lleno de podredumbre. Se oían gritos en su interior y el hombre le indicó que fuese hasta él. Apenas se veía nada en la oscuridad de tan profundo como era. Algo se movía en el fondo.
—Ésta es la prueba de vuestro valor. Debéis descender por él y enfrentaros a la noche y al frío, que son dos enemigos poderosos.
—Pamplinas.
El caballero no tardó en tener lista una cuerda. Descendió por ella con esfuerzo, sintiendo el peso de la armadura contra el pecho, pues no se le había pasado por la mente lo apropiado de quitársela. No había llegado ni a la mitad, cuando éste se hizo insoportable y los brazos le empezaron a doler como si fueran a quebrársele en cualquier instante. Paso a paso por la resbaladiza piedra, fue deshaciéndose de las brillantes piezas de metal, dejándolas caer al agua. Sin ella todo fue más fácil y al poco estaba de regreso, empapado y medio desnudo, pero con un niño en brazos, sano y salvo.
—Creí que sería más difícil.
—Lo habría sido para un hombre común, pero vos no lo sois.
Siguieron su camino por el bosque, cada vez más tétrico y lleno de sombras, pero eso no achantó al joven Señor de Renoir, cuyos ojos se alzaban de cuando en cuando hacia la torre, con la esperanza de ver los cabellos dorados de la Dama. No los vio. Cuando ya estaban cerca del mediodía, llegaron a un nuevo claro, aquel mucho más amplio que el del pozo. Dos aldeanos discutían por el precio de unas verduras. Sobre ellos, las nubes se apelotonaban, amenazando con descargar en tormenta.
—¿Qué es lo que acontece aquí?
—Es vuestra prueba de justicia, señor. Debéis dirimir su disputa de la forma más equitativa.
De Renoir tampoco tardó demasiado tiempo en solucionar aquella prueba, aunque le costó sacrificar su espada. Así, desarmado y vestido tan sólo con las protecciones de su armadura, siguió tras los pasos del anciano. Para lo que había oído decir, todo había resultado muy sencillo. Una sola prueba más y la mano de la Dama estaría a su alcance.
Estaba anocheciendo y llovía cuando llegaron a los pies de la torre y su guía hizo el tercer alto. El viento aullaba entre los árboles, agitando las ramas y ululando maldiciones. Junto a la puerta de la pared de piedra, se alzaba un trono, ocupado por un hombre rollizo, desdentado y con una corona de latón sobre su calva cabeza. Junto al trono había un montón de huesos, algunos de ellos todavía recubiertos con carne, que habían pertenecido a los hombres que le antecedieron. El hedor era tal que Giles apartó el rostro, asqueado y con nauseas.
—Postraros ante el señor de estas tierras, como gesto de humildad.
—¿Señor?
—El amo del robledal. Arrodillaos ante él, ésa será la tercera prueba que os conducirá al interior de la torre y a la Dama que en ella habita.
Tras haber llegado tan lejos, el caballero no pudo rechazar aquel reto. Descendió de su caballo y, con paso firme, se situó frente al trono para clavar la rodilla en tierra. No había terminado de hacerlo, cuando la puerta que había junto a él se abrió. El anciano y el hombrecillo de aspecto grotesco sonrieron, llenos de alivio.
Giles se incorporó y, caminando, entró por ella. Después, la puerta se cerró a sus espaldas. Olía aún peor que fuera y el aire era rancio, como si no se hubiera movido en mucho tiempo. Miró hacia arriba. El torreón estaba hueco, como un pozo, aunque construido en altura en lugar de en profundidad. La lluvia caía desde el cielo encapotado.
—¡He cumplido con los requisitos, he superado las viejas pruebas! ¿En qué he fallado?
—No habéis fallado. ¡Habéis acudido hasta mí!
—¿Sois la Dama? Nadie me dijo que os encontrabais en una situación semejante. De haberlo sabido, habría acudido raudo a vuestro rescate.
—No, no más raudo. Era necesario que cumplierais con los retos. Así será más fácil.
Una masa grotesca se alzó a su lado, muchas veces más grande que él. Tenía los cabellos del color de la paja sucia, la piel pálida por no haber recibido nunca la luz del sol y gruesos labios, cubiertos por la sangre de sus víctimas. Aquella a la que llamaban la Dama del Bosque se arrojó sobre él. Giles de Renoir, desprovisto de arma, armadura y caballo, poco pudo hacer. Sus restos se unieron a los que yacían a los pies del torreón, devorado como tantos otros por su propio orgullo.
Y así es como se cuenta esta historia entre el pueblo llano, donde los cuentos amables no existen. Poco tiene que ver con los de damas que descuelgan sus rizos por las ventanas, a la espera de un caballero que las libere. Eso se deja para los nobles que no temen a la tormenta ni a la oscuridad.
Entre susurros, un anciano habla del caballero Giles de Renoir. Joven, apuesto, ducho en las artes de la espada, paladín de la fe y de una cuna tan alta que no tenía igual. De cómo, viajando por aquella región, había oído de la abominable situación de la Dama del Bosque y de cómo, para probar su heroísmo, se había lanzado en pos de ella, a pesar de las advertencias de los lugareños y las muchas señales que desaconsejaban adentrarse en el robledal maldito.
Transcurrieron dos largas jornadas a lomos de su poderoso semental antes de que nada sucediese y, ni tan siquiera, la torre se mostrara en lontananza. Cuando por fin lo hizo, al amanecer del tercer día de viaje, fue tan sólo un anciano el que se interpuso en su camino, saliéndole al paso y estando a un tris de ser aplastado por su brioso corcel.
—Deteneos, caballero, pues estos terrenos le están vedados a aquellos que no se muestren dignos en las tres pruebas de valor, justicia y humildad que mi amo exige.
—Soy valeroso, justo, humilde y aún más. Apartaos para que pueda continuar.
—Como queráis, pero las pruebas os aguardarán de idéntico modo y, sin mi guía, mucho me temo que ni aún vos os veáis capaz de superarlas.
—Siendo así, os aceptaré a mi lado.
Cuentan que el anciano guió a Giles de Renoir por los senderos más apartados del robledal, hasta conducirle a un apartado calvero. Allí le aguardaba un pozo, de piedra y argamasa, antiguo y lleno de podredumbre. Se oían gritos en su interior y el hombre le indicó que fuese hasta él. Apenas se veía nada en la oscuridad de tan profundo como era. Algo se movía en el fondo.
—Ésta es la prueba de vuestro valor. Debéis descender por él y enfrentaros a la noche y al frío, que son dos enemigos poderosos.
—Pamplinas.
El caballero no tardó en tener lista una cuerda. Descendió por ella con esfuerzo, sintiendo el peso de la armadura contra el pecho, pues no se le había pasado por la mente lo apropiado de quitársela. No había llegado ni a la mitad, cuando éste se hizo insoportable y los brazos le empezaron a doler como si fueran a quebrársele en cualquier instante. Paso a paso por la resbaladiza piedra, fue deshaciéndose de las brillantes piezas de metal, dejándolas caer al agua. Sin ella todo fue más fácil y al poco estaba de regreso, empapado y medio desnudo, pero con un niño en brazos, sano y salvo.
—Creí que sería más difícil.
—Lo habría sido para un hombre común, pero vos no lo sois.
Siguieron su camino por el bosque, cada vez más tétrico y lleno de sombras, pero eso no achantó al joven Señor de Renoir, cuyos ojos se alzaban de cuando en cuando hacia la torre, con la esperanza de ver los cabellos dorados de la Dama. No los vio. Cuando ya estaban cerca del mediodía, llegaron a un nuevo claro, aquel mucho más amplio que el del pozo. Dos aldeanos discutían por el precio de unas verduras. Sobre ellos, las nubes se apelotonaban, amenazando con descargar en tormenta.
—¿Qué es lo que acontece aquí?
—Es vuestra prueba de justicia, señor. Debéis dirimir su disputa de la forma más equitativa.
De Renoir tampoco tardó demasiado tiempo en solucionar aquella prueba, aunque le costó sacrificar su espada. Así, desarmado y vestido tan sólo con las protecciones de su armadura, siguió tras los pasos del anciano. Para lo que había oído decir, todo había resultado muy sencillo. Una sola prueba más y la mano de la Dama estaría a su alcance.
Estaba anocheciendo y llovía cuando llegaron a los pies de la torre y su guía hizo el tercer alto. El viento aullaba entre los árboles, agitando las ramas y ululando maldiciones. Junto a la puerta de la pared de piedra, se alzaba un trono, ocupado por un hombre rollizo, desdentado y con una corona de latón sobre su calva cabeza. Junto al trono había un montón de huesos, algunos de ellos todavía recubiertos con carne, que habían pertenecido a los hombres que le antecedieron. El hedor era tal que Giles apartó el rostro, asqueado y con nauseas.
—Postraros ante el señor de estas tierras, como gesto de humildad.
—¿Señor?
—El amo del robledal. Arrodillaos ante él, ésa será la tercera prueba que os conducirá al interior de la torre y a la Dama que en ella habita.
Tras haber llegado tan lejos, el caballero no pudo rechazar aquel reto. Descendió de su caballo y, con paso firme, se situó frente al trono para clavar la rodilla en tierra. No había terminado de hacerlo, cuando la puerta que había junto a él se abrió. El anciano y el hombrecillo de aspecto grotesco sonrieron, llenos de alivio.
Giles se incorporó y, caminando, entró por ella. Después, la puerta se cerró a sus espaldas. Olía aún peor que fuera y el aire era rancio, como si no se hubiera movido en mucho tiempo. Miró hacia arriba. El torreón estaba hueco, como un pozo, aunque construido en altura en lugar de en profundidad. La lluvia caía desde el cielo encapotado.
—¡He cumplido con los requisitos, he superado las viejas pruebas! ¿En qué he fallado?
—No habéis fallado. ¡Habéis acudido hasta mí!
—¿Sois la Dama? Nadie me dijo que os encontrabais en una situación semejante. De haberlo sabido, habría acudido raudo a vuestro rescate.
—No, no más raudo. Era necesario que cumplierais con los retos. Así será más fácil.
Una masa grotesca se alzó a su lado, muchas veces más grande que él. Tenía los cabellos del color de la paja sucia, la piel pálida por no haber recibido nunca la luz del sol y gruesos labios, cubiertos por la sangre de sus víctimas. Aquella a la que llamaban la Dama del Bosque se arrojó sobre él. Giles de Renoir, desprovisto de arma, armadura y caballo, poco pudo hacer. Sus restos se unieron a los que yacían a los pies del torreón, devorado como tantos otros por su propio orgullo.
Y así es como se cuenta esta historia entre el pueblo llano, donde los cuentos amables no existen. Poco tiene que ver con los de damas que descuelgan sus rizos por las ventanas, a la espera de un caballero que las libere. Eso se deja para los nobles que no temen a la tormenta ni a la oscuridad.




































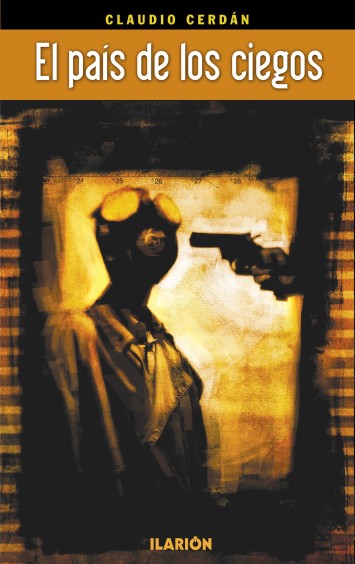


2 comentarios:
jejejeje, no sé porqué pero este relato me suena....
Claro que te suena Francoix, con este relato participó David en el Segundo Concurso del Círculo de Bardos el año pasado, obteniendo el segundo lugar.
Un historia escalofriante y muy bien contada.
Publicar un comentario