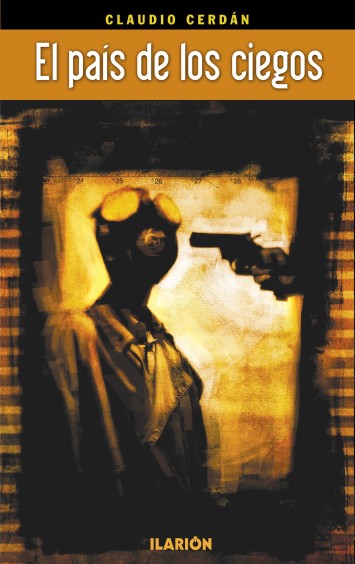VII EL CHOQUE
Y de la mano de Kroefnir surgió la llama forjadora de las espadas de mil amaneceres.
Salmo de la Orden de Kroefnir
La espada surgió de su vaina. Palmo tras palmo de acero bruñido y pulido hasta casi ser un espejo. Los pardos ojos de su dueño —de su actual dueño, pues había tenido muchos— se reflejaron en ella durante un instante que, a pesar de durar un segundo escaso, pareció alargarse toda una vida. No era mucha la que le quedaba al enemigo al que se enfrentaba.
Si el movimiento para desenvainarla fue rápido, el de blandirla sólo habría podido calificarse como cegador. Su amo golpeó sin conmiseración, haciendo uso de todas sus fuerzas. Un quite arriesgado con cualquier otra arma, a pesar de que en su otro brazo portaba escudo. No con aquella. En un silencio sólo roto por los latidos de sus tímpanos, la espada atravesó la magra armadura de cuero de su rival para hendirse en su carne y huesos. Un brazo, todavía agarrando un garrote de madera, salió girando por el aire. Después, cayó por la pálida muralla, manchándola de sangre. Una patada de un pie cubierto de acero hizo que el resto del cuerpo del invasor demiano se despeñara detrás.
Con un alarido, los demás sonidos volvieron a hacerse reales. Tan fuertes que casi eran tangibles. Eran los sonidos de la batalla, de la guerra. Los sonidos del enfrentamiento que, durante generaciones, había sido la rutina de fondo de toda vida y muerte en aquellas latitudes. La de la desesperada lucha contra el Yermo y cuanto significaba. Aunque por entonces ya no era tan desesperada. La guerra, la verdadera guerra contra Demosian, había acabado casi treinta años antes.
Y habían vencido.
El propietario de la singular arma casi sonrió al pensar en aquello. Su rostro, visible bajo su yelmo abierto, estaba cubierto por una densa barba castaña, llena de pequeñas imperfecciones allí donde había recibido las heridas de sus enemigos. Era lo único que quedaba a la vista bajo su gruesa armadura, aunque esta, con sus escasos adornos y su sobrevesta roja, ya decía lo suficiente de quien la portaba. Era un caballero de la Orden de Kroefnir, el Señor de la Guerra. Un enemigo a tener en cuenta en cualquier campo de batalla, al que temer como rival y bendecir como aliado. Aquel se llamaba Falstaff Vladsörd y no habría deseado estar en ningún otro sitio.
Dos flechas, tan veloces que ningún arco habría sido capaz de dispararlas en sucesión, se clavaron en el pecho del siguiente norteño que asomó por la escala. Varios de los dhaitas que protegían aquella sección avanzaban ya para desprenderla, siguiendo las órdenes ladradas por un sargento con muy malas pulgas. Las largas pértigas se apoyaron en la madera, mientras sus portadores confiaban la vida a los compañeros que les protegían con sus altos escudos de torre. Las saetas volaron en torno a ellos, arrancando lascas de granito de las almenas entre ígneos chispazos. Las campanas sonaban, llamando a la lucha y previniendo de los incendios a la par. En el interior de la ciudadela, los tejados de varias casas ardían con furia desmedida, alimentada por la madera y la paja, pero también por el aceite y la brea derramados.
—De nada —dijo el arquero que había acabado con la vida del segundo guerrero demiano. Qüestor Elendhal era rubio, de rasgos finos y pelo bien cortado, vestía justillo de cuero y calzas verdes. Su aspecto era el de un hombre que habría estado más cómodo en una fiesta cortesana, entre divertimentos banales y música de arpas. Sonreía con una mueca traviesa que le había otorgado los favores de más de una dama y el enfado de un buen número de padres, hermanos y maridos.
Vladsörd no le respondió. Abajo, los tambores retumbaban con idéntico sonido que el corazón dentro de su pecho. No era momento para conversaciones y en esos días no sentía por aquel hombre demasiado aprecio. Es más, saber lo que le debía, hacía que cada uno de sus gestos le resultase repulsivo. No podía comprender que, con los años y a pesar de sus muchas diferencias, surgiría entre ellos una auténtica amistad. Pero antes de eso, tendrían que sobrevivir a aquella noche.
A su compañero eso no pareció importarle. Capaz de seguir conversando aunque no tuviera con quien, era una fuente interminable de canciones, historias, medias verdades y charlatanerías que no estaba dispuesto a escuchar.
—Podremos con ellos. Las murallas de Dhao son fuertes.
—Tanto como lo sean los hombres que las defienden —gruñó para sí Falstaff Vladsörd, sin alzar apenas la voz, mientras apretaba la empuñadura de la espada entre sus dedos y se preparaba para el siguiente envite—. No me gusta lo que estamos haciendo.
No trascurrió ni medio instante antes de que llegara. Otra escalera, aquella armada con garfios, golpeó la roca. Un guerrero, encaramado en su parte superior, saltó de ella de inmediato, envuelto en una raída cota de malla. Dos más le seguían de cerca. La espada trazó un arco para atajar su avance. Aquel, más hábil que el anterior, se zafó con cierta maña, desviando la ancha hoja con la ayuda de una espada corta adornada con una rotunda guarda de bronce. Hubo más flechas, pero aquellas fallaron sus objetivos para perderse en el vacío, tras zumbar en torno al capacete de acero del demiano como moscas enfurecidas.
—¡Cuidado!
Las advertencias del arquero vestido de verde quedaron diluidas en el estrépito del viento y el choque de armas. Las escalas, las ya cercanas máquinas de guerra y los arpones se sucedían sin que los dhaitas tuvieran tiempo para desalojarlos antes de que sus dueños tuvieran tiempo para tomar posiciones. Había miles de norteños que no se habían entretenido ni un instante para lanzar advertencias ni simular que estaban interesados en mantener un asedio que no les convenía en nada. Escupidos por los bosques del señorío, habían encendido sus antorchas cuando ya los primeros escalaban los muros y atacaban desde todas las direcciones, sin preocuparse por su retaguardia. ¿Por qué iban a hacerlo? Sus sigilosos movimientos les habían conducido hasta allí a través de la espesura durante los largos meses que habían tardado en reunir sus tropas y alzar las máquinas en un territorio que era poco propicio para ellas. Nadie había sabido que estaban a un tiro de piedra de Dhao hasta que fue demasiado tarde. Ni en la lejana Puerto Agreste, ni en la mucho más cercana fortaleza de Horst. Para los bárbaros no había retaguardia ni más enemigos que los que se refugiaban tras las murallas, en una suerte de ratonera.
O así debería haber sido.
La espada corta del soldado demiano rozó la rodela, dejando una profunda marca en ella. Su dueño —el mismo que el de la rutilante espada— utilizó el escudo para apartarla, con un súbito barrido, casi como si fuera una maza. El norteño, lejos de dejarse sorprender por aquel ardid, se mantuvo firme en su puesto, mientras sus compañeros formaban en torno a la escala, protegiéndola con sus cuerpos. Más demianos subían por ella. Portaban espadas, mazas y, también, ballestas. Instrumentos útiles, aunque despreciables. Uno de ellos cayó cuando ponía sus botas sobre la roca, atravesado por otro proyectil.
—Esa era la última —escuchó el guerrero, en un murmullo de Elendhal que no creía destinado a él—. Se acabaron.
—¡Pfff! —gruñó Vladsörd, reteniendo la espada de nuevo con el escudo. A su espalda los pasos de los dhaitas se multiplicaban, mientras varios de los soldados acudían en su ayuda. Lanzó un nuevo tajo, que hizo recular a su enemigo para no ser cortado a la mitad, antes de responde con algo más que una blasfemia—. Entonces, ve con los otros, Elendhal, aquí no hay espacio para ti.
Un par de picas y el filo de un hacha surgieron a su lado y el norteño que tan bien le había plantado cara retrocedió todavía más, buscando el apoyo de los suyos. No le permitió hacerlo. La brillante espada, teñida ya de escarlata, se encontró con su cuerpo, desprotegido en el instante que daba un paso atrás. En aquella ocasión la corta arma del demiano no pudo hacer demasiado por aminorar el impacto. Con un crujido de huesos y un chorro de sangre, buena parte del filo quedó en el interior de su carne. El caballero lo extrajo sin dilación, evitando que quedara trabado.
El hacha del soldado que se encontraba a su derecha, hizo el resto, apartando al agonizante demiano con un empellón y arrojándolo contra los que guardaban la escala. La piedra se manchó aún más de sangre. Era una buena noche para morir. En la batalla, donde debía estar. Entonces hubo un gran estallido que interrumpió sus pensamientos.
—Vladsörd, ven conmigo —decía la voz del arquero.
—No, Elendhal, este es mi sitio —gruñó, avanzando hacia sus enemigos, listo para golpear con su espada o su escudo en cuanto fuera necesario.
—Tienes que venir —volvió a pedirle el arquero, al mismo tiempo grave y melodioso—. Nos necesitan ahí abajo. Esa explosión ha sido cerca de la base de la muralla. Nos vamos de aquí… Salier, tú también —añadió, haciendo un gesto al soldado del hacha—. Están en problemas. Si entran…
—¡Ya sé qué pasará si entran!