Relato: Pasos
Para ponerse en movimiento lo primero es dar un paso. Dar ese primer paso puede ser a veces lo más complicado. Yo tardé en comprenderlo más de veinte años. Cuando lo hice ya había dado muchos pasos. El primero de ellos fue en el hospicio donde me crié. No recuerdo demasiado de aquellos años ni recuerdo otra cosa que no fuese aquello. Según me contaron los monjes, me encontraron en un cesto de mimbre, rodeado de manzanas podridas y con casi cuatro años. No puedo asegurarlo, pero si ellos lo dicen, sería porque así fue.
Como decía, el primer paso que di fue en el hospicio. Recuerdo estar en el patio. Un monje vestido con un hábito pardo hablaba con un hombre que llevaba un carro. Varios de los muchachos mayores ayudaban a otro aún mayor, debía ser su hijo, a descargar los barriles que había sobre él. Nadie me vio cuando caminé hasta allí. No sé en qué estaría pensando. Supongo que pensé que si aquel hombre podía cuidar de un hijo, no tendría problemas para hacerlo con dos. Recuerdo que toqué las ruedas del carromato, gruesas y anchas, claveteadas. Lo hice justo antes de subirme a él y colarme en uno de los toneles vacíos. Sí, aquel fue mi verdadero primer paso; salí del hospicio del mismo modo que había entrado.
El siguiente paso importante en mi vida lo di cuando tenía catorce años para huir de aquél que había creído sería un buen padre. Aquél fue más rápido, más claro en mi memoria y mucho más doloroso. Lo hice con la espalda en carne viva y los ojos cubiertos de lágrimas. Y mi destino no era nada especial en aquella casa que me había recibido con los brazos abiertos. Incluso su hijo, el que me había encontrado en el barril, ya había dado antes el mismo paso que yo. Salí de allí con la espalda marcada de por vida y una promesa. No volvería por aquel mismo camino. Sólo caminaría hacia delante. Nunca retrocedería.
Otro paso importante: las calles. El tiempo que pasé viviendo de lo que la gente me daba y trabajando en lo que bien podía llegó a su fin el día que di el primer paso del camino que me conduciría a la ciudad. Sus puertas, grandes, enclavadas en la muralla, eran tan rugosas y estaban tan llenas de clavos como el carro de quien, durante un corto periodo, llamé padre. Las torres eran altas, más aún que el campanario de los monjes, y había muchas, pero pronto dejaron de parecerme tan grandes y magníficas como a mi llegada.
Si fuera, en los campos, cualquier trabajo era capaz de alimentarme y proporcionarme cobijo, en la ciudad las cosas no eran de ése modo. Allí dentro, el trabajo escaseaba y era un bien de muy pocos, que defendían sus posesiones con uñas y dientes. Había incluso leyes que impedían a los recién llegados trabajar sin un permiso. Y para obtener un permiso se necesitaba plata, plata que no poseía ni para comer. Aquél fue otro paso que me transformó. El primer paso a la carrera tras robar en uno de los puestos del mercado. A partir de aquél momento las cosas parecieron mejorar. Mi estómago había dejado de rugir y recuperaba las perdidas fuerzas. No necesitaría mucho más tiempo para encontrar un trabajo honrado que me apartara de las calles. Con las menudencias que sisaba pude ahorrar algo, lo justo para convertirme en alguien a quien los gremios no echaran de una patada. Sin embargo, no había contado con algo: había estado trabajando a espaldas del más importante de ellos y eso era algo que no se perdonaba.
El siguiente paso, o mejor dicho tropiezo, lo di al ser arrojado a los pies de su señor. Despojado de lo poco que había logrado reunir, se me exigía mucho más para compensar mi osadía. Había caído en un lugar del que no había vuelta atrás y los ciegos ojos que parecían observarme, desde un trono que no era más que una silla de mimbre, no eran precisamente los de un rey justo y benévolo. Pude ver que sus labios sonreían, pero no que hubiera sonrisa alguna en su rostro. Me explicó que, muy a su pesar, debía devolver todo lo que había arrebatado a los suyos y que, si no podía hacerlo, él encontraría un modo de hacerlo por mí.
No me quedó más remedio que aceptar lo que me ofreció y, tan pronto como fue posible, fui enviado de nuevo al exterior, a los caminos que había al otro lado de la ciudad, donde el poder del ciego, no recuerdo ya su nombre, se extendía casi tan fuerte y poderoso como en los tugurios y tascas. A la alegría de volver a las tierras, no eran las de mi niñez, pero el calor del sol en el rostro siempre ha supuesto una alegría para mí hasta el día de hoy, se unieron pronto las punzadas del hambre y las burlas de los que, en poca fortuna, me había tocado como compañeros.
Con el paso, de los días y de mis pies, las torres y las murallas fueron alejándose en la distancia y en el recuerdo. Las blancas y grises almenas se tornaron en otras, las de los castillos de los señores del Ducado. Grandes y pequeños, para mí todos fueron diferentes e iguales, mientras no veía el modo en que el señor del Gremio pretendía que pagara mis deudas. Los días se fueron alargando y, por fin, nos detuvimos en la covacha más miserable que los Dioses hayan puesto sobre la tierra, habitada por otros que, como nosotros o por su propio interés o afición, habían ocupado el lugar. Entonces nos dieron razones y algo de pan negro para aplacar nuestros estómagos. A partir de aquel día, y hasta que muriésemos, seríamos bandidos, robaríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance y lo pagaríamos en diezmo a nuestro señor.
Y lo hicimos. Robamos, incendiamos y matamos. Saqueamos a los que, de buen seguro, eran gentes como lo habían sido nuestras familias, o al menos tal y cómo me gustaría pensar que fue la mía. Dimos pasos tan macabros que jamás los hubiéramos deseado para nuestros peores enemigos y acabamos por regocijarnos en ellos, sin más remedio para soportar nuestro dolor y vergüenza que hacer migas con él.
Nuestras indignidades llegaron tan lejos que los oídos de las gentes de alta cuna, nunca he entendido bien esa forma de hablar, pero el que nos dirigía en nuestros desmanes solía utilizarla entre blasfemias en sus borracheras, comenzaron a mostrarse atentas. Ya no eran tan sólo unos pocos aldeanos los que seguían nuestros pasos, con sus sabuesos y sin demasiada idea de que hacer si hallaban nuestro rastro. Eran los nobles, gente cuyos ancestros, al contrario que los míos y los de los que me acompañaban, se perdían en el comienzo de los tiempos, cuando la Primera Ciudad relumbraba en las llanuras y no era una mera leyenda. Gente cuyas armas eran espadas afiladas en lugar de cayados y hachas embotadas por golpear el tocón.
Llegó la noche en la que mis pasos me llevaron a cometer el último error que podía permitirme, cuando, al tratar de escapar de ellos, elegí un hueco, un camino, demasiado estrecho. Y quedé atrapado, malherido y capturado por aquellos que, en otras circunstancias, y en otra vida, podría haber llegado a admirar. Y fui entregado a una ley que se decía justa con los que habían sido injustos y buena con los que no lo habían sido.
Hoy doy el último paso en una vida llena de pasos en falso, de tropiezos y de sin sentidos que, nunca lo sabré, tal vez pudiera haber evitado. No me arrepiento de nada, aunque espero que esta vez no confunda su dirección y sentido… no, no creo que lo haga. Desde el cadalso no hay muchos sitios hacia donde caminar.
Como decía, el primer paso que di fue en el hospicio. Recuerdo estar en el patio. Un monje vestido con un hábito pardo hablaba con un hombre que llevaba un carro. Varios de los muchachos mayores ayudaban a otro aún mayor, debía ser su hijo, a descargar los barriles que había sobre él. Nadie me vio cuando caminé hasta allí. No sé en qué estaría pensando. Supongo que pensé que si aquel hombre podía cuidar de un hijo, no tendría problemas para hacerlo con dos. Recuerdo que toqué las ruedas del carromato, gruesas y anchas, claveteadas. Lo hice justo antes de subirme a él y colarme en uno de los toneles vacíos. Sí, aquel fue mi verdadero primer paso; salí del hospicio del mismo modo que había entrado.
El siguiente paso importante en mi vida lo di cuando tenía catorce años para huir de aquél que había creído sería un buen padre. Aquél fue más rápido, más claro en mi memoria y mucho más doloroso. Lo hice con la espalda en carne viva y los ojos cubiertos de lágrimas. Y mi destino no era nada especial en aquella casa que me había recibido con los brazos abiertos. Incluso su hijo, el que me había encontrado en el barril, ya había dado antes el mismo paso que yo. Salí de allí con la espalda marcada de por vida y una promesa. No volvería por aquel mismo camino. Sólo caminaría hacia delante. Nunca retrocedería.
Otro paso importante: las calles. El tiempo que pasé viviendo de lo que la gente me daba y trabajando en lo que bien podía llegó a su fin el día que di el primer paso del camino que me conduciría a la ciudad. Sus puertas, grandes, enclavadas en la muralla, eran tan rugosas y estaban tan llenas de clavos como el carro de quien, durante un corto periodo, llamé padre. Las torres eran altas, más aún que el campanario de los monjes, y había muchas, pero pronto dejaron de parecerme tan grandes y magníficas como a mi llegada.
Si fuera, en los campos, cualquier trabajo era capaz de alimentarme y proporcionarme cobijo, en la ciudad las cosas no eran de ése modo. Allí dentro, el trabajo escaseaba y era un bien de muy pocos, que defendían sus posesiones con uñas y dientes. Había incluso leyes que impedían a los recién llegados trabajar sin un permiso. Y para obtener un permiso se necesitaba plata, plata que no poseía ni para comer. Aquél fue otro paso que me transformó. El primer paso a la carrera tras robar en uno de los puestos del mercado. A partir de aquél momento las cosas parecieron mejorar. Mi estómago había dejado de rugir y recuperaba las perdidas fuerzas. No necesitaría mucho más tiempo para encontrar un trabajo honrado que me apartara de las calles. Con las menudencias que sisaba pude ahorrar algo, lo justo para convertirme en alguien a quien los gremios no echaran de una patada. Sin embargo, no había contado con algo: había estado trabajando a espaldas del más importante de ellos y eso era algo que no se perdonaba.
El siguiente paso, o mejor dicho tropiezo, lo di al ser arrojado a los pies de su señor. Despojado de lo poco que había logrado reunir, se me exigía mucho más para compensar mi osadía. Había caído en un lugar del que no había vuelta atrás y los ciegos ojos que parecían observarme, desde un trono que no era más que una silla de mimbre, no eran precisamente los de un rey justo y benévolo. Pude ver que sus labios sonreían, pero no que hubiera sonrisa alguna en su rostro. Me explicó que, muy a su pesar, debía devolver todo lo que había arrebatado a los suyos y que, si no podía hacerlo, él encontraría un modo de hacerlo por mí.
No me quedó más remedio que aceptar lo que me ofreció y, tan pronto como fue posible, fui enviado de nuevo al exterior, a los caminos que había al otro lado de la ciudad, donde el poder del ciego, no recuerdo ya su nombre, se extendía casi tan fuerte y poderoso como en los tugurios y tascas. A la alegría de volver a las tierras, no eran las de mi niñez, pero el calor del sol en el rostro siempre ha supuesto una alegría para mí hasta el día de hoy, se unieron pronto las punzadas del hambre y las burlas de los que, en poca fortuna, me había tocado como compañeros.
Con el paso, de los días y de mis pies, las torres y las murallas fueron alejándose en la distancia y en el recuerdo. Las blancas y grises almenas se tornaron en otras, las de los castillos de los señores del Ducado. Grandes y pequeños, para mí todos fueron diferentes e iguales, mientras no veía el modo en que el señor del Gremio pretendía que pagara mis deudas. Los días se fueron alargando y, por fin, nos detuvimos en la covacha más miserable que los Dioses hayan puesto sobre la tierra, habitada por otros que, como nosotros o por su propio interés o afición, habían ocupado el lugar. Entonces nos dieron razones y algo de pan negro para aplacar nuestros estómagos. A partir de aquel día, y hasta que muriésemos, seríamos bandidos, robaríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance y lo pagaríamos en diezmo a nuestro señor.
Y lo hicimos. Robamos, incendiamos y matamos. Saqueamos a los que, de buen seguro, eran gentes como lo habían sido nuestras familias, o al menos tal y cómo me gustaría pensar que fue la mía. Dimos pasos tan macabros que jamás los hubiéramos deseado para nuestros peores enemigos y acabamos por regocijarnos en ellos, sin más remedio para soportar nuestro dolor y vergüenza que hacer migas con él.
Nuestras indignidades llegaron tan lejos que los oídos de las gentes de alta cuna, nunca he entendido bien esa forma de hablar, pero el que nos dirigía en nuestros desmanes solía utilizarla entre blasfemias en sus borracheras, comenzaron a mostrarse atentas. Ya no eran tan sólo unos pocos aldeanos los que seguían nuestros pasos, con sus sabuesos y sin demasiada idea de que hacer si hallaban nuestro rastro. Eran los nobles, gente cuyos ancestros, al contrario que los míos y los de los que me acompañaban, se perdían en el comienzo de los tiempos, cuando la Primera Ciudad relumbraba en las llanuras y no era una mera leyenda. Gente cuyas armas eran espadas afiladas en lugar de cayados y hachas embotadas por golpear el tocón.
Llegó la noche en la que mis pasos me llevaron a cometer el último error que podía permitirme, cuando, al tratar de escapar de ellos, elegí un hueco, un camino, demasiado estrecho. Y quedé atrapado, malherido y capturado por aquellos que, en otras circunstancias, y en otra vida, podría haber llegado a admirar. Y fui entregado a una ley que se decía justa con los que habían sido injustos y buena con los que no lo habían sido.
Hoy doy el último paso en una vida llena de pasos en falso, de tropiezos y de sin sentidos que, nunca lo sabré, tal vez pudiera haber evitado. No me arrepiento de nada, aunque espero que esta vez no confunda su dirección y sentido… no, no creo que lo haga. Desde el cadalso no hay muchos sitios hacia donde caminar.





































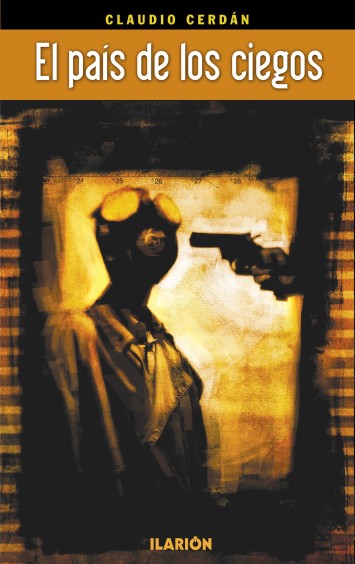


No hay comentarios:
Publicar un comentario