Otros Relatos: Fe y Hollín
La creencia es uno de los principios que mantienen la cohesión del Universo. En los tiempos antiguos, la creencia era fuerte. Tanto, que la realidad se plegaba a las necesidades de los hombres primitivos como si fuera una hoja de papel en las manos de un niño. Para todo lo que no se entendía, había una explicación: el fuego era un dios, los rayos eran la cólera de los dioses… en aquella época los dioses salían tan baratos como creer en ellos.
Pero la gente creía. ¿Qué otra cosa se podía esperar de un tiempo en el que la tierra era plana y el sol iba unas veces en un carro tirado por caballos y otras empujado por un insecto del género Coleoptera? Sin embargo, eso no es lo más importante en la historia que intento contar. Lo significativo de todas estas creencias es que eran tan fuertes como para hacerse reales, doblando la realidad hasta límites insospechados.
Había sido un mal invierno. No de los peores que había vivido, pero sí lo que se solía denominar malo de narices. Tras un otoño de ventiscas y aguaceros, la estación de las nieves se había presentado de improviso, de un día para otro y… bueno, llena de nieves. Había carámbanos de casi un palmo en los tejados, los ríos estaban tan congelados que podías saltar a ellos con más posibilidades de romperte una pierna que de ahogarte y se decía que, incluso, algunos pájaros habían muerto en el aire, entre un batir de alas y otro. Aquello era mentira y nadie se lo creía del todo. Porque —ojo, que esto también es importante— los tiempos antiguos se habían acabado hacía mucho y ya nadie creía en las cosas en las que se creía entonces. Al menos no del mismo modo.
Un autobús recorría el camino. Estaba pintado de gris y sus ruedas, cuando no parecían a punto de salirse de sus ejes, se encontraban enterradas en la nieve manchada de hollín. Cuando la gente se precipita en la era de la razón, lo hace tiznada de negro. Son cosas que pasan. La ciudad estaba todavía a un par de kilómetros cuando dio un bandazo, una de las ruedas se metió en un bache y se quedó atrapado, con el motor humeando.
Los pasajeros bajaron tras el conductor, muchos de ellos estirándose y bostezando, pues el viaje había sido largo y estaban agotados. Se apresuraron a recoger su equipaje y a emprender la marcha a pie. Aquel día era veinticuatro de diciembre y muchos llevaban meses sin ver a sus familias. Sin embargo, el último de ellos no se dio tanta prisa. Tambaleándose, salió por la portezuela y sólo el hecho de que el conductor le detuviera impidió que se fuera al suelo tan largo como era.
Porque el último ocupante del destartalado autocar era largo. Largo y ancho. Vestía un abrigo que le llegaba hasta los pies y que rodeaba su oronda figura del mismo modo que una cortina podría rodear un globo terráqueo de buenas proporciones. Además, tenía el pelo y la barba blancos y unos ojos azules intensos, uno de los cuales bizqueaba un poco, que destellaban por encima de unos pómulos tan sonrosados por el frío como por el escocés que había ido trasegando durante toda la expedición.
—¿Hemos llegado?
—No, pero esto no anda más.
El hombre alzó la vista. Sus ojos se centraron en una casa que surgía tras unos árboles, a no más de cien metros de allí, medio oculta entre la nieve sucia.
—Aquí es donde debo estar —sonrió.
Echándose el petate al hombro, se alejó de él con una risotada. Casi parecía un soldado que regresara de la guerra y le recordó a su hermano, que había muerto en ella, pero era demasiado mayor para eso. El conductor del autobús pronto se lo quitó de la cabeza, mientras se ponía en marcha hacia la ciudad.
Tras encontrar a aquel anciano en la puerta, le había invitado a entrar y ofrecerle un te caliente. Él había sonreído, agradecido, y se había quedado dormido junto a la chimenea. Cuando ya estaba oscureciendo, sus hijos entraron dando gritos, un portazo y empapados de pies a cabeza. Los cuatro vivían en aquella casa solos. Ella prefería pensar que eran una familia feliz, pero ni siquiera su fe en la bondad de la gente y en que nada malo podía pasarle a las personas buenas soportaba el empuje de la realidad. Su marido había ido a la guerra y no había vuelto. Como los maridos de muchas de sus vecinas. Hay cosas que nunca cambian.
El barullo sacó al viejo de su sueño.
—¿Quién es, madre? —preguntó el mayor de los tres.
—Es vuestro… abuelo —mintió ella. Jamás supo por qué.
Los abuelos de los chicos habían muerto antes de que nacieran y los muchachos siempre le preguntaban por ellos. Le pareció una mentira piadosa que no hacía mal a nadie. Miró al anciano, que le guiñó el ojo vago y, con una sonrisa, empezó a abrazar a los pilluelos. Más o menos como habría hecho su propio padre. Hasta entonces no se había dado cuenta de lo que le echaba de menos… las Navidades, se dijo, quitándole importancia al asunto. Se trata de esta época del año.
Invitó al anciano a cenar y a pasar la noche con ellos —de qué otro modo iba a ser—. El hombre comió con ganas. Mientras lo hacía, reía, con el rostro enrojecido por el vino y contaba historias que, al mismo tiempo, eran antiguas, nuevas, graciosas y tristes. Historias que hacían olvidar sus propios problemas. Y no tenía pocos. El banco estaba ahí, apretándoles las tuercas, ya no era tan joven y los niños crecían y apenas le quedaba dinero para la ropa. Mientras le escuchaba, nada tuvo importancia. Era como si fuera su padre, su marido… todos aquellos que faltaban en su vida al mismo tiempo. Un momento amargo en una noche muy dulce. Después hubo más risas, villancicos e historias y, cuando se dio cuenta, eran más de las doce y los niños seguían en pie. Tras acostarlos, regresó al comedor. El anciano estaba junto a la puerta, recogiendo sus cosas para marcharse.
—¿Se va?
—Sí, me esperan en muchos otros lugares. Sus hijos están muy altos —los ojos del anciano brillaron con aquella luz extraña. En aquel instante le recordaron a los de su difunto esposo.
—Sí, es cierto… Usted, ¿quién es?
—En realidad nadie. Sólo una idea en la que alguien creyó una vez. Porque, aunque no lo sepa, todo tiene que ver con lo que la gente cree —susurró, mientras salía por la puerta y se internaba en la nieve. Cuando ya estaba inmerso en la oscuridad, se volvió. Su oronda figura parecía aún más grande, magnificada por los copos de nieve que caían entre remolinos—. Éste era su día especial —dijo entonces—, espero que lo haya disfrutado. Fíjese: antes llegaba a todos y hoy debo ir puerta por puerta. ¡Lo que es el mundo! ¡Feliz Navidad, se la ha ganado a pulso!
En los viejos tiempos las creencias eran fuertes. Ya no lo son, pero su impronta perdura. En el mundo del hollín y la razón, los espíritus forjados por la fe y la imaginación son sombras de lo que eran. Los que tienen suerte, reviven unos pocos días al año.
A los demás, sólo les queda creer en sí mismos.
O eso dicen.
Pero la gente creía. ¿Qué otra cosa se podía esperar de un tiempo en el que la tierra era plana y el sol iba unas veces en un carro tirado por caballos y otras empujado por un insecto del género Coleoptera? Sin embargo, eso no es lo más importante en la historia que intento contar. Lo significativo de todas estas creencias es que eran tan fuertes como para hacerse reales, doblando la realidad hasta límites insospechados.
Había sido un mal invierno. No de los peores que había vivido, pero sí lo que se solía denominar malo de narices. Tras un otoño de ventiscas y aguaceros, la estación de las nieves se había presentado de improviso, de un día para otro y… bueno, llena de nieves. Había carámbanos de casi un palmo en los tejados, los ríos estaban tan congelados que podías saltar a ellos con más posibilidades de romperte una pierna que de ahogarte y se decía que, incluso, algunos pájaros habían muerto en el aire, entre un batir de alas y otro. Aquello era mentira y nadie se lo creía del todo. Porque —ojo, que esto también es importante— los tiempos antiguos se habían acabado hacía mucho y ya nadie creía en las cosas en las que se creía entonces. Al menos no del mismo modo.
Un autobús recorría el camino. Estaba pintado de gris y sus ruedas, cuando no parecían a punto de salirse de sus ejes, se encontraban enterradas en la nieve manchada de hollín. Cuando la gente se precipita en la era de la razón, lo hace tiznada de negro. Son cosas que pasan. La ciudad estaba todavía a un par de kilómetros cuando dio un bandazo, una de las ruedas se metió en un bache y se quedó atrapado, con el motor humeando.
Los pasajeros bajaron tras el conductor, muchos de ellos estirándose y bostezando, pues el viaje había sido largo y estaban agotados. Se apresuraron a recoger su equipaje y a emprender la marcha a pie. Aquel día era veinticuatro de diciembre y muchos llevaban meses sin ver a sus familias. Sin embargo, el último de ellos no se dio tanta prisa. Tambaleándose, salió por la portezuela y sólo el hecho de que el conductor le detuviera impidió que se fuera al suelo tan largo como era.
Porque el último ocupante del destartalado autocar era largo. Largo y ancho. Vestía un abrigo que le llegaba hasta los pies y que rodeaba su oronda figura del mismo modo que una cortina podría rodear un globo terráqueo de buenas proporciones. Además, tenía el pelo y la barba blancos y unos ojos azules intensos, uno de los cuales bizqueaba un poco, que destellaban por encima de unos pómulos tan sonrosados por el frío como por el escocés que había ido trasegando durante toda la expedición.
—¿Hemos llegado?
—No, pero esto no anda más.
El hombre alzó la vista. Sus ojos se centraron en una casa que surgía tras unos árboles, a no más de cien metros de allí, medio oculta entre la nieve sucia.
—Aquí es donde debo estar —sonrió.
Echándose el petate al hombro, se alejó de él con una risotada. Casi parecía un soldado que regresara de la guerra y le recordó a su hermano, que había muerto en ella, pero era demasiado mayor para eso. El conductor del autobús pronto se lo quitó de la cabeza, mientras se ponía en marcha hacia la ciudad.
Tras encontrar a aquel anciano en la puerta, le había invitado a entrar y ofrecerle un te caliente. Él había sonreído, agradecido, y se había quedado dormido junto a la chimenea. Cuando ya estaba oscureciendo, sus hijos entraron dando gritos, un portazo y empapados de pies a cabeza. Los cuatro vivían en aquella casa solos. Ella prefería pensar que eran una familia feliz, pero ni siquiera su fe en la bondad de la gente y en que nada malo podía pasarle a las personas buenas soportaba el empuje de la realidad. Su marido había ido a la guerra y no había vuelto. Como los maridos de muchas de sus vecinas. Hay cosas que nunca cambian.
El barullo sacó al viejo de su sueño.
—¿Quién es, madre? —preguntó el mayor de los tres.
—Es vuestro… abuelo —mintió ella. Jamás supo por qué.
Los abuelos de los chicos habían muerto antes de que nacieran y los muchachos siempre le preguntaban por ellos. Le pareció una mentira piadosa que no hacía mal a nadie. Miró al anciano, que le guiñó el ojo vago y, con una sonrisa, empezó a abrazar a los pilluelos. Más o menos como habría hecho su propio padre. Hasta entonces no se había dado cuenta de lo que le echaba de menos… las Navidades, se dijo, quitándole importancia al asunto. Se trata de esta época del año.
Invitó al anciano a cenar y a pasar la noche con ellos —de qué otro modo iba a ser—. El hombre comió con ganas. Mientras lo hacía, reía, con el rostro enrojecido por el vino y contaba historias que, al mismo tiempo, eran antiguas, nuevas, graciosas y tristes. Historias que hacían olvidar sus propios problemas. Y no tenía pocos. El banco estaba ahí, apretándoles las tuercas, ya no era tan joven y los niños crecían y apenas le quedaba dinero para la ropa. Mientras le escuchaba, nada tuvo importancia. Era como si fuera su padre, su marido… todos aquellos que faltaban en su vida al mismo tiempo. Un momento amargo en una noche muy dulce. Después hubo más risas, villancicos e historias y, cuando se dio cuenta, eran más de las doce y los niños seguían en pie. Tras acostarlos, regresó al comedor. El anciano estaba junto a la puerta, recogiendo sus cosas para marcharse.
—¿Se va?
—Sí, me esperan en muchos otros lugares. Sus hijos están muy altos —los ojos del anciano brillaron con aquella luz extraña. En aquel instante le recordaron a los de su difunto esposo.
—Sí, es cierto… Usted, ¿quién es?
—En realidad nadie. Sólo una idea en la que alguien creyó una vez. Porque, aunque no lo sepa, todo tiene que ver con lo que la gente cree —susurró, mientras salía por la puerta y se internaba en la nieve. Cuando ya estaba inmerso en la oscuridad, se volvió. Su oronda figura parecía aún más grande, magnificada por los copos de nieve que caían entre remolinos—. Éste era su día especial —dijo entonces—, espero que lo haya disfrutado. Fíjese: antes llegaba a todos y hoy debo ir puerta por puerta. ¡Lo que es el mundo! ¡Feliz Navidad, se la ha ganado a pulso!
En los viejos tiempos las creencias eran fuertes. Ya no lo son, pero su impronta perdura. En el mundo del hollín y la razón, los espíritus forjados por la fe y la imaginación son sombras de lo que eran. Los que tienen suerte, reviven unos pocos días al año.
A los demás, sólo les queda creer en sí mismos.
O eso dicen.




































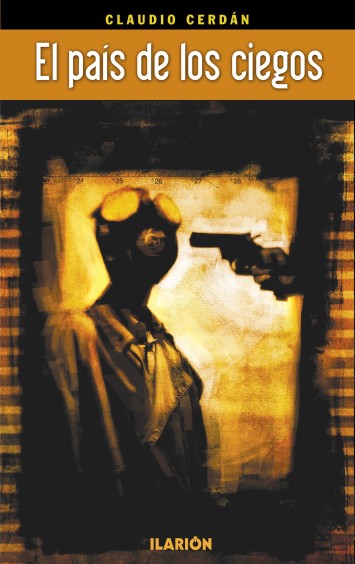


2 comentarios:
Recuerdo este relato. Es el que enviaste al concurso navideño.
Sip.
Ese mismo fue.
Tenía ganas de sacarlo en algún sitio más.
Publicar un comentario