Fragmentos de una Batalla: Capítulo V
V SILENCIO LETAL
Estaba en todas partes y era letal como el frío viento del Yermo y su simple mención aterraba el corazón de los más osados. A pesar de su ridículo apodo, en Puerto Agreste a nadie se le escapaba que si Sabian aceptaba la bolsa negra, el propietario del nombre inscrito en ella pronto sería protagonista de un responso.
Fragmento de una novela inacabada de Talbor Ficks
Si Arros y los suyos caminaban en silencio por las calles de Dhao, bien podría haberse considerado que Karadrag lo hacía como una auténtica sombra. Embozado en su capa oscura, el asesino del general se desplazaba tanto sobre los adoquines como sobre las tejas, sin que las segundas parecieran para él una dificultad adicional. Lo hacía solo, del modo en el que solían trabajar los que pertenecían a su profesión, ya fuera en los Reinos Libres o en el Yermo. En aquello, en la vileza del asesinato, ambas facciones en contienda no se distinguían tanto.
La labor de Karadrag era aquella noche muy distinta a la del segundo de Zelnistaff. Amparado por la oscuridad, su deber era el de vigilar a sus enemigos para impedirles realizar cualquier movimiento. Mantenerlos ciegos y sordos, acuchillando a tantos mensajeros como fueran necesarios. Por el momento, no había hecho demasiado. Los portones estaban expeditos y ningún hombre a caballo había tratado de atravesarlos durante las anteriores horas. Los dhaitas dormían plácidamente, sin saber que en cualquier instante serían degollados en sus camas. Y el momento estaba cercano. Las campanas de uno de los pequeños templos locales hacía poco que habían señalado que quedaba menos de una hora para que la sangre comenzara a correr.
Entonces, estaba apostado en un tejadillo que separaba el patio interior de una posada del edificio colindante. A un tiro de piedra —o de cuchillo, dado el caso— dos soldados hacían la ronda, medio dormidos y sin saber lo que les aguardaba. Unos minutos antes incluso habían conversado sobre el tiempo, aburridos y ateridos por el frescor de la noche. Ahora guardaban silencio, mientras paseaban con sus alabardas en mano, pisando en los mismos lugares donde habían pisado decenas de generaciones de guardias antes que ellos. No sabían lo cerca que se encontraban de estar muertos. Lo estarían antes de poder dar la voz de alarma.
Karadrag rió para sí, mostrando su rostro menos amable, el que sólo veían aquellos que estaban a un paso de caer bajo su afilada daga. ¿Cómo era posible que, después de tantos años de luchas y disputas la gente de Dhao continuara siendo tan confiada? Porque lo era y mucho. Sólo faltaba que abrieran los portones y les invitaran a pasar. Eso era lo que debía de haber pensado la Jerarquía y, por eso, le habían hecho ir hasta allí dos meses antes, para medir a su rival.
Nada sabían y nada sospechaban en lo alto del puntiagudo castillo, donde en aquellos instantes se tocaba música de arpas y se bailaba. Ni siquiera lo próximo que había estado de los cuellos de la Dama Dariahn y el senescal Winthrop, los inmerecidos gobernantes del señorío. Si hubiese querido —y si aquella hubiese sido su labor—, podría haber acabado sus vidas con sendos golpes. Pero eso no era lo que deseaba el Sumo Jerarca Wost. No se podía alertar de ningún modo a los dhaitas antes del ataque. No sólo tenían que caer los cabecillas, sino también las murallas. En un ataque letal que no permitiera la reacción de Horst. Al menos hasta el instante en el que Dhao entera fuese cenizas y escombros humeantes.
El asesino creyó oír cascos de caballos y, de repente, todo su cuerpo se puso en tensión. Pero el sonido no venía del portazgo, sino del patio que había bajo él. Un viajero, por lo que parecía, acababa de llegar y entregaba las riendas de su pesado percherón. Un hombre de campo, a juzgar por sus movimientos y andares, cubierto con una capa de lana y ataviado con un sombrero de ala ancha que le protegía del cada vez más notable frío.
Karadrag se desentendió de él mientras volvía a concentrar su atención en el cielo nocturno y en los soldados que patrullaban llenos de desgana. Todo en calma. Se protegió con su propia capa y apoyó la espalda en la cálida chimenea que tenía tras de sí, convirtiéndose en una parte más del tejado que les sostenía. Si todo sucedía tal y cómo debía —y él mismo se había ocupado de que no hubiera razones para que fuera de otra manera— la victoria sería brutal. Con Arros y los suyos cumpliendo con su parte, poco era lo que podrían hacer los dhaitas contra el ejército del general Zelnistaff.
Los ojos de Karadrag se estrecharon y brillaron llenos de malicia cuando lo vio. Dos parpadeos en la distancia, muy cerca de donde se encontraba el puente que cruzaba el Jiraimot, junto a los carromatos que aguardaban para entrar de amanecida. No quiso creer a sus propios ojos hasta que se repitieron. Dos, unos instantes de oscuridad y otro destello. Las tropas llegaban y el ataque era inminente.
Sacó su propia lámpara ciega y la giró hacia las calles de Dhao, hacia el segundo del general y los soldados que se encontraban a su cargo. A partir de aquel instante, cada segundo contaba. Un solo golpe, letal. Si fallaban y sólo aturdían a su enemigo, la batalla sería mucho más cruenta y salvaje, más del gusto de Adkrag Zelnistaff, pero mucho menos del de la Jerarquía.
Y más les valía no incomodar a los Jerarcas…
El filo de un sable refulgió en la noche, a unos cuantos pasos de donde él se encontraba. Era el viajero recién llegado. Caminaba hacia él por el tejado, sin la intención de ocultarse o pretender ser silencioso. Karadrag se quedó mirándole durante un instante, sin comprender del todo lo que estaba pasando.
Justo entonces hubo un estallido y música de timbales y de cuernos. El ataque había comenzado.
—Demasiado pronto —murmuró Karadrag—. Es demasiado pronto.
—No, es la hora justa —rió el hombre del sable, mientras corría hacia él sobre las tejas—. La hora en que nos midamos de igual a igual.
Estaba en todas partes y era letal como el frío viento del Yermo y su simple mención aterraba el corazón de los más osados. A pesar de su ridículo apodo, en Puerto Agreste a nadie se le escapaba que si Sabian aceptaba la bolsa negra, el propietario del nombre inscrito en ella pronto sería protagonista de un responso.
Fragmento de una novela inacabada de Talbor Ficks
Si Arros y los suyos caminaban en silencio por las calles de Dhao, bien podría haberse considerado que Karadrag lo hacía como una auténtica sombra. Embozado en su capa oscura, el asesino del general se desplazaba tanto sobre los adoquines como sobre las tejas, sin que las segundas parecieran para él una dificultad adicional. Lo hacía solo, del modo en el que solían trabajar los que pertenecían a su profesión, ya fuera en los Reinos Libres o en el Yermo. En aquello, en la vileza del asesinato, ambas facciones en contienda no se distinguían tanto.
La labor de Karadrag era aquella noche muy distinta a la del segundo de Zelnistaff. Amparado por la oscuridad, su deber era el de vigilar a sus enemigos para impedirles realizar cualquier movimiento. Mantenerlos ciegos y sordos, acuchillando a tantos mensajeros como fueran necesarios. Por el momento, no había hecho demasiado. Los portones estaban expeditos y ningún hombre a caballo había tratado de atravesarlos durante las anteriores horas. Los dhaitas dormían plácidamente, sin saber que en cualquier instante serían degollados en sus camas. Y el momento estaba cercano. Las campanas de uno de los pequeños templos locales hacía poco que habían señalado que quedaba menos de una hora para que la sangre comenzara a correr.
Entonces, estaba apostado en un tejadillo que separaba el patio interior de una posada del edificio colindante. A un tiro de piedra —o de cuchillo, dado el caso— dos soldados hacían la ronda, medio dormidos y sin saber lo que les aguardaba. Unos minutos antes incluso habían conversado sobre el tiempo, aburridos y ateridos por el frescor de la noche. Ahora guardaban silencio, mientras paseaban con sus alabardas en mano, pisando en los mismos lugares donde habían pisado decenas de generaciones de guardias antes que ellos. No sabían lo cerca que se encontraban de estar muertos. Lo estarían antes de poder dar la voz de alarma.
Karadrag rió para sí, mostrando su rostro menos amable, el que sólo veían aquellos que estaban a un paso de caer bajo su afilada daga. ¿Cómo era posible que, después de tantos años de luchas y disputas la gente de Dhao continuara siendo tan confiada? Porque lo era y mucho. Sólo faltaba que abrieran los portones y les invitaran a pasar. Eso era lo que debía de haber pensado la Jerarquía y, por eso, le habían hecho ir hasta allí dos meses antes, para medir a su rival.
Nada sabían y nada sospechaban en lo alto del puntiagudo castillo, donde en aquellos instantes se tocaba música de arpas y se bailaba. Ni siquiera lo próximo que había estado de los cuellos de la Dama Dariahn y el senescal Winthrop, los inmerecidos gobernantes del señorío. Si hubiese querido —y si aquella hubiese sido su labor—, podría haber acabado sus vidas con sendos golpes. Pero eso no era lo que deseaba el Sumo Jerarca Wost. No se podía alertar de ningún modo a los dhaitas antes del ataque. No sólo tenían que caer los cabecillas, sino también las murallas. En un ataque letal que no permitiera la reacción de Horst. Al menos hasta el instante en el que Dhao entera fuese cenizas y escombros humeantes.
El asesino creyó oír cascos de caballos y, de repente, todo su cuerpo se puso en tensión. Pero el sonido no venía del portazgo, sino del patio que había bajo él. Un viajero, por lo que parecía, acababa de llegar y entregaba las riendas de su pesado percherón. Un hombre de campo, a juzgar por sus movimientos y andares, cubierto con una capa de lana y ataviado con un sombrero de ala ancha que le protegía del cada vez más notable frío.
Karadrag se desentendió de él mientras volvía a concentrar su atención en el cielo nocturno y en los soldados que patrullaban llenos de desgana. Todo en calma. Se protegió con su propia capa y apoyó la espalda en la cálida chimenea que tenía tras de sí, convirtiéndose en una parte más del tejado que les sostenía. Si todo sucedía tal y cómo debía —y él mismo se había ocupado de que no hubiera razones para que fuera de otra manera— la victoria sería brutal. Con Arros y los suyos cumpliendo con su parte, poco era lo que podrían hacer los dhaitas contra el ejército del general Zelnistaff.
Los ojos de Karadrag se estrecharon y brillaron llenos de malicia cuando lo vio. Dos parpadeos en la distancia, muy cerca de donde se encontraba el puente que cruzaba el Jiraimot, junto a los carromatos que aguardaban para entrar de amanecida. No quiso creer a sus propios ojos hasta que se repitieron. Dos, unos instantes de oscuridad y otro destello. Las tropas llegaban y el ataque era inminente.
Sacó su propia lámpara ciega y la giró hacia las calles de Dhao, hacia el segundo del general y los soldados que se encontraban a su cargo. A partir de aquel instante, cada segundo contaba. Un solo golpe, letal. Si fallaban y sólo aturdían a su enemigo, la batalla sería mucho más cruenta y salvaje, más del gusto de Adkrag Zelnistaff, pero mucho menos del de la Jerarquía.
Y más les valía no incomodar a los Jerarcas…
El filo de un sable refulgió en la noche, a unos cuantos pasos de donde él se encontraba. Era el viajero recién llegado. Caminaba hacia él por el tejado, sin la intención de ocultarse o pretender ser silencioso. Karadrag se quedó mirándole durante un instante, sin comprender del todo lo que estaba pasando.
Justo entonces hubo un estallido y música de timbales y de cuernos. El ataque había comenzado.
—Demasiado pronto —murmuró Karadrag—. Es demasiado pronto.
—No, es la hora justa —rió el hombre del sable, mientras corría hacia él sobre las tejas—. La hora en que nos midamos de igual a igual.




































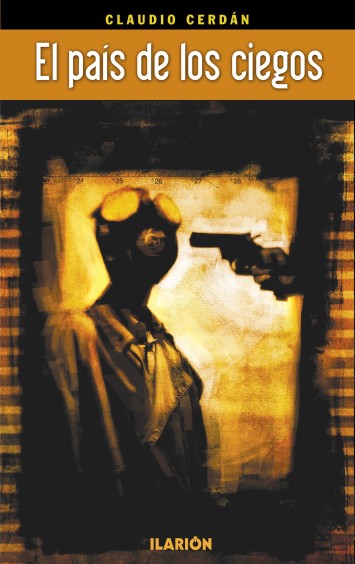


No hay comentarios:
Publicar un comentario