Segundo Avance de Urnas de Jade: Leyendas
I
¿DÓNDE CREES QUE VAS?
¿DÓNDE CREES QUE VAS?
Nunca supe lo que vi en aquel muchacho. Había determinación en sus ojos. Tal vez vi en ellos un reflejo de mí mismo, de cómo era… o de cómo debería haber sido.
Del Diario de Sandureyt
Del Diario de Sandureyt
Los comienzos, como los finales, no existen como tales. No puede decirse cuando empieza determinada historia ni cuando terminó la anterior. Podríamos decir que ésta lo hizo aquí del mismo modo que lo hizo cuando Taith tomó la inesperada decisión de oponerse a su destino o cuando el loco Demosian exhaló su último aliento… y no sería cierto. No hay finales ni principios.
Digamos entonces que esta historia no comenzó un día de invierno en el mercado de Fyelan. Aquél no era un día frío, sino uno de esos días radiantes en los que parece que el cielo se haya olvidado durante unas horas de las nubes y reluce con un azul puro y sin mácula. El cielo estaba vacío de nubes, sí, pero no pasaba lo mismo allí abajo, entre los edificios de piedra y madera de la antigua ciudad del norte. Una marea humana se deslizaba, atestando hasta la última pulgada de adoquinado, en un último intento de hacerse con las provisiones que servirían para llenar sus despensas hasta finalizar la época de las nieves. Aquella era la última feria del año y nadie quería perdérsela.
La mayor parte del mercado estaba situada en la Plaza del Mercado Nuevo, entre el puerto y la zona acomodada de la ciudad. La plaza estaba rodeada por un conjunto de recios y cuadrados edificios de piedra que albergaban las tiendas de los mercaderes más adinerados. Bajo sus soportales, algunos músicos ambulantes, vestidos con ropas de vivos colores, hacían sonar flautas y timbales en un intento desesperado de alzarse sobre el sonido de los paseantes. Con ellos también competían los gritos de las verduleras, ofreciendo sus mercancías por precios cada vez más bajos.
—¿¡Quién le va a dar unas cebollas tan grandes como éstas por menos, siñora!? —voceaba una de ellas, una mujer gorda, de nariz y rostro enrojecido, mientras agitaba las hortalizas en el aire. Al cabo de unos instantes, un hombre, muy probablemente su marido, la sustituyó y continuó con la misma cantinela que ella había abandonado para atender a un cliente—. ¡Más baratas no las hay! ¡Media pieza de cobre la docena!
En el centro de la plaza, donde la mayor parte de los habitantes de Fyelan hacían sus compras, se encontraban esparcidos los destartalados puestos de los mercaderes ambulantes. A pesar de las estrictas leyes de la ciudad, allí el orden no existía y la gente se veía obligada a apretujarse para pasar. Entre toda la muchedumbre, un chico de unos once años, con el pelo rojizo y alborotado, trataba de seguir a una mujer cuarentona, tambaleándose por los continuos empujones de la gente que se agolpaba en la plaza. A su alrededor, las voces de los fielanenses y extranjeros se unían en una incomprensible mezcla de idiomas y las ropas de cien colores distintos se arremolinaban en una cambiante amalgama.
—¡Delinard, no te separes de mí! —decía la mujer, sin apenas volverse, mientras continuaba avanzando—. Podrías perderte.
Antes de que pudiera alcanzarla, un jovenzuelo vestido con harapos y cubierto de mugre, se abalanzó sobre el florido atuendo de ella. Con un movimiento que pasó inadvertido para todos, sacó una pequeña daga de su manga y cortó las cintas de cuero de su bolsa.
—Perdone, señora —murmuró, a modo de disculpa mientras se escabullía, sin que nadie, ni tan siquiera la víctima, hubiera llegado a darse cuenta del robo.
Habría huido con su botín de no ser porque tropezó con el chico. Los dos cayeron y la bolsa golpeó el suelo con un sonido metálico. Casi de inmediato, el ladrón la recogió, lo apartó de un empujón, se incorporó y volvió a confundirse con la multitud.
Delin, así era llamado habitualmente el muchacho pelirrojo, era bastante despierto y comprendió lo que estaba sucediendo al instante. A duras penas, y medio a gatas, se escurrió entre el bosque de piernas, apartándose de su tía. Casi no podía ver al ladrón, un par de pasos por delante de él, empujando a la gente para poder pasar.
—El dinero es importante para tía. La posada no va bien, lo dijo el tío Hen —pensó, bastante molesto por la forma en que lo había apartado el pilluelo, como si no existiera… de la misma manera que lo había tratado todo el mundo durante su corta vida.
Miró a su alrededor y, entre el gentío, pudo distinguir un grupo de sacerdotes de Ifklar, el Protector, de ropajes grises y altos escudos de torre, y a una patrulla de guardianes. Todos estaban demasiado lejos para poder prestarle auxilio y, sin duda, no oirían sus gritos hasta que fuera demasiado tarde. Aquél era un buen momento para demostrar que él también tenía algo que decir.
Tomó impulso y saltó contra el ladronzuelo para tirarle al suelo. Cuando parecía que iba a alcanzarle, su hombro chocó contra uno de los transeúntes, haciendo que perdiera el equilibrio y se desplomase. Notó un tremendo dolor, pero, de alguna manera, se las apañó para rodar sobre su otro hombro y suavizar el golpe. Todavía sin resuello, se puso en pie y, tambaleándose, continuó con la persecución. El ladrón había vuelto a ganarle ventaja y, en aquellos momentos, desaparecía tras la esquina de una estrecha calleja entre dos puestos de verduras, sin haberse enterado de sus intentos por atraparle.
Dudó durante unos segundos, pues ya no se sentía tan animado a perseguir a un rival que le aventajaba en todo.
—Hice lo que pude —se dijo, volviéndose hacia donde creía que se encontraba su tía. El vestido de flores de ésta no se veía por ninguna parte. Al otro lado, el callejón por donde el ladronzuelo había desaparecido se abría tentadoramente ante él.
Algo que no había sentido jamás —siempre había sido un muchacho tranquilo que no solía meterse en más líos que los habituales de su edad— pareció encenderse dentro de él. La llamada de la aventura lo tomó de improviso, apartando por completo sus temores, como si nunca hubieran existido. Por un momento, imaginó cómo sería volver a la posada con la bolsa. A partir de entonces sería un héroe para sus tíos y primos y le harían mucho más caso.
—Además, ¿qué me puede pasar? —se preguntó, para luego responderse a sí mismo—. No creo que suceda nada y, si las cosas se ponen feas, solamente tendré que correr a casa… siempre podré contárselo a Bern, seguro que se muere de envidia.
Se arrastró entre las piernas de otro hombre y alcanzó aquel callejón que se abría como una puerta hacia lo desconocido, hacia un mundo ancho e inexplorado. En el suelo se acumulaban restos de frutas y verduras de los puestos cercanos y había grandes charcos llenos de barro. Mientras sopesaba la bolsa, el ladrón avanzaba más despacio, ajeno a su presencia.
—Si logro acercarme a él por la espalda podré quitársela —pensó Delin, con el corazón palpitando de un modo que parecía querer salírsele del pecho. Se agachó y cogió un grueso palo del suelo, probablemente los restos de la pata de una mesa—. Si trata de hacer algo para evitarlo tendrá que vérselas con esto.
Frenó sus pasos mientras iba ganándole terreno poco a poco, al tiempo que los gritos y la música se desvanecían tras él.
La callejuela se dirigía serpenteando hacia el puerto. Era oscura y muy estrecha, tanto que en algunos lugares se podían tocar las dos paredes al mismo tiempo. Un tufo rancio impregnaba el aire, alejando aún más a Delin de los para él conocidos olores del mercado. Grandes montones de basura y escombros, apoyados contra las paredes de las bajas casas, entorpecían el paso. El confiado ladronzuelo se deslizó entre dos edificios, por un pasadizo de menos de un paso de ancho bajo el que corría un regato de aguas malolientes. Caminaba con cuidado, apoyando sus pies en la estrecha superficie lateral que no estaba inundada.
Delin sabía que si hacía algún ruido dentro del pasaje no tendría la más mínima oportunidad de esconderse, por lo que le imitó, apoyando los pies con cuidado de no resbalar con el tornasolado limo.
El olor era insoportable y el hombro volvía a dolerle. Le dolía mucho más que antes. Sentía que se estaba desmayando.
—¡No, ahora no! Tengo que seguir un poco más… —murmuró, mordiéndose el labio inferior—. ¡Sólo unos pasos más!
A pesar de sus intentos de permanecer consciente, la vista comenzó a nublársele y sintió que se desvanecía. La estaca resbaló entre sus dedos, faltos de fuerzas, y cayó a las fétidas aguas produciendo un sonoro chapoteo.
Con un último esfuerzo levantó la vista. Lo único que vio fue al ladronzuelo, con una daga en la mano, aproximándose a él.
Cuando despertó se encontraba en un lugar oscuro y sus ropas ya se habían secado por completo. Notó que le habían vendado el brazo izquierdo y se lo habían colocado en cabestrillo con una tela tosca y cochambrosa. El dolor había disminuido. Aguardó varios minutos hasta que sus ojos se acostumbraron a la penumbra.
Estaba en una habitación bastante amplia, con paredes de piedra y una única puerta de madera, por debajo de la cual entraba la luz de una antorcha. En el suelo había un buen número de personas dormitando, envueltas en sucias mantas. El olor del hacinamiento de sus cuerpos se confundía con otro que el muchacho no supo identificar.
Decidió levantarse para alcanzar la puerta y salir de allí. Apoyándose contra la húmeda pared fue incorporándose. Anduvo con mucho cuidado para no despertar a los que yacían dormidos. Sus pasos apenas sí levantaron leves ecos.
—¡Quieto chaval! —ordenó una desagradable voz a sus espaldas, casi un susurro—No te muevas ni un pelo.
Delin se sobresaltó y pensó en salir huyendo, pero la voz sonaba demasiado próxima y se sintió paralizado por el miedo. Se volvió lentamente.
En la oscuridad, apenas podía distinguir la figura vaga de un hombre acuclillado, apoyado de espaldas contra una de las paredes de la cochambrosa habitación.
—Sabes que no saldrás de aquí… con vida —susurró de nuevo, con un tono que hizo que los pelos se le pusieran de punta.
—¿Quién eres? —preguntó Delin, asustado. Los dientes le castañeteaban; sólo podía pensar en volverse y salir corriendo por la puerta.
—La verdad es que ni me debería molestar en decírtelo —apenas se encogió de hombros mientras añadía—… pero como dudo que Sandureyt te deje vivir mucho, te diré mi nombre: soy Thaebor.
—¡Basta ya de presentaciones! —rugió una voz extremadamente grave desde la puerta, que se abrió de repente.
Delin se volvió otra vez para ver al individuo que se encontraba a sus espaldas. Una figura enorme se recortaba contra la luz parpadeante de las antorchas. Mediría unos siete pies, pero a Delin le pareció mucho más grande, casi un gigante. Vestía unos pantalones de cuero y una camisa amplia, debajo de la cual resaltaba una musculatura muy bien formada. De su cinto sobresalía la guarda de una espada.
—¡Chico, ven conmigo! —rugió de nuevo con voz imponente—. Deja a mis hombres descansar. ¡Y tú, Thaebor, no hables en mi nombre o ya sabes lo que te pasará! —el tono de su voz era casi tan impresionante como su aspecto, tanto que muchos generales habrían envidiado su capacidad para hacerse obedecer.
Avanzó a grandes zancadas a través de un pasillo de piedra, con Delin siguiéndole a duras penas y sin atreverse a intentar escapar. Del abovedado techo caían hilos de agua y apestaba a humedad. Al cabo de unos minutos, y tras cruzar varias bifurcaciones mal iluminadas, llegaron a una zona más habitable.
—Si quisiera verte muerto ya lo estarías —dijo el hombre con su profunda voz—. Estás en mi morada. Todo lo que has visto hasta ahora me pertenece —dijo, sacando una llave herrumbrosa y encaminándose a una gran puerta de roble en el extremo del pasillo. Tras abrirla, dejó a la vista unas gruesas cortinas. Con un súbito tirón las aparto también.
Lo que Delin vio dentro le animó un poco más. La habitación era muy diferente al resto de aquel lugar. Estaba bien iluminada y seca. Vistosos tapices recubrían las paredes y había grandes almohadones por todas partes. A la luz de los grandes pebeteros de metal pudo ver mejor a quien le había apartado de aquel inquietante Thaebor. Era un hombre musculoso, pero parecía muy ágil; rondaría los treinta y pico años. Tenía el pelo de un color castaño rojizo, muy corto, y un fino bigote que ocultaba en parte la enorme cicatriz que recorría el lado derecho de su rostro, desde el mentón al ala de la nariz.
—¡Chico, lo que me han contado sobre ti me ha dejado impresionado! No sé que te impulsó a seguir a uno de los aprendices en el estado en que te encontrabas, pero tuviste suerte cuando decidió traerte hasta aquí —dijo el hombre con una voz que, aunque mucho más amable, seguía siendo sobrecogedora—. ¿Por qué no hablas? ¿Acaso eres mudo, chico?
—No se-se-señor.
—No estés asustado, chico. Si dices la verdad no te sucederá nada. ¿Cuál es tu nombre si puede saberse? Y siéntate, me estás poniendo nervioso.
—De-Delinard, Delinard Santhor, aunque todo el mundo me llama Delin —respondió, tratando de calmarse, mientras tomaba asiento sobre los cojines como le habían mandado.
—Encantado de conocerte, Delinard. Yo soy Sandureyt, líder por derecho del gremio de ladrones de Fyelan o, como nosotros preferimos llamarlo, de los Hombres Libres. ¿Acaso no has oído hablar de mí?
—Lo-lo siento señor, pero no salgo mucho de casa y apenas conozco a nadie —explicó.
—¡Vaya, creí que todo el mundo en la ciudad me conocía! ¡Lástima! —después le preguntó con una fingida seriedad en el rostro—. ¿No eres muy joven para andar persiguiendo a mis hombres? ¿Qué edad tienes?
—Tengo once años, casi once y medio —dijo, orgulloso—. ¿Puedo marcharme ya? —solicitó, incómodo.
—¿¡Tanta prisa tienes!? ¿¡Acaso no encuentras agradable mi compañía!? —rugió de nuevo, amenazador. Delin se estremeció otra vez. Sandureyt no pudo contener la risa y su rostro volvió a tornarse amable—. Eres demasiado impresionable, pero tal vez dentro de un par de años puedas unirte a mi banda. Ahora, cuéntame quién eres.
—No hay mucho que decir —murmuró, tomando algo de confianza. Aún con sus bruscos modales, aquel hombre parecía agradable. Además había dicho algo de su banda que… Delin no quería hacerse ilusiones, pero aquello empezaba a entusiasmarle—. Vivo con mis tíos y mis primos en su posada, la que llaman del Sol Poniente, y trabajo allí limpiando y haciendo encargos.
—¿Y tus padres? —preguntó Sandureyt.
—Murieron en una plaga cuando era pequeño. No los recuerdo apenas —murmuró—. Mis tíos, Hen y Marisia, me han cuidado desde siempre.
Los ojos del ladrón se iluminaron con una luz intensa cuando se acercó a él.
—No hables en voz baja —dijo—. No trates de quitar importancia a cosas que lo son tanto como el destino de los tuyos.
—No lo haré, señor —respondió, tragando saliva.
—No lo tomes como una orden. Sólo es un consejo. Allí de donde vengo se considera un gran honor todo lo que tenga relación con los ancestros —susurró—. La verdad es que en cierto modo mi historia es parecida a la tuya, aunque algo más larga y complicada. Igual que la de la mayoría de los que habitan aquí abajo… en mi pequeño reino.
—¿También murieron sus padres cuando era pequeño?
—No exactamente. En mi caso quien murió fue la causa a la que servía —dijo, cogiendo una botella del suelo y escanciando una buena cantidad de vino en un vaso de cuerno—. Así que cambié de causa y, ahora, la única que tengo es proteger a los Hombres Libres que lo solicitan. Aprendí a no hacer nunca demasiados planes para el futuro, porque las cosas no suelen salir como las pensamos —de un trago vació el vaso y volvió a dejarlo junto a los almohadones—. Cuando seas mayor comprenderás lo que quiero decirte.
—¿Es como cuando quise salir a jugar con mi primo Bern y los chicos del pastelero y a mi tía se le ocurrió que había que limpiar el desván de la posada? —preguntó—. Habíamos preparado lo que íbamos a hacer toda la tarde y un minuto antes de que las campanas del templo de Anthariel dieran la hora apareció mi tía y no nos dejó ir. Recuerdo como nos sentimos…
—Sí, es algo así —gruñó, algo desconcertado por su sinceridad—. Bueno, Delin, tengo cosas que hacer que no pueden ser pospuestas durante más tiempo. Toma la bolsa de tu tía, y cuídate el hombro. Uno de mis hombres te llevará al exterior. No cuentes nada de esto, tengo que mantener mi prestigio —dijo al muchacho, entregándosela y guiñándole un ojo.
—Gracias. ¿Volveré a verle? —preguntó Delin, esperanzado. Sandureyt era el único adulto que le había tratado con respeto hasta aquel momento y no quería perderlo tan rápidamente.
—No lo dudes. Si necesitas ayuda siempre estaré cerca de ti —sonrió—. ¡Thaebor! Guía al chico fuera, cerca de la posada del Sol Poniente —gruñó—. No te preocupes, no hablará. Ya me he ocupado de ello.
—Lo que diga, jefe —murmuró Thaebor, empujando a Delin pasillo adelante. Era bastante más bajo que su patrón. Vestía un chaleco de cuero sin adornos y unos pantalones de color indeterminado que sujetaba con un cinturón, también de cuero, del que colgaban varias dagas. Tenía el pelo y los ojos negros y brillantes y su cara se asemejaba a la de una rata.
A empujones, y prácticamente a oscuras, lo guió a través de numerosos pasillos que ascendían y descendían con diferentes pendientes.
—Sube por esa escalerilla y estarás cerca de la parte trasera de la posada —masculló a su espalda. Después, le susurró de nuevo, mucho más cerca—. Me has hecho quedar mal delante de Sandureyt. Si vuelves a hacerlo, os corto el cuello a ti y a tu familia, ¿está claro?
Delin cabeceó. Rápidamente, sin preocuparse por el dolor de su hombro, trepó por las escalerillas para salir al fresco aire de la calle. En el exterior ya estaba anocheciendo.
—¿Dónde te has metido? —chilló su tía al verle aparecer por la puerta, para luego correr a abrazarle—. ¿Qué te ha pasado en el brazo?
—Me caí —dijo, tratando de zafarse de ella—. Pero logré agarrar esto —con la mano sana tendió la bolsa de las monedas a su tío.
—No sé que habrás estado haciendo durante toda la tarde, jovencito, pero eso ya da lo mismo —dijo él, desde debajo de su mostacho. Cuando Henard hablaba su boca quedaba oculta, produciendo la extraña sensación de que no era él en realidad quien emitía los sonidos—. Creo que por hoy te has ganado la comida con creces —añadió, dejando a todos con la duda de si hablaba en serio o bromeaba.
Tras una breve cena, Delin se dirigió al cuartucho anexo a la cocina que le hacía las veces de dormitorio. Allí pasó las siguientes horas, tendido en su jergón mirando al techo sin poder conciliar el sueño. Había sido el día más emocionante de su vida y no podía evitar imaginar que, a partir de aquel momento, su existencia cambiaría drásticamente.
Amaneció despejado. Al cabo de un buen rato, los rayos del sol comenzaron a calentarle el rostro a través del ventanuco. Aunque estaba despierto, mantuvo los ojos cerrados durante un largo tiempo, mientras escuchaba el paulatino aumento de actividad en la calle y olía la mezcla de aromas que, desde la cocina, se colaban por debajo de la puerta. Se levantó de un salto. Tenía ganas de desayunar, así que se calzó las polainas y salió.
Jayniell, la más joven de sus dos primas, sacaba en aquel preciso momento varias hogazas de pan humeante del horno. Encima de la larga mesa se alineaban media docena de bandejas repletas con huevos, panceta, salchichas, pan, leche y té, que constituían el desayuno de los ocupantes del piso superior, los más adinerados. Los demás, si no pagaban algunas monedas aparte del precio de las habitaciones, sólo tendrían pan con leche en el comedor de la planta baja.
—Buenos días, prima.
—Buenos días, mocoso. Ya era hora de que te levantaras. Madre quería que Bern y tú limpiaseis todo esto antes de mediodía y ya vais con retraso. Será mejor que le avises y os pongáis con ello cuanto antes —tras decir esto, Jayniell cogió dos bandejas de la mesa y desapareció por las escaleras, camino de las habitaciones más lujosas de la hospedería.
Tras comer algo, fue a buscar a su primo, que se encontraba cambiando la paja de las caballerizas. Bernard, o Bern como le llamaba todo el mundo, era un muchacho un par de años mayor que él, aunque un tanto bajo de estatura y con pelo negro y encrespado.
—¿Te has cansado ya de mirar? —le preguntó, una vez hubo acabado de amontonar las boñigas de los animales—. Me vendría bien que me echases una mano, esto no se recoge solo.
—Jay dice que tenemos que limpiar la cocina.
—¡Otra vez no! —exclamó, apoyándose sudoroso en la pala—. ¡La semana pasada ya limpiamos esos malditos fogones!
—Dice que están sucios de nuevo y que tía Marisia quiere que los limpiemos antes de comer.
—Habrá que hacerlo entonces —suspiró—. Acércame ese cubo para que pueda terminar con esto. ¿Qué pasó anoche? Armaron mucho revuelo porque no llegabas y esta mañana, cuando les pregunté, no quisieron decir nada.
—No tengo ni idea. Bern… ¿has oído hablar de los Hombres Libres? —preguntó a su primo con un murmullo.
El resto de aquel mes transcurrió sin que nada en especial sucediera. El tiempo empeoró, como se suponía que debería haber hecho bastante antes, y para cuando quisieron darse cuenta el invierno se encontraba asentado de pleno y el corto otoño de aquellas latitudes había quedado atrás por completo. La vida del joven parecía haber vuelto a la normalidad y todo lo sucedido durante aquel extraño y largo día se desvaneció como si no hubiera sido más que un sueño.
Aquella tarde, Henard y Marisia se encontraban reunidos con un conocido en el interior de la posada, mientras sus hijas arreglaban las habitaciones vacías y los dos primos, en el porche, limpiaban el cartel que solía estar colgado junto a la entrada principal. Fuera, en la calle, una ligera nevada empapaba a los escasos transeúntes. Era, a fin de cuentas, un día de invierno como cualquier otro.
—Creo que es una erre —repetía Bern por quinta vez, puliendo el círculo de bronce que servía de reclamo para los viajeros.
—¿Dónde ves una erre en Sol Poniente? —preguntó Delin. Su hazaña al recuperar el dinero había quedado pronto olvidada y todos volvían a comportarse con él como siempre lo habían hecho—. Supongo que será una pe.
—Pues… no sé —gruñó, mirándole con sus oscuros y penetrantes ojos—. Calla y sigue sacándoles brillo a esas letras. Después habrá que engrasarlas bien para que no se herrumbren otra vez.
De improviso, la puerta se abrió tras ellos y un hombre, un anciano muy alto vestido con gruesas pieles, salió por ella acompañado por sus tíos.
—Gracias por su hospitalidad, pero tengo que volver a mi cabaña —murmuró con una sonrisa, bajando los escalones que conducían a la nevada calle—. Si necesitan algo ya saben dónde encontrarme. Adiós a ti también, joven Delinard. Veo que los dioses te han acompañado desde el día de tu nacimiento. Adiós a todos y gracias.
—¿Quién era? —preguntó el aludido.
—Solamente un viejo amigo —respondió Hen desde detrás de su negro mostacho, viendo, con gesto preocupado, como se alejaba el anciano—. Uno al que deberías estar muy agradecido, pues fue quien te trajo hasta nosotros.
Al cabo de unos minutos sus tíos volvieron a entrar, susurrando entre sí, y dejaron solos de nuevo a Delin y Bern, cuyo aburrido trabajo estaba a punto de concluir.
—¿Qué crees que quería decir con eso? Parece que no quisiera que supiese quién era ese hombre —le preguntó a su primo.
—Creo que es un cazador del norte. Lo he visto un par de veces antes, siempre a principios de invierno, pero no sé qué tratos mantiene con mis padres —dijo Bern, poniéndose en pie—. Ayúdame con esto, tengo las manos llenas de grasa y si se me cae no pienso limpiarlo otra vez.
Colgaron el cartel de las largas cadenas y contemplaron como se mecía con el viento. Daba gusto ver un trabajo tan bien hecho.
Vino traigo de Deret,
con su dulzor nos embriaga.
Demos larga cuenta de él,
pues buena plata lo paga
La canción provenía de un mendigo que avanzaba calle adelante, apoyado en una precaria muleta de madera mal desbastada. La cantaba con una voz quebrada que llevó a la mente del muchacho desconocidos recuerdos de arenas cálidas y tierras soleadas, como si, de repente, el viento frío y húmedo del mar hubiera sido cambiado por el de otros mares más lejanos y desconocidos.
—Entremos dentro, antes de que ese pedigüeño llegue hasta aquí —gruñó Bern al verlo—. Seguro que viene con algún cuento para sacarnos los cuartos.
—Creo que el cartel nos ha quedado algo torcido —protestó Delin, trepando de nuevo al taburete que habían utilizado para subirlo—. Ve tú y lávate bien las manos, si no, tía Marisia va a ponerse histérica —le dijo desde arriba, mirando la mezcla de grasa y porquería que se había acumulado en las manos de su primo—. Si pide algo, ya le daré largas, no te preocupes.
—Nos vemos dentro. Hasta ahora. No dejes que te engañe, luego me contarás qué es lo que intenta colarte —dijo entre risitas, entrando en la caldeada posada con cuidado de no tocar nada.
—¡Una limosna, por caridad! —balbuceó el hombre, levantando la vista hacia Delin. Tenía la cara cubierta de verrugas y un sucio trapo le tapaba uno de sus ojos a modo de parche. El ojo sano estaba prácticamente cubierto de legañas resecas, pero brillaba de forma extraña—. ¡Una limosna para un pobre lisiado de guerra!
—Lo lamento, buen hombre, pero no tengo nada para usted.
—¿Ni tan siquiera un duro mendrugo de pan, buen joven? —preguntó con voz aguardentosa.
—De eso siempre hay en la cocina —dijo el muchacho, saltando del taburete—. Dé la vuelta a la manzana y espere junto a la puerta trasera. Intentaré hacerme con algo sin que mis tíos se den cuenta. Entre hombres que gozan de libertad el pan no debe negarse.
—Bien dicho, joven —sonrió el mendigo—. Y muy agudo.
—Le esperaba desde hacía tiempo —murmuró.
—Lamento no haber podido acudir antes, pero será mejor que sigamos con esta conversación detrás. Ese pan me vendrá bien por muy duro que esté —subrayó.
Unos minutos después, se reunieron bajo el resguardo del callejón al que daba la parte de atrás de la posada. Delin sacó varios trozos de pan de una bolsa de tela y un pedazo de queso que había logrado hurtar de la alacena y se dispuso a partirlos.
—Lo has hecho muy bien —dijo Sandureyt con una voz más parecida a la que la naturaleza le había concedido—. ¿Cómo supiste que era yo?
—Fue fácil —explicó, ofreciéndole el queso—. Fueron dos cosas: la canción y los ojos. La canción no era de por aquí y pocos son los mendigos que vengan de fuera de Fyelan a estas alturas del año.
—Eres más hábil con la lengua que en nuestro primer encuentro —admitió, mordiendo el queso—. La canción es del lugar donde me crié, eso es cierto. Pero, ¿por qué los ojos? ¿Qué tienen de especial mis ojos?
—Brillan de una forma rara, como si hubieran visto cosas que no deberían haber visto… sin embargo siguen brillando aunque tal vez no debieran hacerlo —rió—. No es algo fácil de explicar con palabras.
—Muy bien, chico. Me gusta la gente que mira siempre a la cara, aunque su interlocutor sea un simple mendigo. Eso dice mucho a cerca del espíritu de uno, ¿sabes? De todos modos esa no era la respuesta que esperaba —dijo, señalando el ligero abultamiento que el pomo de su espada producía por debajo de su zarrapastrosa capa—. Había una razón más.
—Entonces…
—Sí, hace unos días te ofrecí un puesto entre los míos… y ahora repito mi oferta —gruñó entre dientes, tratando de ocultar su sonrisa—. Has pasado la primera prueba. Si quieres seguir por el camino del Gremio deberás pasar otras dos. No serán tan sencillas y sí mucho más peligrosas.
—¿Pruebas? Creí que…
—Has demostrado ser inteligente y atento, aunque eso es algo que ya habías demostrado de sobra la primera vez que nos encontramos —continuó—. Ahora debes demostrar que sabes cumplir órdenes y que tienes paciencia. Esa es otra de las características que debe poseer un buen ladrón si quiere vivir una vida próspera y feliz. La siguiente prueba será la semana que viene, entonces volveré a buscarte. Si no quieres hacerla lo comprenderé.
—¡Aquí estaré!
Había pasado casi cinco horas observando la puerta de un caserón que parecía desocupado, un par de calles más abajo de la posada. Sandureyt no le había dicho lo que debía hacer, aparte de mirar, pero estaba casi seguro de que lo habían vigilado durante todo aquel tiempo, aunque ni la sombra de un gato negro, como decían los pueblerinos de la región, había pasado por la desierta calle.
Por fin, una figura salió por la puerta de la mansión y, tras observar los alrededores, caminó cansinamente hasta la verja de hierro oxidado que separaba el pequeño jardín del edificio de la calle.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo, más allá de donde podía ver, se había movido. Tal vez se tratara del viento, pero no podía estar seguro. Con cuidado, se volvió para mirar a sus espaldas.
Allí estaba.
Una forma que no había notado en toda la noche se recortaba sobre el alero de uno de los tejados cercanos. Inmóvil pero, en apariencia, lista para saltar sobre él en cualquier momento.
Retrocedió hasta ocultarse entre las sombras del callejón donde Sandureyt le había indicado que debía esperar. La impresión de que aquello había dejado de ser un juego para convertirse en algo mucho más peligroso creció cuando la figura, aupada allá en lo alto, se movió ligeramente para mirar hacia el hombre que salía de la casa. Los dioses sabrían cuánto tiempo llevaba allí, pero, por lo que parecía, ni siquiera se había dado cuenta de su presencia. Su interés estaba centrado en lo que sucedía al otro lado de la calle.
De repente, antes de que Delin pudiera parpadear, la silueta desapareció tras el alero como si nunca hubiera existido.
Un instante después, una patrulla de una docena de guardianes de la ciudad, vestidos con sobrevestes verdes y azules y enarbolando largas alabardas, llegó corriendo y rodeó el edificio. Pero, para entonces, el joven ya había alcanzado, también a la carrera, la seguridad de su hogar.
—¡Bien hecho! —murmuró el jefe del Gremio para sí—. Valiente cuando debe, pero no temerario —luego saltó del tejado y volvió a la seguridad de las cloacas con una sonrisa en la boca—. Espero que el Consejo no se tome a mal esta falsa alarma… o mejor, que sí lo haga.
Muchas más cosas interesantes sucedieron durante los meses siguientes, unas importantes y otras no tanto. El invierno del norte dio paso a la primavera y los agudos tejados de Fyelan se libraron de la gruesa capa de nieve que los había cubierto durante meses. Las primeras aves del sur regresaron en grandes bandadas y, como si esto fuera una señal, los mercantes arribaron al puerto, dispuestos a comprar y vender todo lo que fuese menester.
Bajo la ciudad, en las alcantarillas, Delin tuvo tiempo de sobra para demostrar que era un buen alumno, aprendiendo rápidamente todas las lecciones de su maestro. Sandureyt le mostró las virtudes del buen ladrón, y también sus defectos, pues nunca se sabe de dónde pueden venir los golpes, las formas en que luchan los hombres y las que no deberían utilizar, y cuándo usar cada una de ellas. Incluso las matemáticas y la geometría ocuparon un lugar importante entre sus enseñanzas, ya que, como decía el ladrón con una sonrisa, hay que ver las cosas desde todos los ángulos.
Unas veces de la mano de su protector, y otras de la de los más importantes miembros del Gremio, fue progresando en el arte de los Hombres Libres. Con Ketil Laiunt, el corsario, se instruyó en el manejo de las cuerdas y el arte de trepar, así como en algunas nociones de marinería de las que sacar buen provecho. Con Jerodh de Iztha supo cómo aprovecharse de la lástima cuando fuera necesario y con Dahert supo las formas de robar aprovechando la confusión.
A lo largo de estas lecciones hizo buenos amigos, aunque nunca mejores que el propio Sandureyt, que en todo momento observó el progreso de su protegido. También hizo un respetable número de enemigos, pues es imposible destacar sin hacerse algunos.
Sus tíos, preocupados por las continuas idas y venidas del muchacho, intentaban que Bern lo mantuviera vigilado, pero Delin desaparecía de forma sorprendente al girar en cualquier esquina. Pronto, tanto su primo como ellos, desistieron pues, al fin y al cabo, seguía cumpliendo con sus obligaciones en la posada.
Pero algo que el muchacho esperaba con ansiedad parecía no llegar nunca. La tercera prueba que Sandureyt le había prometido era retrasada una y otra vez con cualquier excusa que se le ocurriera al señor del Gremio y, por mucho que Delin preguntaba, las respuestas del ladrón eran siempre esquivas y se transformaban en sesiones de entrenamiento cada vez más duras.
Y siguió pasando el tiempo…
Era una noche brumosa de otro de los largos inviernos fielanenses. Desde unos días antes, la posada del Sol Poniente estaba ocupada únicamente por un grupo de hombres que posiblemente partirían en el primer barco que se atreviese a abandonar el puerto. Eso dejaba mucho tiempo libre a Delin que, por aquel entonces, era un muchacho delgado de unos quince años, al que el continuo trabajo en la posada y el duro adiestramiento del Gremio habían proporcionado una firme constitución y una salud envidiable.
Tras dar esquinazo a su primo, descendió por las estrechas escalerillas metálicas de la alcantarilla. Era ya tarde y el mal tiempo mantenía a los habitantes de Fyelan en sus casas, por lo que estaba convencido de que nadie le había visto levantar la oxidada tapadera de hierro en el callejón.
Los escalones crujieron cuando se deslizó hacia el interior del túnel. El agua, se encontraba en el punto más bajo, lo que era una suerte porque, con la gélida temperatura del exterior, empaparse equivalía a una pulmonía segura.
Agarrándose con una mano, tiró de la tapadera hasta colocarla de nuevo en su lugar. En el exterior, la única prueba que quedaba de que alguien hubiese pasado por allí eran algunas volutas de vapor, que desaparecieron rápidamente al enfriarse.
Dentro, el suelo se encontraba casi seco y la temperatura era bastante más agradable que en la calle. El mal olor había desaparecido junto con el agua en gran medida.
Avanzó con seguridad por el pasillo hacia el norte y rodeó el hueco de un túnel que conducía a los niveles inferiores. Su estructura era casi cilíndrica y sus paredes habían sido construidas con grandes bloques de piedra encajados, lo que sin duda en su momento fue un trabajo monumental. Grandes manchas de herrumbre marcaban los lugares donde se abrían las salidas al exterior. A distancias irregulares surgían túneles secundarios, la mayor parte de ellos sin salida, que conducían al subsuelo de algunas de las casas más ricas de Fyelan.
Delin había oído contar a algunos de los ancianos de la ciudad que uno de los innumerables túneles llegaba hasta los sótanos y mazmorras del Palacio del Consejo, pero nadie sabía a ciencia cierta si era verdad.
Las cloacas eran incluso más antiguas que el palacio y el viejo mercado, ya que éstos, junto con la mayor parte de la ciudad, tuvieron que ser reconstruidos tres siglos atrás, después de un incendio que amenazó con dejar en la ruina a sus habitantes. Estaban constituidas por muchas millas de túneles, que transcurrían a varios niveles de profundidad y que conducían los residuos hacia el mar, al sudoeste del puerto, impidiendo así que las corrientes devolvieran la basura a los muelles de la ciudad.
El joven ladrón conocía bien la mayor parte del nivel superior y lo había recorrido innumerables veces. Era una ruta segura para escapar de las patrullas de guardianes, o de los comerciantes iracundos que quisieran atraparle por sus pequeños hurtos, pero de los inferiores… nadie sabía muy bien que podía haber allá abajo.
Tras cruzar varias bifurcaciones, giró por un pasillo lateral casi idéntico a los anteriores. Nada más apartarse del corredor principal se quedó inmóvil unos segundos. Escuchó atentamente mientras esperaba a que desapareciesen los ecos de sus propios pasos. No se oían apenas ruidos en las desiertas cloacas: algunas gotas que caían contra el suelo de piedra, el sonido de una rata deslizándose furtivamente, la música lejana de alguna fiesta de los burgueses más adinerados… nada extraño.
Iba a proseguir su camino cuando un escalofrío le subió hasta la nuca. Muy despacio, de espaldas, dio un paso hacia la pared. Tocó la húmeda piedra, se pegó a ella y se quedó quieto. Creía haber oído unos pasos muy lentos en el túnel que acababa de abandonar. Un sudor helado formaba grandes gotas que resbalaban por su espalda y empapaban su camisa. Los pasos habían dejado de sonar, pero aquella desagradable sensación que solía anunciar problemas no había desaparecido en absoluto.
—Quizá he logrado despistarlo —se dijo—. Ya sería mala suerte que pasara algo justo hoy.
Estaba demasiado cerca del Gremio como para permitirse el lujo de dejar que alguien le siguiera. La seguridad de todos dependía de cada uno de ellos y esa era una lección que había aprendido muy bien. Al parecer tan bien que, aquella misma tarde, había recibido el mensaje de que su última prueba para ser miembro de derecho de los Hombres Libres iba a tener lugar pronto.
Tal vez podría volver al túnel principal y, una vez allí, apartarse de las galerías habitadas. Además, ¿quién sería el individuo que lo seguía? Era demasiado hábil para tratarse de un agente del Consejo, para un guardián, pero no para tratarse de otro ladrón…
—¿Podría ser ésta la prueba? —se preguntó.
Un ligero ruido le alertó de que su perseguidor se había puesto de nuevo en movimiento y avanzaba lentamente hacia él. Tenía que tomar una decisión. Podría ser que, en la oscuridad, no le hubiese visto adentrarse en el túnel lateral. Podía esperar a que pasara de largo y después correr hasta la boca de alcantarilla que había usado a modo de entrada… claro que, si le había visto, quedaría atrapado y no podría evitar un enfrentamiento directo, lo más seguro era que contra un enemigo mucho más experimentado.
Los pasos resonaron cerca.
Sintió como sus piernas tomaban la iniciativa por su cuenta. Tomando impulso contra la pared se lanzó por el túnel central. Tenía que correr como nunca.




































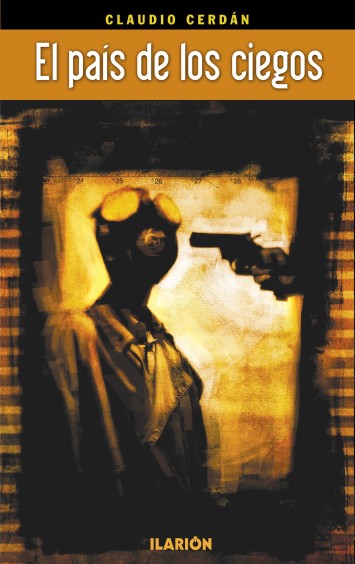


No hay comentarios:
Publicar un comentario