Relato: Daría mi vida por ella
La noche en que sucedió, él no estaba en casa. Había quedado con unos amigos, para rememorar viejos tiempos y beber unas cervezas. Una cosa llevó a la otra y, al final, llegó a las tantas, con un par de copas de más y demasiado sueño acumulado. Entre las nieblas del alcohol, se desvistió a medias y se tumbó junto a ella. Dio unas cuantas vueltas sobre sí mismo, intentando no despertarla y, luego, perdió el conocimiento.
Por la mañana, el despertador le puso en pie antes de que el sol saliera. Con los ojos llenos de legañas, se lavó como pudo y, en silencio y sin levantar las persianas, intentó coger su ropa. No lo logró a la primera, ni a la segunda. Ni tan siquiera a la tercera. Perdida la paciencia, encendió la luz de la mesilla y, tras ponerse unos pantalones, se sentó en la cama para seguir con los calcetines. La cabeza le dolía y la resaca era monumental. Sentía la lengua convertida en corcho y, cada vez que hacía un movimiento brusco, se iba hacia todas partes. Tuvo que apoyarse en el lecho para no caer hacia atrás. El golpe hizo que las sienes estuvieran a punto de reventarle. Se agarró la cabeza con ambas manos para que ésta no se le cayera. ¿Qué había bebido? O, mejor, ¿cuánto? No lo recordaba.
Estaba en la entrada de su piso, poniéndose el abrigo, cuando se dio cuenta. Fue en su reflejo, en el espejo que ocupaba uno de la tabiques. Lo vio, allí, en su rostro, primero de reojo y después de frente. Marcándole.
De inmediato supo y eso cambió su vida.
—¿Estuviste con él ayer?
—No, ayer tampoco. Ahora que lo dices, llevo varios días sin verle. Es como si se hubiera esfumado.
—La última vez que hablamos fue en el bar. Después nada. Ni siquiera coge el teléfono.
—Yo estuve con él al día siguiente. Fue sólo un momento. Nos encontramos en la calle. Le saludé, pero no me respondió. Estaba ido.
—Es raro. Siempre ha sido un tío muy majo.
—Pues no me dijo ni palabra.
—Había bebido demasiado. Ya le advertí que conducir en ese estado no era una buena idea, pero ni caso. Bueno, al menos parece que no le pasó nada.
Las cerraduras y los cerrojos se habían convertido en su obsesión. A la que ya había en la puerta principal, le había añadido cuatro más, con gruesas cadenas que impedían que cualquier desaprensivo pudiera abrirlas desde fuera. Pero no sólo las cerraduras protegían ahora su casa. Gruesos barrotes de acero, de más de un dedo de ancho, cubrían las ventanas y una alarma impedía a nadie entrar o salir sin que él lo advirtiera. Todo por su seguridad. Sí, era cierto que estaban en una octava planta, pero, si aquella fatídica noche había sucedido, podía volver a pasar cualquier otra.
No podía permitirse otro error cuando ella había estado en peligro. El primero había sido tan grande que ahora no le hablaba, enfadada por sus actos.
Para evitar que pudiera volver a suceder algo parecido, ya apenas salía. Primero, había solicitado las vacaciones que le adeudaban en la empresa y, después, había obtenido una baja por depresión. Sólo iba a hacer la compra una vez a la semana y eso, en cuanto le instalaran la nueva conexión de red, acabaría. Entonces podría quedarse cada minuto junto a ella, sin dejarla otra vez sola. Protegida de cualquiera y a salvo para siempre. Pero sólo entonces. Las cadenas de la puerta, los cerrojos y las rejas, no servían para nada si él no estaba allí.
Si no se hubiera marchado a celebrar aquella fiesta, olvidándola durante unas horas que fueron claves, nada habría pasado.
—¿Ha olido el descansillo? Parece que haya una rata muerta en algún lado.
—A juzgar por el olor, yo diría que más bien un gato.
—O podría ser una paloma. Una vez, en el trabajo, se metió una por una ventana y se coló detrás de un mueble. Luego se murió allí. Pasó casi un mes antes de que encontráramos de donde venía la peste.
—Las ventanas están cerradas y no hay ningún hueco en el que pudiera esconderse una paloma.
—Tal vez en las conducciones de aire.
—No lo sé. ¿Le has preguntado a los vecinos?
—No. Creo que se han marchado de vacaciones. Hace bastante que no me encuentro con ellos y no han vuelto a poner la música alta. Ni a discutir.
—Sí, yo tampoco los he oído. Cuando lo hacían, sus gritos podían escucharse en todo el bloque.
El técnico que había acudido a instalarle la línea de banda ancha se quedó mirándole durante un largo instante y eso le hizo sentirse en peligro. Por suerte, después siguió con su trabajo. Por suerte para él. Su mano, mientras el hombre vestido con mono de trabajo azul se arrodillaba en el suelo y conectaba el router, se había deslizado hacia la lámpara de pie que había en la mesita de la entrada. Durante el momento en el que no sabía si se encontraban en peligro, no había dudado en golpearle con ella.
Ahora, mientras se marchaba y él le observaba ir en silencio, comprendía que habría cometido un error. Si algo le pasase, le sacarían de casa y ella quedaría a merced de los verdaderos malhechores. Eso no podía permitírselo.
Se pasó la mano por el rostro mal afeitado y luego la otra se sumergió en el interior de uno de los bolsillos de su bata. Los restos de un trozo de chocolatina se pegaron a su piel antes de que se la limpiara en la tela. Por fin había conseguido lo que pretendía. Su hogar, su castillo, nunca volvería a quedarse sin vigilancia, desprotegido para que pudieran asaltarlo. Él estaría allí. A partir de entonces estaría allí y se prepararía para defenderla.
Para defenderla, para abrazarla y para no soltarla nunca. Para hablarle entre susurros y soportar sus reprobadores silencios. Para acompañarla y protegerla de los muchos males del mundo.
—Abra la puerta, policía.
—¡Dios! ¿Qué es ese olor?
—Tírela abajo, tenemos la orden judicial.
—¡Adelante!
—Esto está lleno de basura. Voy al dormitorio. ¡Alto, no se mueva! ¡Jodido loco! ¡Apártese…!
Vienen a por ella, pero no va a renunciar. No hará lo mismo que aquella noche en la que, por un descuido, estuvieron a punto de arrebatársela. No dejará que se la lleven. Ninguno de ellos está preparado para hacerlo, para soportar la carga como él lo ha hecho durante los últimos seis meses, acunándola en sus brazos y protegiéndola con todo su aliento. A pesar de las amenazas, de las pistolas y los gritos, él se agarra a ella y la abraza, cubriéndola con su cuerpo y manteniéndola en su regazo. No la van a apartar de él. No va a dejar que le hagan cometer el mismo error.
Sin decir una palabra, la acuna entre sus brazos. No escucha, no quiere escuchar. No hay nada que puedan decirle que no sepa ya, aunque se lo haya ocultado a sí mismo y al resto del mundo. Su culpa, su fallo, su error, son sólo suyos. Su secreto. Por eso, en ocasiones, agradece que ella no le hable. Porque así no tiene que mentirle. Pero no cometerá más. No dejará que los separen. Permanecerá junto a ella para siempre…
La sangre se derrama, caliente sobre su pecho. La vida se le escapa con ella. Si se va, ¿quién cuidará de ella? ¿Quién la protegerá de los peligros? ¿Quién la salvará de la violencia, de los asesinos que acechan en la noche?
Él no.
—¡Por qué ha disparado!
—Creí que tenía un arma, señor.
—Bueno, ya lo solucionaremos. Ahora, llame al juez y a los forenses. Va a ser un día muy largo. Y, por favor, no toquen los cadáveres.
—¿Piensa que la mató él?
—Ya lo sabremos. Ahora, tenemos suficientes problemas.
Por la mañana, el despertador le puso en pie antes de que el sol saliera. Con los ojos llenos de legañas, se lavó como pudo y, en silencio y sin levantar las persianas, intentó coger su ropa. No lo logró a la primera, ni a la segunda. Ni tan siquiera a la tercera. Perdida la paciencia, encendió la luz de la mesilla y, tras ponerse unos pantalones, se sentó en la cama para seguir con los calcetines. La cabeza le dolía y la resaca era monumental. Sentía la lengua convertida en corcho y, cada vez que hacía un movimiento brusco, se iba hacia todas partes. Tuvo que apoyarse en el lecho para no caer hacia atrás. El golpe hizo que las sienes estuvieran a punto de reventarle. Se agarró la cabeza con ambas manos para que ésta no se le cayera. ¿Qué había bebido? O, mejor, ¿cuánto? No lo recordaba.
Estaba en la entrada de su piso, poniéndose el abrigo, cuando se dio cuenta. Fue en su reflejo, en el espejo que ocupaba uno de la tabiques. Lo vio, allí, en su rostro, primero de reojo y después de frente. Marcándole.
De inmediato supo y eso cambió su vida.
—¿Estuviste con él ayer?
—No, ayer tampoco. Ahora que lo dices, llevo varios días sin verle. Es como si se hubiera esfumado.
—La última vez que hablamos fue en el bar. Después nada. Ni siquiera coge el teléfono.
—Yo estuve con él al día siguiente. Fue sólo un momento. Nos encontramos en la calle. Le saludé, pero no me respondió. Estaba ido.
—Es raro. Siempre ha sido un tío muy majo.
—Pues no me dijo ni palabra.
—Había bebido demasiado. Ya le advertí que conducir en ese estado no era una buena idea, pero ni caso. Bueno, al menos parece que no le pasó nada.
Las cerraduras y los cerrojos se habían convertido en su obsesión. A la que ya había en la puerta principal, le había añadido cuatro más, con gruesas cadenas que impedían que cualquier desaprensivo pudiera abrirlas desde fuera. Pero no sólo las cerraduras protegían ahora su casa. Gruesos barrotes de acero, de más de un dedo de ancho, cubrían las ventanas y una alarma impedía a nadie entrar o salir sin que él lo advirtiera. Todo por su seguridad. Sí, era cierto que estaban en una octava planta, pero, si aquella fatídica noche había sucedido, podía volver a pasar cualquier otra.
No podía permitirse otro error cuando ella había estado en peligro. El primero había sido tan grande que ahora no le hablaba, enfadada por sus actos.
Para evitar que pudiera volver a suceder algo parecido, ya apenas salía. Primero, había solicitado las vacaciones que le adeudaban en la empresa y, después, había obtenido una baja por depresión. Sólo iba a hacer la compra una vez a la semana y eso, en cuanto le instalaran la nueva conexión de red, acabaría. Entonces podría quedarse cada minuto junto a ella, sin dejarla otra vez sola. Protegida de cualquiera y a salvo para siempre. Pero sólo entonces. Las cadenas de la puerta, los cerrojos y las rejas, no servían para nada si él no estaba allí.
Si no se hubiera marchado a celebrar aquella fiesta, olvidándola durante unas horas que fueron claves, nada habría pasado.
—¿Ha olido el descansillo? Parece que haya una rata muerta en algún lado.
—A juzgar por el olor, yo diría que más bien un gato.
—O podría ser una paloma. Una vez, en el trabajo, se metió una por una ventana y se coló detrás de un mueble. Luego se murió allí. Pasó casi un mes antes de que encontráramos de donde venía la peste.
—Las ventanas están cerradas y no hay ningún hueco en el que pudiera esconderse una paloma.
—Tal vez en las conducciones de aire.
—No lo sé. ¿Le has preguntado a los vecinos?
—No. Creo que se han marchado de vacaciones. Hace bastante que no me encuentro con ellos y no han vuelto a poner la música alta. Ni a discutir.
—Sí, yo tampoco los he oído. Cuando lo hacían, sus gritos podían escucharse en todo el bloque.
El técnico que había acudido a instalarle la línea de banda ancha se quedó mirándole durante un largo instante y eso le hizo sentirse en peligro. Por suerte, después siguió con su trabajo. Por suerte para él. Su mano, mientras el hombre vestido con mono de trabajo azul se arrodillaba en el suelo y conectaba el router, se había deslizado hacia la lámpara de pie que había en la mesita de la entrada. Durante el momento en el que no sabía si se encontraban en peligro, no había dudado en golpearle con ella.
Ahora, mientras se marchaba y él le observaba ir en silencio, comprendía que habría cometido un error. Si algo le pasase, le sacarían de casa y ella quedaría a merced de los verdaderos malhechores. Eso no podía permitírselo.
Se pasó la mano por el rostro mal afeitado y luego la otra se sumergió en el interior de uno de los bolsillos de su bata. Los restos de un trozo de chocolatina se pegaron a su piel antes de que se la limpiara en la tela. Por fin había conseguido lo que pretendía. Su hogar, su castillo, nunca volvería a quedarse sin vigilancia, desprotegido para que pudieran asaltarlo. Él estaría allí. A partir de entonces estaría allí y se prepararía para defenderla.
Para defenderla, para abrazarla y para no soltarla nunca. Para hablarle entre susurros y soportar sus reprobadores silencios. Para acompañarla y protegerla de los muchos males del mundo.
—Abra la puerta, policía.
—¡Dios! ¿Qué es ese olor?
—Tírela abajo, tenemos la orden judicial.
—¡Adelante!
—Esto está lleno de basura. Voy al dormitorio. ¡Alto, no se mueva! ¡Jodido loco! ¡Apártese…!
Vienen a por ella, pero no va a renunciar. No hará lo mismo que aquella noche en la que, por un descuido, estuvieron a punto de arrebatársela. No dejará que se la lleven. Ninguno de ellos está preparado para hacerlo, para soportar la carga como él lo ha hecho durante los últimos seis meses, acunándola en sus brazos y protegiéndola con todo su aliento. A pesar de las amenazas, de las pistolas y los gritos, él se agarra a ella y la abraza, cubriéndola con su cuerpo y manteniéndola en su regazo. No la van a apartar de él. No va a dejar que le hagan cometer el mismo error.
Sin decir una palabra, la acuna entre sus brazos. No escucha, no quiere escuchar. No hay nada que puedan decirle que no sepa ya, aunque se lo haya ocultado a sí mismo y al resto del mundo. Su culpa, su fallo, su error, son sólo suyos. Su secreto. Por eso, en ocasiones, agradece que ella no le hable. Porque así no tiene que mentirle. Pero no cometerá más. No dejará que los separen. Permanecerá junto a ella para siempre…
La sangre se derrama, caliente sobre su pecho. La vida se le escapa con ella. Si se va, ¿quién cuidará de ella? ¿Quién la protegerá de los peligros? ¿Quién la salvará de la violencia, de los asesinos que acechan en la noche?
Él no.
—¡Por qué ha disparado!
—Creí que tenía un arma, señor.
—Bueno, ya lo solucionaremos. Ahora, llame al juez y a los forenses. Va a ser un día muy largo. Y, por favor, no toquen los cadáveres.
—¿Piensa que la mató él?
—Ya lo sabremos. Ahora, tenemos suficientes problemas.
Daría mi vida por ella, relato presentado al Certamen de Relato corto del Círculo de Bardos.
Penúltimo clasificado...



































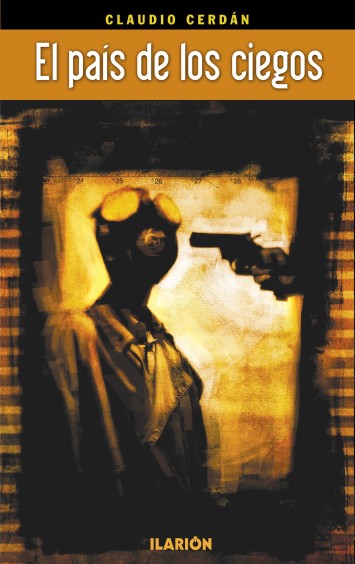


No hay comentarios:
Publicar un comentario