Otros Relatos: La Parte y el Todo
Deja sus gafas sobre la mesa. Los vidrios, empañados, no hacen más que convertir el mundo en sombras confusas ante sus ojos. El reflejo de estos en el monitor, no puede ser más deprimente. Enrojecidos, llorosos y rodeados de gruesas bolsas, son los de un hombre abatido, al límite de sus fuerzas. Lucha por que no se cierren mientras sus dedos se deslizan por el teclado, siguiendo un ritmo cadencioso, lento a fuerza de obligarles a ir más lento de lo que ellos desearían. De lo que su alma, sin duda, desearía.
En el reflejo puede verse que no es demasiado mayor, aunque la barba de tres días que le cubre el rostro sirva para ocultar su verdadera edad. Delgado, de rostro enflaquecido y consumido por las privaciones; su pelo, corto y lacio apenas es capaz de formar un pequeño flequillo sobre su ancha frente, repleta de entradas. Destinado a quedarse calvo antes de los cuarenta, hace tiempo que sabe que no llegará a esa edad. Lo sabe desde que pasó. Un volantazo, un frenazo que no fue suficiente y un golpe. A él le costó una pierna rota y varios meses de férulas y rehabilitación. Ella, agarrada a su mano, lo tuvo mucho peor. Tardó tres días en morir, en el hospital, atada a una cama y a un sinfín de máquinas.
Han pasado meses desde aquello. Al principio no quiso creerlo, se negaba a aceptar que la habían arrebatado de su lado, que se la había quitado un conductor imprudente… no, eso no era cierto. Los imprudentes habían sido ellos. Cruzar sin mirar, hasta meterse debajo de las ruedas de aquella furgoneta de reparto. Con ella lo había perdido todo. No le quedaba ni a quién culpar de su pérdida. Transcurrió medio año en el que se dedicó a autocompadecerse. Medio año sin apenas salir de casa mas que para ir al trabajo y hacer las compras imprescindibles. Medio año sentado en el sofá, contemplando la pantalla de un televisor que la mitad de las veces se encontraba apagado.
Recoge las lentes, sin ellas apenas ve nada, y toma un trago de cerveza para aplacar la sed. Es verano, el verano siguiente a que ella se marchara. El calor es asfixiante a pesar de que se pasa el día en calzoncillos, con las ventanas abiertas y las persianas bajadas. No es el aspecto que los demás esperarían en alguien como él, siempre de punta en blanco cuando sale de casa, incluso en los peores momentos de depresión. No es el que esperaría nadie de saber lo que hace, desde luego.
Los dedos vuelven a posarse sobre las teclas, desgastadas ya y medio sueltas por las muchas horas que ha dedicado a aporrearlas, a recorrerlas con las yemas de sus dedos como si fueran el teclado de un piano en el que no hubiera ni blancas ni negras, en las que todas ellas, de una manera incomprensible, se hubieran vuelto de un gris monótono y tristón. En la mayoría, los caracteres se encuentran medio borrados y un par están rotas, destrozadas en uno de sus momentos de mayor frustración, cuando había creído terminar y se había dado cuenta de que todavía no se encontraba ni a la mitad del largo sendero que se había propuesto recorrer.
Otra frase más y me iré a dormir, se dice, pensando en la cama que le aguarda con las sábanas sucias y arrugadas. Pero no se va a dormir. A aquella frase le sigue otra y a aquella última, otra más. Un trabajo interminable que debe ser terminado.
Porque las partes son el todo y ella todavía vive. En el interior de cada uno de los recuerdos que tiene de ella, tanto de los claros, de los más cercanos, como de los fugaces, los que apenas son un reflejo del largo pasado que tuvieron juntos. Lo leyó en alguna parte y, cuando lo meditó lo suficiente, vio que aquella era la única manera. Ella iba a volver a su lado.
Se siente como un chamán de la era digital. Las partes, el todo… montañas de papeles se amontonan a sus espaldas, sobre la mesa en la que reposa el ordenador y en las estanterías que hace una semana, cuando comenzó con su verdadera labor, vació de libros. Hay carnés de la biblioteca, de identidad, el último pasaporte en regla y aquellos que quiso conservar porque le recordaban los viajes que había hecho. Hay también libros de cuando iba a la escuela, apuntes de la carrera y todo lo que ella llegó a escribir alguna vez y él ha podido recuperar. Hay libros que leyó, fotografías, que se apilan en una columna tan alta que casi roza el techo, y cartas de amor y desamor que narran los pormenores de lo que tuvieron juntos, cintas de video, compactos con su música, la ropa que vistió aquel fatídico día y la de todos los otros, amontonada sobre una estrecha cama…
Y sobre el teclado sus propios de dos que, doloridos, tratan de poner en la pantalla hasta el último recuerdo que le queda de ella. Palabra tras palabra, línea tras línea. Uniéndose a todo lo que le han contado, a todo lo que los que la conocieron han podido reunir sobre ella. Un párrafo que describe el brillo de sus ojos la primera vez que se vieron continúa con el que habla de la calidez de sus labios o el que relata los pormenores de sus discusiones. Las horas pasan y la promesa de descanso es olvidada, la sed es un recuerdo lejano y las gafas manchadas de sudor un bulto que queda sobre la mesa.
Las palabras fluyen y siente como los ojos se le van. La vista se le nubla y su cabeza se inclina hacia delante… sólo unas líneas más, gime. Apenas queda nada.
Cuando despierta, es de día. Los papeles y los objetos que se amontonan le parecen tristes, vacíos. Recuerda haber soñado algo, pero no qué. Le duele la espalda y está muy cansado. Las teclas han quedado marcadas en su frente, como una fina red. Ha vuelto a fracasar. Ella no volverá nunca.
Se acabó.
Juguetea con el ratón y el salvapantallas desaparece. Tiene que apagar aquello y marcharse. Por primera vez en meses, siente que puede pensar con claridad. Cierra el documento al que tanto tiempo ha dedicado y cada una de las ventanas.
Magia, como si existiera algo parecido.
—No deberías dedicarle tanto tiempo a escribir —susurra ella, junto a su oído—. A veces creo que te olvidas de mí.
En el reflejo puede verse que no es demasiado mayor, aunque la barba de tres días que le cubre el rostro sirva para ocultar su verdadera edad. Delgado, de rostro enflaquecido y consumido por las privaciones; su pelo, corto y lacio apenas es capaz de formar un pequeño flequillo sobre su ancha frente, repleta de entradas. Destinado a quedarse calvo antes de los cuarenta, hace tiempo que sabe que no llegará a esa edad. Lo sabe desde que pasó. Un volantazo, un frenazo que no fue suficiente y un golpe. A él le costó una pierna rota y varios meses de férulas y rehabilitación. Ella, agarrada a su mano, lo tuvo mucho peor. Tardó tres días en morir, en el hospital, atada a una cama y a un sinfín de máquinas.
Han pasado meses desde aquello. Al principio no quiso creerlo, se negaba a aceptar que la habían arrebatado de su lado, que se la había quitado un conductor imprudente… no, eso no era cierto. Los imprudentes habían sido ellos. Cruzar sin mirar, hasta meterse debajo de las ruedas de aquella furgoneta de reparto. Con ella lo había perdido todo. No le quedaba ni a quién culpar de su pérdida. Transcurrió medio año en el que se dedicó a autocompadecerse. Medio año sin apenas salir de casa mas que para ir al trabajo y hacer las compras imprescindibles. Medio año sentado en el sofá, contemplando la pantalla de un televisor que la mitad de las veces se encontraba apagado.
Recoge las lentes, sin ellas apenas ve nada, y toma un trago de cerveza para aplacar la sed. Es verano, el verano siguiente a que ella se marchara. El calor es asfixiante a pesar de que se pasa el día en calzoncillos, con las ventanas abiertas y las persianas bajadas. No es el aspecto que los demás esperarían en alguien como él, siempre de punta en blanco cuando sale de casa, incluso en los peores momentos de depresión. No es el que esperaría nadie de saber lo que hace, desde luego.
Los dedos vuelven a posarse sobre las teclas, desgastadas ya y medio sueltas por las muchas horas que ha dedicado a aporrearlas, a recorrerlas con las yemas de sus dedos como si fueran el teclado de un piano en el que no hubiera ni blancas ni negras, en las que todas ellas, de una manera incomprensible, se hubieran vuelto de un gris monótono y tristón. En la mayoría, los caracteres se encuentran medio borrados y un par están rotas, destrozadas en uno de sus momentos de mayor frustración, cuando había creído terminar y se había dado cuenta de que todavía no se encontraba ni a la mitad del largo sendero que se había propuesto recorrer.
Otra frase más y me iré a dormir, se dice, pensando en la cama que le aguarda con las sábanas sucias y arrugadas. Pero no se va a dormir. A aquella frase le sigue otra y a aquella última, otra más. Un trabajo interminable que debe ser terminado.
Porque las partes son el todo y ella todavía vive. En el interior de cada uno de los recuerdos que tiene de ella, tanto de los claros, de los más cercanos, como de los fugaces, los que apenas son un reflejo del largo pasado que tuvieron juntos. Lo leyó en alguna parte y, cuando lo meditó lo suficiente, vio que aquella era la única manera. Ella iba a volver a su lado.
Se siente como un chamán de la era digital. Las partes, el todo… montañas de papeles se amontonan a sus espaldas, sobre la mesa en la que reposa el ordenador y en las estanterías que hace una semana, cuando comenzó con su verdadera labor, vació de libros. Hay carnés de la biblioteca, de identidad, el último pasaporte en regla y aquellos que quiso conservar porque le recordaban los viajes que había hecho. Hay también libros de cuando iba a la escuela, apuntes de la carrera y todo lo que ella llegó a escribir alguna vez y él ha podido recuperar. Hay libros que leyó, fotografías, que se apilan en una columna tan alta que casi roza el techo, y cartas de amor y desamor que narran los pormenores de lo que tuvieron juntos, cintas de video, compactos con su música, la ropa que vistió aquel fatídico día y la de todos los otros, amontonada sobre una estrecha cama…
Y sobre el teclado sus propios de dos que, doloridos, tratan de poner en la pantalla hasta el último recuerdo que le queda de ella. Palabra tras palabra, línea tras línea. Uniéndose a todo lo que le han contado, a todo lo que los que la conocieron han podido reunir sobre ella. Un párrafo que describe el brillo de sus ojos la primera vez que se vieron continúa con el que habla de la calidez de sus labios o el que relata los pormenores de sus discusiones. Las horas pasan y la promesa de descanso es olvidada, la sed es un recuerdo lejano y las gafas manchadas de sudor un bulto que queda sobre la mesa.
Las palabras fluyen y siente como los ojos se le van. La vista se le nubla y su cabeza se inclina hacia delante… sólo unas líneas más, gime. Apenas queda nada.
Cuando despierta, es de día. Los papeles y los objetos que se amontonan le parecen tristes, vacíos. Recuerda haber soñado algo, pero no qué. Le duele la espalda y está muy cansado. Las teclas han quedado marcadas en su frente, como una fina red. Ha vuelto a fracasar. Ella no volverá nunca.
Se acabó.
Juguetea con el ratón y el salvapantallas desaparece. Tiene que apagar aquello y marcharse. Por primera vez en meses, siente que puede pensar con claridad. Cierra el documento al que tanto tiempo ha dedicado y cada una de las ventanas.
Magia, como si existiera algo parecido.
—No deberías dedicarle tanto tiempo a escribir —susurra ella, junto a su oído—. A veces creo que te olvidas de mí.




































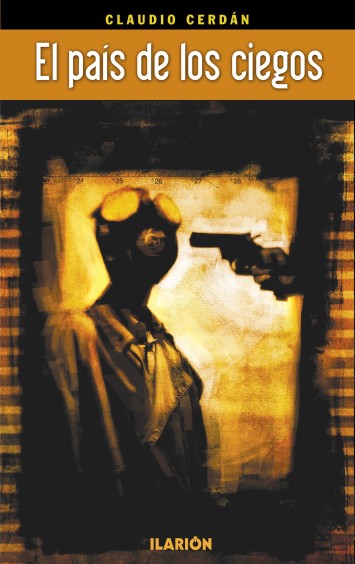


1 comentario:
Este también lo conozco, es muy bello y profundo.
Publicar un comentario