UdJ: Profecías
El final de Urnas de Jade se aproxima.
Tras Leyendas y Mentiras, pronto, llegará Profecías.
Pero, antes, una mirada al pasado.
URNAS DE JADE: MENTIRAS
El páramo estaba roto por docenas de pequeñas colinas que sólo algún incauto o falto de seso habría llamado con sinceridad de aquel modo. De arena grisácea, veteada con malas hierbas y arbustos espinosos en contadas ocasiones, no eran más que dunas, endurecidas por el tiempo y por agentes menos apacibles que éste, fijadas al paisaje de la misma manera que un coleccionista de insectos habría fijado mediante alfileres el cuerpo desecado y mustio de una mariposa a un pedazo de pergamino.
Pero allí no había ni coleccionistas ni pergaminos. Por no haber, no había ni animales que infestaran cada remanso de sombra a la espera de que la noche fuera con ellos más clemente que el día en aquel desierto sin fin. O no tan interminable. Desde cierto ángulo, si se alzaba la vista para tratar de alcanzar qué había más allá, casi podían adivinarse los contornos de unas elevadas cimas, cubiertas de nieve y cercanas al horizonte oriental, y de quebraduras del terreno, junto con riscos y rocas aguzadas, en las cercanías del occidental, tras las que el sol se ponía cada día como lo había hecho desde el comienzo del mundo.
En aquel instante, la esfera de llamas que era el astro rey tomaba un color rojo apenas más claro que la sangre mientras se precipitaba hacia el incierto horizonte, achatándose a cada instante y cediendo el protagonismo a la noche, que ya afilaba sus oscuras garras. Cuando los alcanzara, que no sería muchos minutos después, el frío de las llanuras llegaría con ella y los obligaría a detener su peregrinaje y a resguardarse junto a las llamas para cobijarse de las gélidas temperaturas que allí se alcanzaban bajo la pálida mirada de la luna, arrimándose unos a otros y a las bestias que tiraban de sus carromatos: unos pocos caballos y aún menos bueyes y vacas.
Ellos eran un grupo de unos cincuenta hombres, mujeres y niños, vestidos con ropas que, a pesar de que habían sido de brillantes colores, se mostraban grises como la arena que cubría el suelo y convertidas en poco más que andrajos. La mayoría eran morenos, de cabello y tez, y caminaban con paso lento, arrastrando los pies y sin separar los ojos del suelo. Pocos miraban al frente y, aunque en sus miradas se reflejaba la congoja de los otros, había también determinación. Expulsados de su nación, de su ciudad y de su imperio, condenados a vagar por el desierto, sin detener sus pasos. Malditos por los dioses y caídos en desgracia.
Expulsados de Kiramel, la Primera Ciudad y, ahora, la Ciudad Muerta.
El hombre que los lideraba, una vez convertido el sol en una fina línea en el lejano horizonte de riscos quebrados, dio la señal de alto e indicó un lugar junto a la calzada en el que detenerse, avivar las llamas y pasar la noche, protegidos con su número de las famélicas quijadas de las hienas. Era, como los otros, de piel oscura y talla corta, y nadie le había propuesto como guía o líder. Ni siquiera él mismo. Llegado el momento, había tomado las riendas y los había hecho avanzar, alejándolos de las plagas, pestes y desgracias, que se abalanzaban sobre su, hasta poco antes, rica ciudad. No lo había hecho por vanidad, ni por orgullo, ni siquiera por que fuera un importante noble, sacerdote o general, que no era semejante cosa, sino un mero albañil. Lo había hecho porque debía y quienes se encontraban a sus espaldas le habían seguido por idénticas razones.
Una vez detenidos, los carromatos, narrias y las desvencijadas calesas de quienes habían sido gentes de alcurnia, se situaron formando una herradura, cortada por el camino de piedra. Algunos de los más viejos lo recordaban flamante, nuevo, perfecto… ya no lo era, el tiempo, entre latido y latido, lo había golpeado, destrozando sus losas hasta casi hacerlas irreconocibles y rellenando sus grietas con una arena reseca que, no mucho antes, había sido tierra rica y próspera. Pero era mejor que lo que les había sucedido a las torres y templos, a los palacios de brillantes fachadas y prodigiosas cúpulas. De ellos no quedaba apenas nada. El pecado del orgullo cometido y castigado los había reducido a meras ruinas en cuestión de unos pocos días… o semanas o meses. Era difícil decirlo. El tiempo se había vuelto extraño también. Como todo.
Las llamas se alzaron en una hoguera en la que se quemaba tanto madera como recuerdos y, en la lejanía, hacia occidente, otro fuego parecido a aquel, hizo lo propio. Otro grupo de refugiados kirameli, sin duda. Aunque eso era algo que había que asegurar, pues los desaprensivos y carroñeros no faltaban.
El líder hizo llamar a dos de los hombres en quien más confiaba y juntos, sin luces que los traicionaran, formaron una fila que marchó en dirección a aquel otro fuego, hacia las llamas que, amarillentas, le recordaban a las de la capital del mundo y no al fuego vivo que habían dejado al cuidado de los suyos. Pronto, la distancia que los separaba no fue mucha y su procedencia se hizo evidente. Una cabaña de adobes, desvencijada y con el tejado hecho con arbustos espinosos, pero una cabaña al fin y al cabo.
Después de meditarlo durante algunos instantes, hizo un gesto a los suyos. Un gesto que indicaba que, si alguien tenía que ponerse en peligro, era él y sólo él. Decidido, pues nada le quedaba por perder —con su mujer devorada por una bestia y sus hijos muertos de vejez—, llegó hasta sus paredes de adobe y se asomó por el desigual hueco de la puerta, apretando entre sus dedos un cuchillo retorcido, mellado y cubierto de orín. Lo que encontró en su interior no pudo ser menos amenazador.
Junto a la precaria chimenea, había una mujer, anciana, con el pelo gris y enmarañado suelto sobre sus hombros y vestida de negro, con unas ropas que no tenían nada que envidiar en cuanto a harapientas a las suyas propias. Estaba armada con un cucharón de madera que utilizaba para revolver el contenido de una olla, de metal negro, que reposaba sobre unas llamas doradas, como de velas. Olía a sudor, a cenizas y a sopa. A sopa densa y rica, según le pareció, tras muchas jornadas de vagar con el estómago encogido por el hambre.
—¡Hen-saibal, zahn! Te estaba esperando. Siéntate y compartamos un plato —le dijo con un gañido que no podía parecerse más al de un cuervo, sin volverse hacia él, al tiempo que sacaba de sus ropas dos escudillas de barro mal cocido—. Mucho he de compartir contigo en esta noche que corre hacia el amanecer y mucho tienes que escuchar antes de acabar con mi vida. Porque eso es lo que harás cuando me oigas, por mucho que ahora pienses que sólo digo memeces y desatinos.
—¿Por qué lo haría? —preguntó él, sin comprender, sentándose junto a ella y aceptando lo que le ofrecía—. Compartes tu plato conmigo y eso es signo de amistad.
—Me matarás porque no te gustará lo que oirás, porque te hablaré de lo que ha de acontecer y no será para tu disfrute —explicó la vieja, mostrando sus dientes podridos y sus ennegrecidas encías—. Y, aunque puedas opinar que nada malo tiene el mensajero, no podrás impedirlo. Pero, ahora, escucha lo que traen los días venideros… lo que he visto.
»Hay fuego en el horizonte, un fuego de generaciones, que se extenderá al este y norte, al oeste y al sur. ¡Un fuego de destrucción que vendrá precedido de guerras y de maravillas! —bramó—. De bestias de dos cabezas que batirán el cielo con sus alas mientras los enemigos más acérrimos se aúnan bajo el mismo pabellón y los aliados se apartan unos de otros, siguiendo senderos que no son los propios y que tan sólo los conducen al desastre. Los no-muertos se alzarán de sus tumbas y guiados por el caído, arrasarán la tierra a su paso. Detenerlos es imposible, tanto como impedir que el Emperador que no ha nacido muera dos veces, arrastrado por el jade y la magia. Y su segunda caída será la señal.
—¿Señal de qué? —susurró el kirameli, dejando la escudilla en el suelo, junto a su cuchillo, y limpiándose la boca con la manga—. Lo que dices no tiene sentido alguno. Estás loca, anciana.
—No lo estoy y lo tiene. He visto a los muertos alzándose de sus tumbas y a un hombre observándolos, sin hacer nada por detenerlos, aunque pudiera hacerlo todo, pero abrumado por su propia sabiduría —gesticuló la vieja bruja—. A los dioses gimoteando tras una larga condena, desterrados, encerrados, buscando el perdón sin hallarlo, buscando la salida sin acertar con la llave. Al noble caído en desgracia azuzando a sus bestias y a los blancos paladines teñir sus ropas de sangre. Y todo viene de aquí, de esa ciudad que dejáis a vuestras espaldas. Y no hará sino empeorar.
—¿Y dices que proviene de Kiramel?
—Sí, de la Maldición que sobre ella y sus hijos pesa, de la Maldición que pesa sobre el mundo de los hombres… todo provendrá de ella y acabará con ella —dijo la mujer, chasqueando la lengua—. Así lo he visto en mis sueños y en las entrañas de las bestias.
—Pero ¿volverá a alzarse la Primera Ciudad?
—Eso también lo he visto. No, no sucederá jamás. Ha muerto y ni los hijos de los hijos de tus hijos volverán a verla en pie —gruñó—. Vagarán sin ver jamás semejante cosa. Nómadas errantes, hasta el fin de los tiempos serán, sin que los muros de piedra vuelvan a cobijarlos nunca. Eso profetizo y así será.
—Pues mucho me temo que te equivocas. Llegaremos a las montañas, pero no nos detendremos en ellas —dijo, complacido el kirameli—. Al otro lado se encuentran tierras verdes y mares azules. Hasta esas costas vamos y no nos detendremos en las montañas. Y cuando lleguemos, escucha esto, alzaremos una nueva ciudad, más magnífica que la primera.
—¿Y lo harán bajo tus designios?
—Así lo hemos acordado.
—Pues mucho lamento escucharlo. Porque nunca verás esa tierra prometida. —Sonrió la anciana desdentada—. Yo no confundo mis ideas y lo que tiene que ser será. Morirás aquí, sin dar un paso más. Con el veneno en tu cuerpo.
—¡Bruja! —gritó él—. ¡La sopa!
—Sí. La sopa —afirmo la mujer, agitando sus sucios cabellos.
—¡Entonces, que sea como dices, pero, si todas tus profecías han de cumplirse, bruja —contestó el hombre, tomando su oxidada arma—, yo he de tener la última palabra!
Pero allí no había ni coleccionistas ni pergaminos. Por no haber, no había ni animales que infestaran cada remanso de sombra a la espera de que la noche fuera con ellos más clemente que el día en aquel desierto sin fin. O no tan interminable. Desde cierto ángulo, si se alzaba la vista para tratar de alcanzar qué había más allá, casi podían adivinarse los contornos de unas elevadas cimas, cubiertas de nieve y cercanas al horizonte oriental, y de quebraduras del terreno, junto con riscos y rocas aguzadas, en las cercanías del occidental, tras las que el sol se ponía cada día como lo había hecho desde el comienzo del mundo.
En aquel instante, la esfera de llamas que era el astro rey tomaba un color rojo apenas más claro que la sangre mientras se precipitaba hacia el incierto horizonte, achatándose a cada instante y cediendo el protagonismo a la noche, que ya afilaba sus oscuras garras. Cuando los alcanzara, que no sería muchos minutos después, el frío de las llanuras llegaría con ella y los obligaría a detener su peregrinaje y a resguardarse junto a las llamas para cobijarse de las gélidas temperaturas que allí se alcanzaban bajo la pálida mirada de la luna, arrimándose unos a otros y a las bestias que tiraban de sus carromatos: unos pocos caballos y aún menos bueyes y vacas.
Ellos eran un grupo de unos cincuenta hombres, mujeres y niños, vestidos con ropas que, a pesar de que habían sido de brillantes colores, se mostraban grises como la arena que cubría el suelo y convertidas en poco más que andrajos. La mayoría eran morenos, de cabello y tez, y caminaban con paso lento, arrastrando los pies y sin separar los ojos del suelo. Pocos miraban al frente y, aunque en sus miradas se reflejaba la congoja de los otros, había también determinación. Expulsados de su nación, de su ciudad y de su imperio, condenados a vagar por el desierto, sin detener sus pasos. Malditos por los dioses y caídos en desgracia.
Expulsados de Kiramel, la Primera Ciudad y, ahora, la Ciudad Muerta.
El hombre que los lideraba, una vez convertido el sol en una fina línea en el lejano horizonte de riscos quebrados, dio la señal de alto e indicó un lugar junto a la calzada en el que detenerse, avivar las llamas y pasar la noche, protegidos con su número de las famélicas quijadas de las hienas. Era, como los otros, de piel oscura y talla corta, y nadie le había propuesto como guía o líder. Ni siquiera él mismo. Llegado el momento, había tomado las riendas y los había hecho avanzar, alejándolos de las plagas, pestes y desgracias, que se abalanzaban sobre su, hasta poco antes, rica ciudad. No lo había hecho por vanidad, ni por orgullo, ni siquiera por que fuera un importante noble, sacerdote o general, que no era semejante cosa, sino un mero albañil. Lo había hecho porque debía y quienes se encontraban a sus espaldas le habían seguido por idénticas razones.
Una vez detenidos, los carromatos, narrias y las desvencijadas calesas de quienes habían sido gentes de alcurnia, se situaron formando una herradura, cortada por el camino de piedra. Algunos de los más viejos lo recordaban flamante, nuevo, perfecto… ya no lo era, el tiempo, entre latido y latido, lo había golpeado, destrozando sus losas hasta casi hacerlas irreconocibles y rellenando sus grietas con una arena reseca que, no mucho antes, había sido tierra rica y próspera. Pero era mejor que lo que les había sucedido a las torres y templos, a los palacios de brillantes fachadas y prodigiosas cúpulas. De ellos no quedaba apenas nada. El pecado del orgullo cometido y castigado los había reducido a meras ruinas en cuestión de unos pocos días… o semanas o meses. Era difícil decirlo. El tiempo se había vuelto extraño también. Como todo.
Las llamas se alzaron en una hoguera en la que se quemaba tanto madera como recuerdos y, en la lejanía, hacia occidente, otro fuego parecido a aquel, hizo lo propio. Otro grupo de refugiados kirameli, sin duda. Aunque eso era algo que había que asegurar, pues los desaprensivos y carroñeros no faltaban.
El líder hizo llamar a dos de los hombres en quien más confiaba y juntos, sin luces que los traicionaran, formaron una fila que marchó en dirección a aquel otro fuego, hacia las llamas que, amarillentas, le recordaban a las de la capital del mundo y no al fuego vivo que habían dejado al cuidado de los suyos. Pronto, la distancia que los separaba no fue mucha y su procedencia se hizo evidente. Una cabaña de adobes, desvencijada y con el tejado hecho con arbustos espinosos, pero una cabaña al fin y al cabo.
Después de meditarlo durante algunos instantes, hizo un gesto a los suyos. Un gesto que indicaba que, si alguien tenía que ponerse en peligro, era él y sólo él. Decidido, pues nada le quedaba por perder —con su mujer devorada por una bestia y sus hijos muertos de vejez—, llegó hasta sus paredes de adobe y se asomó por el desigual hueco de la puerta, apretando entre sus dedos un cuchillo retorcido, mellado y cubierto de orín. Lo que encontró en su interior no pudo ser menos amenazador.
Junto a la precaria chimenea, había una mujer, anciana, con el pelo gris y enmarañado suelto sobre sus hombros y vestida de negro, con unas ropas que no tenían nada que envidiar en cuanto a harapientas a las suyas propias. Estaba armada con un cucharón de madera que utilizaba para revolver el contenido de una olla, de metal negro, que reposaba sobre unas llamas doradas, como de velas. Olía a sudor, a cenizas y a sopa. A sopa densa y rica, según le pareció, tras muchas jornadas de vagar con el estómago encogido por el hambre.
—¡Hen-saibal, zahn! Te estaba esperando. Siéntate y compartamos un plato —le dijo con un gañido que no podía parecerse más al de un cuervo, sin volverse hacia él, al tiempo que sacaba de sus ropas dos escudillas de barro mal cocido—. Mucho he de compartir contigo en esta noche que corre hacia el amanecer y mucho tienes que escuchar antes de acabar con mi vida. Porque eso es lo que harás cuando me oigas, por mucho que ahora pienses que sólo digo memeces y desatinos.
—¿Por qué lo haría? —preguntó él, sin comprender, sentándose junto a ella y aceptando lo que le ofrecía—. Compartes tu plato conmigo y eso es signo de amistad.
—Me matarás porque no te gustará lo que oirás, porque te hablaré de lo que ha de acontecer y no será para tu disfrute —explicó la vieja, mostrando sus dientes podridos y sus ennegrecidas encías—. Y, aunque puedas opinar que nada malo tiene el mensajero, no podrás impedirlo. Pero, ahora, escucha lo que traen los días venideros… lo que he visto.
»Hay fuego en el horizonte, un fuego de generaciones, que se extenderá al este y norte, al oeste y al sur. ¡Un fuego de destrucción que vendrá precedido de guerras y de maravillas! —bramó—. De bestias de dos cabezas que batirán el cielo con sus alas mientras los enemigos más acérrimos se aúnan bajo el mismo pabellón y los aliados se apartan unos de otros, siguiendo senderos que no son los propios y que tan sólo los conducen al desastre. Los no-muertos se alzarán de sus tumbas y guiados por el caído, arrasarán la tierra a su paso. Detenerlos es imposible, tanto como impedir que el Emperador que no ha nacido muera dos veces, arrastrado por el jade y la magia. Y su segunda caída será la señal.
—¿Señal de qué? —susurró el kirameli, dejando la escudilla en el suelo, junto a su cuchillo, y limpiándose la boca con la manga—. Lo que dices no tiene sentido alguno. Estás loca, anciana.
—No lo estoy y lo tiene. He visto a los muertos alzándose de sus tumbas y a un hombre observándolos, sin hacer nada por detenerlos, aunque pudiera hacerlo todo, pero abrumado por su propia sabiduría —gesticuló la vieja bruja—. A los dioses gimoteando tras una larga condena, desterrados, encerrados, buscando el perdón sin hallarlo, buscando la salida sin acertar con la llave. Al noble caído en desgracia azuzando a sus bestias y a los blancos paladines teñir sus ropas de sangre. Y todo viene de aquí, de esa ciudad que dejáis a vuestras espaldas. Y no hará sino empeorar.
—¿Y dices que proviene de Kiramel?
—Sí, de la Maldición que sobre ella y sus hijos pesa, de la Maldición que pesa sobre el mundo de los hombres… todo provendrá de ella y acabará con ella —dijo la mujer, chasqueando la lengua—. Así lo he visto en mis sueños y en las entrañas de las bestias.
—Pero ¿volverá a alzarse la Primera Ciudad?
—Eso también lo he visto. No, no sucederá jamás. Ha muerto y ni los hijos de los hijos de tus hijos volverán a verla en pie —gruñó—. Vagarán sin ver jamás semejante cosa. Nómadas errantes, hasta el fin de los tiempos serán, sin que los muros de piedra vuelvan a cobijarlos nunca. Eso profetizo y así será.
—Pues mucho me temo que te equivocas. Llegaremos a las montañas, pero no nos detendremos en ellas —dijo, complacido el kirameli—. Al otro lado se encuentran tierras verdes y mares azules. Hasta esas costas vamos y no nos detendremos en las montañas. Y cuando lleguemos, escucha esto, alzaremos una nueva ciudad, más magnífica que la primera.
—¿Y lo harán bajo tus designios?
—Así lo hemos acordado.
—Pues mucho lamento escucharlo. Porque nunca verás esa tierra prometida. —Sonrió la anciana desdentada—. Yo no confundo mis ideas y lo que tiene que ser será. Morirás aquí, sin dar un paso más. Con el veneno en tu cuerpo.
—¡Bruja! —gritó él—. ¡La sopa!
—Sí. La sopa —afirmo la mujer, agitando sus sucios cabellos.
—¡Entonces, que sea como dices, pero, si todas tus profecías han de cumplirse, bruja —contestó el hombre, tomando su oxidada arma—, yo he de tener la última palabra!




































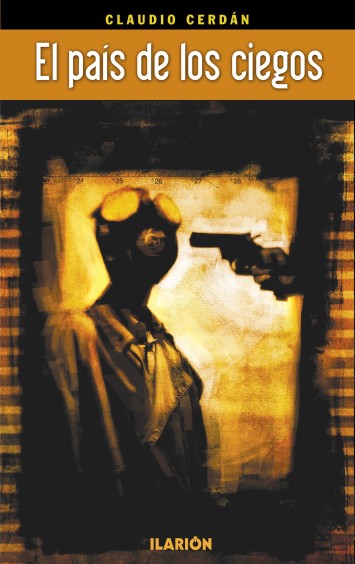


No hay comentarios:
Publicar un comentario