Fragmentos de una Batalla: Capítulo III
III GENERAL AL MANDO
He vivido largos años a la sombra, guiando a mis tropas en batallas vanas y sin sentido. He tenido que ver la cobardía en los ojos de mis hombres y tragarme mi orgullo durante demasiado tiempo. Eso acaba hoy.
Palabras del general Adkrag Zelnistaff
Observando el avance de las tropas demianas habría parecido que lo que llevaban a cabo era sencillo y carecía de dificultad, pero no había nada más alejado de la realidad. Las columnas, convertidas en hileras, mantenían un ritmo constante, desbrozando y talando los troncos que se encontraban delante de los arietes y las torres de asedio. No tantos como le habría gustado al general Zelnistaff, pero sí mucho más abundantes de lo que permitía el complicado terreno.
Adkrag Zelnistaff contemplaba a los suyos a lomos de su montura. Era un hombre robusto y alto, enfundado en una armadura pesada y sin más adornos que los que recorrían la parte frontal de su coraza, formando el rostro de un lobo enfurecido. Llevaba el yelmo colgando de la silla, cubierto en gran medida por la capa granate que reposaba sobre sus hombros, tan larga que ocultaba buena parte de los cuartos traseros de su caballo, un pura sangre de la raza criada por los norteños, que gustaban de bestias de anchas pezuñas y mal genio, y que era uno de los pocos que se encontraban entre las filas de su hueste. El resto pertenecía a los oficiales que, ataviados con pesadas armaduras de hierro negro, daban órdenes a los suboficiales y a los encargados de los látigos. Sólo con sus restallidos, estos obligaban a cientos de esclavos mudos a mantener el ritmo ante las máquinas. Más de uno había muerto ya de cansancio y más de dos caerían frente a sus propios hermanos cuando les obligaran a cargar contra las murallas en primera línea.
Carne de cañón para que los de Dhao practicaran con sus arcos.
Por delante de los esclavos avanzaban los rastreadores y los batidores, encargados de acallar cualquier presencia inoportuna. No habían tenido excesivo trabajo ni aquella noche ni las dos anteriores, cuando los integrantes de la decena de campamentos asentados entre la maleza habían comenzado a reunirse. La infantería caminaba detrás, despacio y guardando las fuerzas para el choque. No había entre ellos dos uniformes iguales y sí muchas pieles, curtidas y tan gruesas que algunas de ellas resultaban tan robustas como el acero ante las blandas hojas de los habitantes de la Ruta Norte y sus señoríos.
Todo aquello era observado por el general, que contemplaba el avance de sus hombres lleno de orgullo. Aquella noche empezarían a restañarse las viejas heridas, las que se habían abierto con la caída de Demosian y que pesaban como una maldición sobre Demostadt. Por fin los Jerarcas habían decidido que era hora de hacer algo, de salir de nuevo de detrás de las montañas que protegían su patria y encararse con los ofensores. Sí, ya era el momento de enfrentarse a sus enemigos, aunque el Sumo Jerarca Wost habría preferido que los primeros en caer fueran los horstan, igual que habría preferido que no hubiera habido tantas deserciones entre los suyos. Pero aquellas eran las órdenes. Los primeros en recibir el zarpazo de la Jerarquía serían los dhaitas, las orgullosas torres del castillo Qüintain caerían y su señora lo haría con ellas.
—¿General?
La voz que le llamaba, quebradiza y seca, le sacó de sus pensamientos para devolverle a una realidad en la que las órdenes que no le agradaban iban mucho más allá de cuál fuese su más inmediato objetivo.
—¿Galkor? —respondió, mientras tiraba de las riendas.
Zelnistaff trató de contener una mueca de asco, pero no pudo. Era capaz de soportar las mañas de su asesino personal, Karadrag, o las de Arros, capaz de cualquier cosa con tal de vencer aunque en sus actos no hubiera ningún honor. Pero, frente a Dhao no hacía falta ser honorable… precisamente por las mismas artes sobre las que Galkor tenía control. Por eso le despreciaba, igual que despreciaba a los enemigos con los que corría a batirse: porque ninguno de ellos era un auténtico guerrero y en el mundo en el que el general se habían criado no habrían pasado de ser más que meros segundones. Poco más que esclavos.
En aquel estaban al mando.
El sacerdote era alto, pero ahí acababa cualquier parecido con el de un auténtico demiano. Su piel era pálida, tan blanca como el hueso y sus dedos, apenas visibles bajo las mangas del hábito negro que le salvaguardaba del sol, eran largos y finos como los de una mujer o un esqueleto. Sus ropas oscuras ondeaban en torno a su cuerpo, del mismo modo que si el viento las dotara de vida propia. Le esperaba a lomos de un caballo que era tan huesudo como él, sonriendo con una dentadura desigual y medio podrida.
—El ritmo es lento. Debemos alcanzar Dhao antes de que llegue la medianoche —dijo.
El general Zelnistaff se pasó la lengua por las encías antes de responder. Deseando no tener que hacerlo.
—El ritmo es el que es. No queremos que los esclavos se deslomen… todavía. Que dejen su sudor y su sangre a lo largo del camino. Que lo marquen con ellos y demuestren a esos perros dhaitas lo que les aguarda.
—Con mis hechizos…
—Reservad vuestras brujerías para cuando lleguemos. Allí habrá otros como vos con los que deberéis medir vuestras fuerzas.
Adkrag Zelnistaff gruñió lleno de desprecio, pero igual daba. No pretendía caer en gracia al sacerdote y, a pesar de sus lazos con la Jerarquía, él era quien todavía se encontraba al mando. El general se refugió en aquella creencia y en la matanza que estaba a punto de acontecer. Su encrespada barba y sus abundantes cejas ocultaron en buena medida sus sentimientos. Después se giró de nuevo y dio varias órdenes a los suyos. Por mucho que le doliera, el bastardo vestido de negro estaba en lo cierto. El avance era lento. Demasiado.
El mensajero partió en silencio. Los timbales y los cuernos quedarían para más tarde. Entonces cantarían y habría gritos de angustia y crujir de huesos. El mundo en el que Zelnistaff creía volvería y las absurdas razias a las que había dedicado los anteriores veinticinco años tocarían a su fin.
Habría guerra. Verdadera guerra.
He vivido largos años a la sombra, guiando a mis tropas en batallas vanas y sin sentido. He tenido que ver la cobardía en los ojos de mis hombres y tragarme mi orgullo durante demasiado tiempo. Eso acaba hoy.
Palabras del general Adkrag Zelnistaff
Observando el avance de las tropas demianas habría parecido que lo que llevaban a cabo era sencillo y carecía de dificultad, pero no había nada más alejado de la realidad. Las columnas, convertidas en hileras, mantenían un ritmo constante, desbrozando y talando los troncos que se encontraban delante de los arietes y las torres de asedio. No tantos como le habría gustado al general Zelnistaff, pero sí mucho más abundantes de lo que permitía el complicado terreno.
Adkrag Zelnistaff contemplaba a los suyos a lomos de su montura. Era un hombre robusto y alto, enfundado en una armadura pesada y sin más adornos que los que recorrían la parte frontal de su coraza, formando el rostro de un lobo enfurecido. Llevaba el yelmo colgando de la silla, cubierto en gran medida por la capa granate que reposaba sobre sus hombros, tan larga que ocultaba buena parte de los cuartos traseros de su caballo, un pura sangre de la raza criada por los norteños, que gustaban de bestias de anchas pezuñas y mal genio, y que era uno de los pocos que se encontraban entre las filas de su hueste. El resto pertenecía a los oficiales que, ataviados con pesadas armaduras de hierro negro, daban órdenes a los suboficiales y a los encargados de los látigos. Sólo con sus restallidos, estos obligaban a cientos de esclavos mudos a mantener el ritmo ante las máquinas. Más de uno había muerto ya de cansancio y más de dos caerían frente a sus propios hermanos cuando les obligaran a cargar contra las murallas en primera línea.
Carne de cañón para que los de Dhao practicaran con sus arcos.
Por delante de los esclavos avanzaban los rastreadores y los batidores, encargados de acallar cualquier presencia inoportuna. No habían tenido excesivo trabajo ni aquella noche ni las dos anteriores, cuando los integrantes de la decena de campamentos asentados entre la maleza habían comenzado a reunirse. La infantería caminaba detrás, despacio y guardando las fuerzas para el choque. No había entre ellos dos uniformes iguales y sí muchas pieles, curtidas y tan gruesas que algunas de ellas resultaban tan robustas como el acero ante las blandas hojas de los habitantes de la Ruta Norte y sus señoríos.
Todo aquello era observado por el general, que contemplaba el avance de sus hombres lleno de orgullo. Aquella noche empezarían a restañarse las viejas heridas, las que se habían abierto con la caída de Demosian y que pesaban como una maldición sobre Demostadt. Por fin los Jerarcas habían decidido que era hora de hacer algo, de salir de nuevo de detrás de las montañas que protegían su patria y encararse con los ofensores. Sí, ya era el momento de enfrentarse a sus enemigos, aunque el Sumo Jerarca Wost habría preferido que los primeros en caer fueran los horstan, igual que habría preferido que no hubiera habido tantas deserciones entre los suyos. Pero aquellas eran las órdenes. Los primeros en recibir el zarpazo de la Jerarquía serían los dhaitas, las orgullosas torres del castillo Qüintain caerían y su señora lo haría con ellas.
—¿General?
La voz que le llamaba, quebradiza y seca, le sacó de sus pensamientos para devolverle a una realidad en la que las órdenes que no le agradaban iban mucho más allá de cuál fuese su más inmediato objetivo.
—¿Galkor? —respondió, mientras tiraba de las riendas.
Zelnistaff trató de contener una mueca de asco, pero no pudo. Era capaz de soportar las mañas de su asesino personal, Karadrag, o las de Arros, capaz de cualquier cosa con tal de vencer aunque en sus actos no hubiera ningún honor. Pero, frente a Dhao no hacía falta ser honorable… precisamente por las mismas artes sobre las que Galkor tenía control. Por eso le despreciaba, igual que despreciaba a los enemigos con los que corría a batirse: porque ninguno de ellos era un auténtico guerrero y en el mundo en el que el general se habían criado no habrían pasado de ser más que meros segundones. Poco más que esclavos.
En aquel estaban al mando.
El sacerdote era alto, pero ahí acababa cualquier parecido con el de un auténtico demiano. Su piel era pálida, tan blanca como el hueso y sus dedos, apenas visibles bajo las mangas del hábito negro que le salvaguardaba del sol, eran largos y finos como los de una mujer o un esqueleto. Sus ropas oscuras ondeaban en torno a su cuerpo, del mismo modo que si el viento las dotara de vida propia. Le esperaba a lomos de un caballo que era tan huesudo como él, sonriendo con una dentadura desigual y medio podrida.
—El ritmo es lento. Debemos alcanzar Dhao antes de que llegue la medianoche —dijo.
El general Zelnistaff se pasó la lengua por las encías antes de responder. Deseando no tener que hacerlo.
—El ritmo es el que es. No queremos que los esclavos se deslomen… todavía. Que dejen su sudor y su sangre a lo largo del camino. Que lo marquen con ellos y demuestren a esos perros dhaitas lo que les aguarda.
—Con mis hechizos…
—Reservad vuestras brujerías para cuando lleguemos. Allí habrá otros como vos con los que deberéis medir vuestras fuerzas.
Adkrag Zelnistaff gruñió lleno de desprecio, pero igual daba. No pretendía caer en gracia al sacerdote y, a pesar de sus lazos con la Jerarquía, él era quien todavía se encontraba al mando. El general se refugió en aquella creencia y en la matanza que estaba a punto de acontecer. Su encrespada barba y sus abundantes cejas ocultaron en buena medida sus sentimientos. Después se giró de nuevo y dio varias órdenes a los suyos. Por mucho que le doliera, el bastardo vestido de negro estaba en lo cierto. El avance era lento. Demasiado.
El mensajero partió en silencio. Los timbales y los cuernos quedarían para más tarde. Entonces cantarían y habría gritos de angustia y crujir de huesos. El mundo en el que Zelnistaff creía volvería y las absurdas razias a las que había dedicado los anteriores veinticinco años tocarían a su fin.
Habría guerra. Verdadera guerra.




































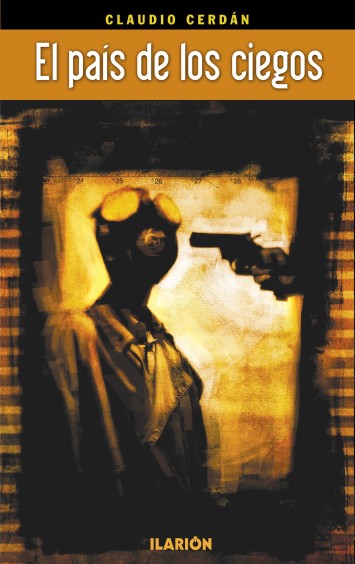


1 comentario:
Creo que en esta parte del texto: "Adkrag Zelnistaff gruñió lleno de desprecio", hay un leve error debería decir: "Adkrag Zelnistaff gruñó lleno de desprecio".
Probablemente se trate de otro error provocado por el corrector de word.
Publicar un comentario