UdJ III: Un vistazo al interior
Sus pasos se perdieron, resonando por los cuarteados escalones. El juglar los había guiado por el pasadizo y aquello, unido a su extraño comportamiento desde que se encontraran, hacía que todos, incluso el propio Falstaff, tuviesen sospechas sobre sus intenciones. El único que parecía confiar en él ciegamente era Khaelys, que no había cambiado el gesto ni por un instante mientras les contaba lo que allí sucedía. Aquella actitud pareció calmar sobremanera a Belver y Ednar.
La luz del conjuro del sacerdote iluminaba con claridad algunos pasos a la redonda, aunque las revueltas de la escalera impedían ver mucho más en aquellas tinieblas que parecían estar dotadas de vida propia. Fuera del círculo de luz, las sombras se agitaban, tratando de encontrar una forma de llegar hasta ellos.
—Ingenioso el poner una escalera en el interior de otra —susurró Ednar, el gorimiano, más por acallar el silencio que por otra cosa, envolviéndose en su capa, ya seca al calor de la lumbre—. Parece que nadie haya entrado aquí desde hace siglos.
—Nadie lo ha hecho desde hace más de trescientos años —aclaró Qüestor—. Por ella bajó L’Selinath y volvió a subir para guiar los destinos de Drashur. Luego, abandonó la torre para no volver jamás. Y se quedó… en cierto modo.
Por fin, las escaleras terminaron en un último recodo para abrirse a lo que parecía una cueva natural, de techo bastante elevado en algunas zonas y paredes irregulares y ásperas. La oscuridad allí era aún mayor que en las escaleras y la antorcha mágica titiló durante unos instantes para luego volver a iluminar su camino con una luz mucho más pálida que antes.
—Dejó el libro de profecías del que nos habéis hablado —dijo el Barón en un tono bastante más alto de lo necesario. Vestía una armadura pesada compuesta por una coraza, brazales y grebas y llevaba su espada a dos manos a la espalda, tal y como le había pedido Qüestor—. Si eran tan importantes como decís, ¿por qué no las llevó consigo?
—Eran demasiado peligrosas y hablaban de sucesos que, en manos equivocadas, podían hacerle mucho daño. Consideró que aquí estaban más seguras que en cualquier otro lugar y bien se molestó en hacer que así fuera. Por eso os pedí ayuda.
—¿Pedir? —se preguntó Falstaff, que cerraba el pequeño grupo—. ¿Desde cuándo a lo que ha hecho se llama pedir ayuda? Khörs se ha ofrecido antes de que pudiera abrir la boca.
—Si con eso queréis decir que el hechicero dejó trampas para evitar que los saqueadores pudieran llevárselas, creo que más convendría ir hasta Kiam-Tho —explicó Belver con su elevado tono de voz—. Allí esperamos reunirnos con un viejo amigo que os resultaría mucho más útil a la hora de evitarlas. Poco vamos a poder hacer nosotros. —Sonrió, dándole unos golpecitos al pomo de su mandoble.
—No se trata de eso —dijo Khaelys, al cabo de unos segundos de meditación. Se había puesto una cota de malla bajo su blanca túnica y rechinaba con cada movimiento—. L’Selinath no era un hechicero. Era un nigromante.
—Eso me temo —murmuró Qüestor—. Era muy poderoso…
Una risotada que parecía provenir de los Abismos surgió de las paredes de piedra, sin humor alguno. Como por arte de encantamiento, la espada del bardo pareció saltar a su mano. Incluso con aquella tremenda velocidad, los otros ya empuñaban las suyas y formaban un círculo defensivo.
—Sólo era una ilusión —apuntó el sacerdote de Anthariel, blandiendo con soltura un hacha que parecía resplandecer en el aire con una luz fría y blanca—. Algo para ponernos nerviosos y asustarnos. No hay de qué preocuparse.
—Pues conmigo lo ha conseguido —musitó Ednar. La espada corta que llevaba en la mano temblaba notablemente. Tratando de calmarse, trazó una runa en el aire. Una nueva luz, parecida a la de Khaelys, surgió en él. A ésta se unió una tercera, invocada por el propio Qüestor.
Allí no había nada.
—Un truco de feria, no es nada más que eso —protestó Falstaff, encogiéndose de hombros—. Nada comparado con Codan-Gulath, de todos modos. ¿Continuamos?
Avanzaron algunos pasos, todavía con las armas desenvainadas. Las esferas de luz flotaban a su alrededor, ardiendo como pálidos fuegos fatuos y levantado inquietantes sombras. Algo se movió sobre sus cabezas con un murmullo casi inaudible, gorgoteando. El rumor del agua corriendo y el sonido de las gotas al caer sobre la superficie de dura roca se hicieron más evidentes. No se detuvieron. La caverna, se estrechaba hasta formar un embudo por el que sólo podrían pasar de uno en uno.
Ednar, sólo un poco más adelantado que Falstaff, empujó su esfera encantada con un gesto, mientras sopesaba si haber acompañado a Qüestor hasta allí había sido una buena idea. Él era también era bardo, y un actor bastante bueno, pero aquel tipo de situaciones siempre lo habían sobrepasado con creces. Implicarse en ellas no entraba dentro de sus planes… tragó saliva.
El fuego mágico se introdujo por el estrecho paso. Sobre la piedra, un líquido legamoso fluía hasta formar un gran charco en el suelo. Brillaba, tornasolado, a la vez que se deslizaba por las paredes con un burbujeo casi audible. La esfera pareció agitarse, como si una fuerte corriente de viento la hubiera alcanzado y, tras unos segundos en el espacio algo más ancho que había al otro lado del cuello de botella, se apagó. El gorimiano clavó la mirada en la espalda de su guía. Aquello no debería haber sucedido y él debía saberlo. Nadie dijo nada al respecto.
Qüestor tomó su arco entre los dedos y lo tensó con fuerza hasta que se formó una flecha de luz dorada que fue aumentando de tamaño, con su resplandor latiendo al ritmo del corazón de su dueño. Con el rostro cubierto de sudor, disparó por el pasillo. Recorrió una buena parte de él dejando una estela tras de sí y estalló al otro lado, formando una serie de fuegos de artificio que no tardaron en desvanecerse también, entre las sombras.
—No me gusta esto —dijo Belver, sin amilanarse, internándose ya por el estrecho corredor—. Caminar a oscuras puede resultar peligroso… pero si es el único camino habrá que afrontarlo.
—Espera —murmuró Khaelys—. Hay algo aquí que no encaja en absoluto.
Su hacha aún parecía brillar con una llama mortecina. Con cuidado, pasó su filo por los muros cubiertos de légamo. Con un sorbeteo, la sustancia pareció apartarse de ella, huyendo. Cuando la acercó al suelo encharcado, el efecto fue aún mayor. Pequeñas olas se formaron en su superficie, rehuyendo el contacto.
El sacerdote de Anthariel sonrió. Acuclillándose, dedicó una pequeña plegaria a su Diosa. Después, sin mediar palabra, introdujo su mano en el líquido, que era frío como la Muerte. Una brillante luz surgió del interior del limo y fue haciéndose cada vez mayor. Con un silencioso estallido, recorrió su superficie, extendiéndose en oleadas y trepando por las paredes. De pronto, terminó. Las mágicas luces recuperaron la fuerza y el brillo que les correspondía, apartando las tinieblas de ellos.
—Bien hecho —le susurró Qüestor. Junto con Belver, y seguido por los demás, entró por el pasillo, dejando atrás al clérigo.
—¿Te encuentras bien? —le preguntó Ednar, al llegar a su altura, ayudándole a incorporarse. El esfuerzo había sido muy grande y parecía derrengado.
—Sí, me recuperaré —gruñó, poniéndose en pie, con las manos amoratadas por el helador roce—. Debemos continuar.
La caverna que los aguardaba más adelante era casi tan grande como a la que habían accedido por las escaleras de la torre. Ahora que la luz se había aclarado, libre de la maligna influencia de los hechizos lanzados por el nigromante, las sombras parecían haber huido. Estaba vacía de no ser por un gran sarcófago de piedra que los esperaba al fondo, justo frente a ellos. No tenía ningún adorno y parecía tallado en la propia roca de la caverna.
Con pasos cautelosos, las pesadas botas de metal del Barón de Khörs fueron las primeras en internarse en ella. El sonido de cosas diminutas al romperse se multiplicó. Bajos sus pies, por todo el suelo de la sala, se acumulaban miles de huesecillos de pequeños animales, ratas de las ciénagas, pájaros y serpientes en su mayor parte. Los pisoteó sin temor alguno, hundiéndose en ellos hasta los tobillos. Los demás le siguieron. Olía a muerte.
—Me recuerda aquella cueva de bandidos, cerca de Deret —murmuró Belver—. Nuestro primer encuentro con la Plaga, ¿recordáis?
—Cómo no —gimió Ednar. En aquella ocasión casi no sobrevivió para contarlo—. El hedor es el mismo, aunque parece menos… reciente.
Alcanzaron el sepulcro. Con el arco en sus manos, Qüestor se asomó a su interior. Allí encontró lo que esperaba. Falstaff y el Barón le siguieron a la par. Lo que vieron dentro no fue, ni por asomo, tan horrible como esperaban. Un cadáver, apenas tocado por la putrefacción, permanecía tumbado boca arriba. Vestía una larga túnica negra y sobre su pecho, agarrado con ambas manos, sostenía un viejo tomo de pergamino con lomo de piel. Gruesas cadenas de plata rodeaban su cuerpo, brillantes y sin mancha alguna, como si acabaran de ser forjadas. Sus ojos permanecían cerrados y había un gesto de dolor en su rostro, que parecía, más que de carne, de madera. Era calvo y muy viejo.
—¡Aquí están las profecías! —anunció el juglar—. ¡Y L’Selinath!
—¿Cómo que L’Selinath? —preguntó el antiguo caballero de Kroefnir, algo aturdido, sin poder apartar la vista del cadáver—. L’Selinath reunió a los magos que acabaron con Demosian y es ahora quien presta su ayuda a los Altos Magos en su lucha contra los Hielos. Este hombre lleva años muerto. No puede tratarse de él.
—¿De veras? —respondió Qüestor con una sonrisa. Lo que él había sabido por Gülfstend… y por otros medios, distaba mucho de lo que creía el mundo. Sí, el Conde se había presentado como L’Selinath ante todos, pero aquello no quería decir que no hubiera habido un auténtico L’Selinath—. Y si te dijera que el que ahora utiliza su nombre fue el mismo que el que le asesinó y ató a esta tumba. —Aquellas palabras, apenas susurradas entre dientes, parecieron ir dirigidas a los oídos del nigromante en lugar de a los suyos propios—. Alguien que le arrancó los secretos mediante engaños y le ató a sus saberes sin darle la oportunidad de utilizarlos, alguien que le convirtió en el guardián siempre despierto de…
Con un espasmo, el cadáver abrió los ojos. Cubiertos por una gruesa capa blanca, quedaron mirando al techo. Algo se removió allí arriba, donde la luz no alcanzaba.
—¡Quitadle el libro! —rugió Qüestor.
Antes de que pudieran moverse, la tumba comenzó a temblar y varias rocas de buen tamaño se desprendieron de las paredes. Grandes grietas recorrieron el suelo y la cueva entera gritó con un gemido mineral. Uno de los brazos de L’Selinath soltó el volumen y, con sus dedos agarrotados, aprisionó el cuello del juglar.
La reacción de sus compañeros no se hizo esperar. El mandoble de Belver hendió el aire con un zumbido para estrellarse contra la carne reseca del no-muerto. Con un crujido, la vieja y hermosa arma arrancó varias esquirlas de carne reseca, pero apenas si se hundió algunas pulgadas en ella. Falstaff, alzando sobre su cabeza el Brazo Vengador, golpeó contra el cráneo desnudo, sin obtener unos resultados muy diferentes y con la sensación de estar pegando a una pared.
—¡Corred! —gritó Ednar desde la entrada de la caverna, donde a duras penas podía mantener el peso de Khaelys—. El pasaje se cierra.
Era cierto, como empujado por unas manos gigantescas, el pasillo que los había conducido hasta allí se hacía más estrecho a cada segundo que pasaba.
Qüestor trató de desasirse, pero las garras ofrecían una resistencia imposible. Las armas se estrellaron contra el cuerpo varias veces más antes de que Falstaff y Belver se rindieran.
—¡El libro! —gruñó de nuevo, sin apenas aliento—. ¡Quitádselo!
Falstaff alargó la mano hacia él, pero al estar a punto de alcanzarlo, la otra zarpa se lanzó contra su cuello. Logró apartarse a tiempo. Cuando el brazo volvió a reposar sobre el pecho del cadáver, allí no había nada.
—Ya está. —Sonrió el Barón, con el libro en una mano y sosteniendo precariamente el mandoble en la otra.
Con un tajo brutal, la espada del antiguo sacerdote quebró el brazo de L’Selinath, ya sin la protección de sus hechizos. La mano salió despedida y tras rebotar como un trozo de madera reseca, se enterró entre los diminutos esqueletos que cubrían el suelo.
Corrieron hacia la salida. Pequeños trozos de hueso zumbaban, golpeando contra las paredes como trozos de metralla disparados por una bombarda. Ednar y Khaelys, apoyándose el uno en el otro, trataban de mantenerla abierta, espalda contra espalda. Estaban cubiertos del fino polvo gris que caía del techo y varias piedras los habían golpeado, pero se mantenían en sus trece. Algo rugió, enfurecido, tras ellos, pero nadie se volvió para ver de qué se trataba. Una de las luces mágicas que los habían iluminado se apagó de golpe, tragada por una enorme sombra.
Con el libro entre las manos, Belver fue el primero en atravesar el pasillo de roca. Allí se detuvo, aguardando a que los demás salieran y se pusieran a salvo. Por un instante, su mirada se cruzó con la de Falstaff. Ninguno de los dos quería huir. Enfrentarse a lo que fuera y morir con honor sería algo tan…
—¡Dejaos de desatinos! —los advirtió Qüestor, arrancando el libro de las manos del Barón, como si hubiera adivinado lo que pensaban—. ¡Hay que salir de aquí!
Como almas camino de los Abismos alcanzaron las escaleras y las subieron mientras el temblor se hacía más fuerte. Tuvieron el tiempo justo para desatar a los caballos y apartarse una decena de pasos de allí antes de que la torre entera se derrumbara sobre sí misma, entre una nube de polvo y escombros.
Ya no llovía, pero las negras nubes continuaban llenando el cielo, haciendo que, aunque todavía era media tarde, pareciera que ya había anochecido. Se detuvieron junto un afloramiento rocoso que surgía de la encharcada llanura. Habían salido muy bien parados para lo que podía haber sucedido. Qüestor ojeaba las ajadas páginas del antiguo manuscrito mientras Khaelys extraía algunas esquirlas de hueso que se habían clavado en la espalda de Ednar durante la huida. Falstaff, en silencio, observaba cada uno de sus movimientos.
—¡Increíble! —exclamó Belver, enfundando su mandoble en la vaina que colgaba del flanco de su caballo de guerra.
La luz del conjuro del sacerdote iluminaba con claridad algunos pasos a la redonda, aunque las revueltas de la escalera impedían ver mucho más en aquellas tinieblas que parecían estar dotadas de vida propia. Fuera del círculo de luz, las sombras se agitaban, tratando de encontrar una forma de llegar hasta ellos.
—Ingenioso el poner una escalera en el interior de otra —susurró Ednar, el gorimiano, más por acallar el silencio que por otra cosa, envolviéndose en su capa, ya seca al calor de la lumbre—. Parece que nadie haya entrado aquí desde hace siglos.
—Nadie lo ha hecho desde hace más de trescientos años —aclaró Qüestor—. Por ella bajó L’Selinath y volvió a subir para guiar los destinos de Drashur. Luego, abandonó la torre para no volver jamás. Y se quedó… en cierto modo.
Por fin, las escaleras terminaron en un último recodo para abrirse a lo que parecía una cueva natural, de techo bastante elevado en algunas zonas y paredes irregulares y ásperas. La oscuridad allí era aún mayor que en las escaleras y la antorcha mágica titiló durante unos instantes para luego volver a iluminar su camino con una luz mucho más pálida que antes.
—Dejó el libro de profecías del que nos habéis hablado —dijo el Barón en un tono bastante más alto de lo necesario. Vestía una armadura pesada compuesta por una coraza, brazales y grebas y llevaba su espada a dos manos a la espalda, tal y como le había pedido Qüestor—. Si eran tan importantes como decís, ¿por qué no las llevó consigo?
—Eran demasiado peligrosas y hablaban de sucesos que, en manos equivocadas, podían hacerle mucho daño. Consideró que aquí estaban más seguras que en cualquier otro lugar y bien se molestó en hacer que así fuera. Por eso os pedí ayuda.
—¿Pedir? —se preguntó Falstaff, que cerraba el pequeño grupo—. ¿Desde cuándo a lo que ha hecho se llama pedir ayuda? Khörs se ha ofrecido antes de que pudiera abrir la boca.
—Si con eso queréis decir que el hechicero dejó trampas para evitar que los saqueadores pudieran llevárselas, creo que más convendría ir hasta Kiam-Tho —explicó Belver con su elevado tono de voz—. Allí esperamos reunirnos con un viejo amigo que os resultaría mucho más útil a la hora de evitarlas. Poco vamos a poder hacer nosotros. —Sonrió, dándole unos golpecitos al pomo de su mandoble.
—No se trata de eso —dijo Khaelys, al cabo de unos segundos de meditación. Se había puesto una cota de malla bajo su blanca túnica y rechinaba con cada movimiento—. L’Selinath no era un hechicero. Era un nigromante.
—Eso me temo —murmuró Qüestor—. Era muy poderoso…
Una risotada que parecía provenir de los Abismos surgió de las paredes de piedra, sin humor alguno. Como por arte de encantamiento, la espada del bardo pareció saltar a su mano. Incluso con aquella tremenda velocidad, los otros ya empuñaban las suyas y formaban un círculo defensivo.
—Sólo era una ilusión —apuntó el sacerdote de Anthariel, blandiendo con soltura un hacha que parecía resplandecer en el aire con una luz fría y blanca—. Algo para ponernos nerviosos y asustarnos. No hay de qué preocuparse.
—Pues conmigo lo ha conseguido —musitó Ednar. La espada corta que llevaba en la mano temblaba notablemente. Tratando de calmarse, trazó una runa en el aire. Una nueva luz, parecida a la de Khaelys, surgió en él. A ésta se unió una tercera, invocada por el propio Qüestor.
Allí no había nada.
—Un truco de feria, no es nada más que eso —protestó Falstaff, encogiéndose de hombros—. Nada comparado con Codan-Gulath, de todos modos. ¿Continuamos?
Avanzaron algunos pasos, todavía con las armas desenvainadas. Las esferas de luz flotaban a su alrededor, ardiendo como pálidos fuegos fatuos y levantado inquietantes sombras. Algo se movió sobre sus cabezas con un murmullo casi inaudible, gorgoteando. El rumor del agua corriendo y el sonido de las gotas al caer sobre la superficie de dura roca se hicieron más evidentes. No se detuvieron. La caverna, se estrechaba hasta formar un embudo por el que sólo podrían pasar de uno en uno.
Ednar, sólo un poco más adelantado que Falstaff, empujó su esfera encantada con un gesto, mientras sopesaba si haber acompañado a Qüestor hasta allí había sido una buena idea. Él era también era bardo, y un actor bastante bueno, pero aquel tipo de situaciones siempre lo habían sobrepasado con creces. Implicarse en ellas no entraba dentro de sus planes… tragó saliva.
El fuego mágico se introdujo por el estrecho paso. Sobre la piedra, un líquido legamoso fluía hasta formar un gran charco en el suelo. Brillaba, tornasolado, a la vez que se deslizaba por las paredes con un burbujeo casi audible. La esfera pareció agitarse, como si una fuerte corriente de viento la hubiera alcanzado y, tras unos segundos en el espacio algo más ancho que había al otro lado del cuello de botella, se apagó. El gorimiano clavó la mirada en la espalda de su guía. Aquello no debería haber sucedido y él debía saberlo. Nadie dijo nada al respecto.
Qüestor tomó su arco entre los dedos y lo tensó con fuerza hasta que se formó una flecha de luz dorada que fue aumentando de tamaño, con su resplandor latiendo al ritmo del corazón de su dueño. Con el rostro cubierto de sudor, disparó por el pasillo. Recorrió una buena parte de él dejando una estela tras de sí y estalló al otro lado, formando una serie de fuegos de artificio que no tardaron en desvanecerse también, entre las sombras.
—No me gusta esto —dijo Belver, sin amilanarse, internándose ya por el estrecho corredor—. Caminar a oscuras puede resultar peligroso… pero si es el único camino habrá que afrontarlo.
—Espera —murmuró Khaelys—. Hay algo aquí que no encaja en absoluto.
Su hacha aún parecía brillar con una llama mortecina. Con cuidado, pasó su filo por los muros cubiertos de légamo. Con un sorbeteo, la sustancia pareció apartarse de ella, huyendo. Cuando la acercó al suelo encharcado, el efecto fue aún mayor. Pequeñas olas se formaron en su superficie, rehuyendo el contacto.
El sacerdote de Anthariel sonrió. Acuclillándose, dedicó una pequeña plegaria a su Diosa. Después, sin mediar palabra, introdujo su mano en el líquido, que era frío como la Muerte. Una brillante luz surgió del interior del limo y fue haciéndose cada vez mayor. Con un silencioso estallido, recorrió su superficie, extendiéndose en oleadas y trepando por las paredes. De pronto, terminó. Las mágicas luces recuperaron la fuerza y el brillo que les correspondía, apartando las tinieblas de ellos.
—Bien hecho —le susurró Qüestor. Junto con Belver, y seguido por los demás, entró por el pasillo, dejando atrás al clérigo.
—¿Te encuentras bien? —le preguntó Ednar, al llegar a su altura, ayudándole a incorporarse. El esfuerzo había sido muy grande y parecía derrengado.
—Sí, me recuperaré —gruñó, poniéndose en pie, con las manos amoratadas por el helador roce—. Debemos continuar.
La caverna que los aguardaba más adelante era casi tan grande como a la que habían accedido por las escaleras de la torre. Ahora que la luz se había aclarado, libre de la maligna influencia de los hechizos lanzados por el nigromante, las sombras parecían haber huido. Estaba vacía de no ser por un gran sarcófago de piedra que los esperaba al fondo, justo frente a ellos. No tenía ningún adorno y parecía tallado en la propia roca de la caverna.
Con pasos cautelosos, las pesadas botas de metal del Barón de Khörs fueron las primeras en internarse en ella. El sonido de cosas diminutas al romperse se multiplicó. Bajos sus pies, por todo el suelo de la sala, se acumulaban miles de huesecillos de pequeños animales, ratas de las ciénagas, pájaros y serpientes en su mayor parte. Los pisoteó sin temor alguno, hundiéndose en ellos hasta los tobillos. Los demás le siguieron. Olía a muerte.
—Me recuerda aquella cueva de bandidos, cerca de Deret —murmuró Belver—. Nuestro primer encuentro con la Plaga, ¿recordáis?
—Cómo no —gimió Ednar. En aquella ocasión casi no sobrevivió para contarlo—. El hedor es el mismo, aunque parece menos… reciente.
Alcanzaron el sepulcro. Con el arco en sus manos, Qüestor se asomó a su interior. Allí encontró lo que esperaba. Falstaff y el Barón le siguieron a la par. Lo que vieron dentro no fue, ni por asomo, tan horrible como esperaban. Un cadáver, apenas tocado por la putrefacción, permanecía tumbado boca arriba. Vestía una larga túnica negra y sobre su pecho, agarrado con ambas manos, sostenía un viejo tomo de pergamino con lomo de piel. Gruesas cadenas de plata rodeaban su cuerpo, brillantes y sin mancha alguna, como si acabaran de ser forjadas. Sus ojos permanecían cerrados y había un gesto de dolor en su rostro, que parecía, más que de carne, de madera. Era calvo y muy viejo.
—¡Aquí están las profecías! —anunció el juglar—. ¡Y L’Selinath!
—¿Cómo que L’Selinath? —preguntó el antiguo caballero de Kroefnir, algo aturdido, sin poder apartar la vista del cadáver—. L’Selinath reunió a los magos que acabaron con Demosian y es ahora quien presta su ayuda a los Altos Magos en su lucha contra los Hielos. Este hombre lleva años muerto. No puede tratarse de él.
—¿De veras? —respondió Qüestor con una sonrisa. Lo que él había sabido por Gülfstend… y por otros medios, distaba mucho de lo que creía el mundo. Sí, el Conde se había presentado como L’Selinath ante todos, pero aquello no quería decir que no hubiera habido un auténtico L’Selinath—. Y si te dijera que el que ahora utiliza su nombre fue el mismo que el que le asesinó y ató a esta tumba. —Aquellas palabras, apenas susurradas entre dientes, parecieron ir dirigidas a los oídos del nigromante en lugar de a los suyos propios—. Alguien que le arrancó los secretos mediante engaños y le ató a sus saberes sin darle la oportunidad de utilizarlos, alguien que le convirtió en el guardián siempre despierto de…
Con un espasmo, el cadáver abrió los ojos. Cubiertos por una gruesa capa blanca, quedaron mirando al techo. Algo se removió allí arriba, donde la luz no alcanzaba.
—¡Quitadle el libro! —rugió Qüestor.
Antes de que pudieran moverse, la tumba comenzó a temblar y varias rocas de buen tamaño se desprendieron de las paredes. Grandes grietas recorrieron el suelo y la cueva entera gritó con un gemido mineral. Uno de los brazos de L’Selinath soltó el volumen y, con sus dedos agarrotados, aprisionó el cuello del juglar.
La reacción de sus compañeros no se hizo esperar. El mandoble de Belver hendió el aire con un zumbido para estrellarse contra la carne reseca del no-muerto. Con un crujido, la vieja y hermosa arma arrancó varias esquirlas de carne reseca, pero apenas si se hundió algunas pulgadas en ella. Falstaff, alzando sobre su cabeza el Brazo Vengador, golpeó contra el cráneo desnudo, sin obtener unos resultados muy diferentes y con la sensación de estar pegando a una pared.
—¡Corred! —gritó Ednar desde la entrada de la caverna, donde a duras penas podía mantener el peso de Khaelys—. El pasaje se cierra.
Era cierto, como empujado por unas manos gigantescas, el pasillo que los había conducido hasta allí se hacía más estrecho a cada segundo que pasaba.
Qüestor trató de desasirse, pero las garras ofrecían una resistencia imposible. Las armas se estrellaron contra el cuerpo varias veces más antes de que Falstaff y Belver se rindieran.
—¡El libro! —gruñó de nuevo, sin apenas aliento—. ¡Quitádselo!
Falstaff alargó la mano hacia él, pero al estar a punto de alcanzarlo, la otra zarpa se lanzó contra su cuello. Logró apartarse a tiempo. Cuando el brazo volvió a reposar sobre el pecho del cadáver, allí no había nada.
—Ya está. —Sonrió el Barón, con el libro en una mano y sosteniendo precariamente el mandoble en la otra.
Con un tajo brutal, la espada del antiguo sacerdote quebró el brazo de L’Selinath, ya sin la protección de sus hechizos. La mano salió despedida y tras rebotar como un trozo de madera reseca, se enterró entre los diminutos esqueletos que cubrían el suelo.
Corrieron hacia la salida. Pequeños trozos de hueso zumbaban, golpeando contra las paredes como trozos de metralla disparados por una bombarda. Ednar y Khaelys, apoyándose el uno en el otro, trataban de mantenerla abierta, espalda contra espalda. Estaban cubiertos del fino polvo gris que caía del techo y varias piedras los habían golpeado, pero se mantenían en sus trece. Algo rugió, enfurecido, tras ellos, pero nadie se volvió para ver de qué se trataba. Una de las luces mágicas que los habían iluminado se apagó de golpe, tragada por una enorme sombra.
Con el libro entre las manos, Belver fue el primero en atravesar el pasillo de roca. Allí se detuvo, aguardando a que los demás salieran y se pusieran a salvo. Por un instante, su mirada se cruzó con la de Falstaff. Ninguno de los dos quería huir. Enfrentarse a lo que fuera y morir con honor sería algo tan…
—¡Dejaos de desatinos! —los advirtió Qüestor, arrancando el libro de las manos del Barón, como si hubiera adivinado lo que pensaban—. ¡Hay que salir de aquí!
Como almas camino de los Abismos alcanzaron las escaleras y las subieron mientras el temblor se hacía más fuerte. Tuvieron el tiempo justo para desatar a los caballos y apartarse una decena de pasos de allí antes de que la torre entera se derrumbara sobre sí misma, entre una nube de polvo y escombros.
Ya no llovía, pero las negras nubes continuaban llenando el cielo, haciendo que, aunque todavía era media tarde, pareciera que ya había anochecido. Se detuvieron junto un afloramiento rocoso que surgía de la encharcada llanura. Habían salido muy bien parados para lo que podía haber sucedido. Qüestor ojeaba las ajadas páginas del antiguo manuscrito mientras Khaelys extraía algunas esquirlas de hueso que se habían clavado en la espalda de Ednar durante la huida. Falstaff, en silencio, observaba cada uno de sus movimientos.
—¡Increíble! —exclamó Belver, enfundando su mandoble en la vaina que colgaba del flanco de su caballo de guerra.




































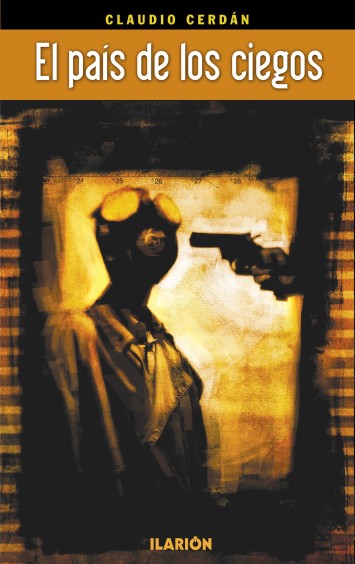


1 comentario:
Un buen abrebocas, si señor.
Publicar un comentario