Fragmentos de una Batalla: Capítulo XIV
XIV OSCURIDAD Y SOMBRAS
Vivir para ver. Nunca creí que uno de los nuestros pudiera mostrar la más mínima conmiseración por alguien que no pertenezca a nuestra estirpe. En la noche de ayer, entre la batalla y el caos, pude ver un ejemplo claro de porqué semejantes actos son tan poco frecuentes.
Y rápidamente castigados.
Palabras de Lynguer de Jiriom
Un asesino escuchó lo que otro tenía que decirle y, acto seguido, completó su trabajo. Sonrió al hacerlo, aunque no fue porque arrebatar una vida le produjese placer —es más, hacerlo no provocó en él ningún sentimiento—, sino por la satisfacción que le causaba saberse superior a su enemigo. Luego, no sin buen cuidado, registró las ropas del caído. El contenido de los bolsillos de quienes se dedicaban a su profesión solía ser valioso, aunque siempre poseía un extra de emoción que podía resultar letal.
Tras unos minutos, abandonó el cadáver a su suerte. La misión que le había sido asignada ya estaba completada, a pesar de que los métodos que había utilizado no fueran los ideales a juicio de su patrones.
—¡Patrones! —pensó, mientras caminaba, silencioso como la sombra de un gato—. ¡Qué fácil es acostumbrarse a determinadas palabras!
Sí, lo era y mucho. Aunque en aquella ocasión no había una figura oscura que desembolsara la plata que le correspondía tras un intrincado ritual mercenario, no había dejado de considerar a Qüestor como su patrón en ningún instante de aquella larga noche. Un bardo que no daba órdenes y que no pagaba. Que se limitaba a ofrecer sugerencias y marcar caminos para que sus señores —¿a quién servía él en realidad aparte de al viejo hechicero agrestense?— obtuvieran aquello que buscaban. Desde el principio, desde unos meses atrás, cuando acudió a buscarle con promesas de oro y fama, había desconfiado de él y le había despreciado. Ahora le consideraba un patrón. ¡Las vueltas que da Drashur!
Hubo una explosión, el suelo tembló y el asesino estuvo a un paso de rodar por el suelo. Un tejado cercano se derrumbó, entre llamaradas y en mitad de una nube de polvo y humo. Eso no evitó que dejara de caminar, aunque mucho más atento al cielo que unos momentos antes. Otro proyectil ígneo, arrojado por una de las catapultas de los demianos que entonces se alzaba a menos de un cuarto de milla de la muralla occidental, surcó el aire. El hombre lo siguió con la mirada durante menos de un parpadeo. El estallido no le cogió entonces por sorpresa.
Tan cercano como el entrechocar de armas que se alzaba más allá del pitido de sus maltrechos oídos. Apretó el sable en su mano derecha, en ningún momento lo había soltado, y amparándose en las sombras se deslizó como una más hacia el ruido. Un cuchillo procedente del interior de una de las mangas de su camisa apareció en la otra mano. Hacía frío, aunque él no lo notaba. El sudor del combate no había tenido tiempo de enfriarse y su corazón latía con fuerza. Dispuesto para cualquier cosa.
Al otro extremo de la calle tres soldados dhaitas combatían como bien podían contra seis individuos sin uniformar, cubiertos con pieles y armados con toscas hachas y los hierros que habían logrado arrebatar a otros tres hombres de Dhao, que yacían en el suelo empedrado. Su destino estaba escrito de antemano. Al menos hasta aquel momento.
El asesino suspiró, como podría haberlo hecho al ver a un niño particularmente torpe tropezando con sus propios pies. Las blandas botas de cuero teñido de negro se deslizaron sobre la piedra manchada de ceniza y sangre. Un edificio, un almacén, por lo que había podido ver durante las escasas jornadas que había pasado en el pequeño señorío, ardía poco más allá de donde se encontraban los guerreros, vendiendo cara su vida. Algún impacto de las armas de guerra de los bárbaros. No se veía ni un alma. Ni un solo civil había asomado la cabeza en las calles desde que se inició el ataque.
El hacha de uno de los demianos zumbó junto al capacete de su enemigo,a media pulgada de cercenarle una oreja y, tal vez, algo más. El soldado dhaita retrocedió medio paso, sólo para encontrarse con la espalda de uno de sus compañeros de refriega. Una espada corta le atravesó entonces el flanco, sin detenerse ante su fina armadura. La hoja penetró justo sobre la cadera, chirriando contra el hueso. Una herida fea. Ascendente. De las que destrozan riñones y arrebatan vidas.
No pudo hacer nada por detener aquel ataque, mientras el soldado se derrumbaba y los dos que le acompañaban se quedaban solos frente a sus seis asaltantes. Pero después sí…
El cuchillo que empuñaba salió vibrando del enrarecido aire nocturno sólo para clavarse en el cuello de uno de los norteños con un silbido y una pequeña fuente de sangre. Su sable penetró en la espalda de otro antes de que tuviera la oportunidad de descubrir de donde venía el ataque. El tercero, ya alertado de su presencia, intentó volverse hacia él para detenerle con su corta espada. Sin demasiada fortuna. El hierro se clavó en uno de sus hombros, en una herida que, si no era letal, sí era muy peligrosa. La alabarda de uno de los dhaitas supervivientes hizo el resto.
—Tres a tres, eso me gusta más… —estaba murmurando con una sonrisa cruel cuando, entre el estrépito de las llamas del cercano edificio, escuchó una voz que le resultaba muy familiar.
—¡Hay alguien ahí! —gritaba—. ¿Podéis oírme?
El asesino detuvo el hacha de uno de los bárbaros supervivientes, mientras tanto él como los otros dos que le cubrían los flancos convertían lo que iba a ser una escabechina en el comienzo de una dubitativa retirada. La superioridad numérica ya no estaba allí y sin duda su súbita presencia, volviendo las tornas, les había hecho pensar durante un instante en que el propio Zariez se tomaba la venganza por sus actos.
Pero él no era Zariez, al menos en lo que a la piedad que conlleva la muerte se refiere y las dudas, en la batalla, nunca han sido buenas consejeras. Fintó un ataque a fondo que no era tal, giró la empuñadura en un ángulo inverosímil y obligó al que tenía delante a utilizar ambas manos para detener el impacto de su acero con el hacha. Saltaron astillas y la hoja se deslizó por el astil, siguiéndolo en toda su longitud hasta encontrarse con varios dedos, que volaron por el aire antes de que el demiano supiera que estaba sucediendo. Entre pavorosos gritos de dolor, el norteño soltó el arma. El arma del asesino le arrebató la vida con un largo tajo escarlata en el cuello.
Aquello hizo que el conato de huida se transformara en una retirada con todas las de la ley. Los lobos se habían convertido en conejos asustados y sus presas… los dhaitas, a pesar de su fama de blandos, no tuvieron clemencia con ellos. Las alabardas, letales si existía un espacio para maniobrar con ellas, atajaron la carrera de sus rivales antes de que pudieran terminar de girarse para escapar. Los cuerpos de los bárbaros cayeron entre inmundos charcos de sangre, pero, para entonces, el asesino ya no estaba allí.
Se encontraba a las puertas del almacén incendiado, donde el humo lo llenaba todo, acre y amargo. Humo de aceite y madera quemados, teñido del hedor de la carne humana abrasada. En el suelo, a unos pocos pasos de él, quien había hablado unos momentos antes se encontraba inclinado sobre un segundo cuerpo, vestido con una sobreveste del ejército dhaita.
La figura del buen samaritano que se arrodillaba junto a la otra era la viva imagen del asesino. La tendida a sus pies empuñaba un arma acerada y golpeaba contra su pecho.
Vivir para ver. Nunca creí que uno de los nuestros pudiera mostrar la más mínima conmiseración por alguien que no pertenezca a nuestra estirpe. En la noche de ayer, entre la batalla y el caos, pude ver un ejemplo claro de porqué semejantes actos son tan poco frecuentes.
Y rápidamente castigados.
Palabras de Lynguer de Jiriom
Un asesino escuchó lo que otro tenía que decirle y, acto seguido, completó su trabajo. Sonrió al hacerlo, aunque no fue porque arrebatar una vida le produjese placer —es más, hacerlo no provocó en él ningún sentimiento—, sino por la satisfacción que le causaba saberse superior a su enemigo. Luego, no sin buen cuidado, registró las ropas del caído. El contenido de los bolsillos de quienes se dedicaban a su profesión solía ser valioso, aunque siempre poseía un extra de emoción que podía resultar letal.
Tras unos minutos, abandonó el cadáver a su suerte. La misión que le había sido asignada ya estaba completada, a pesar de que los métodos que había utilizado no fueran los ideales a juicio de su patrones.
—¡Patrones! —pensó, mientras caminaba, silencioso como la sombra de un gato—. ¡Qué fácil es acostumbrarse a determinadas palabras!
Sí, lo era y mucho. Aunque en aquella ocasión no había una figura oscura que desembolsara la plata que le correspondía tras un intrincado ritual mercenario, no había dejado de considerar a Qüestor como su patrón en ningún instante de aquella larga noche. Un bardo que no daba órdenes y que no pagaba. Que se limitaba a ofrecer sugerencias y marcar caminos para que sus señores —¿a quién servía él en realidad aparte de al viejo hechicero agrestense?— obtuvieran aquello que buscaban. Desde el principio, desde unos meses atrás, cuando acudió a buscarle con promesas de oro y fama, había desconfiado de él y le había despreciado. Ahora le consideraba un patrón. ¡Las vueltas que da Drashur!
Hubo una explosión, el suelo tembló y el asesino estuvo a un paso de rodar por el suelo. Un tejado cercano se derrumbó, entre llamaradas y en mitad de una nube de polvo y humo. Eso no evitó que dejara de caminar, aunque mucho más atento al cielo que unos momentos antes. Otro proyectil ígneo, arrojado por una de las catapultas de los demianos que entonces se alzaba a menos de un cuarto de milla de la muralla occidental, surcó el aire. El hombre lo siguió con la mirada durante menos de un parpadeo. El estallido no le cogió entonces por sorpresa.
Tan cercano como el entrechocar de armas que se alzaba más allá del pitido de sus maltrechos oídos. Apretó el sable en su mano derecha, en ningún momento lo había soltado, y amparándose en las sombras se deslizó como una más hacia el ruido. Un cuchillo procedente del interior de una de las mangas de su camisa apareció en la otra mano. Hacía frío, aunque él no lo notaba. El sudor del combate no había tenido tiempo de enfriarse y su corazón latía con fuerza. Dispuesto para cualquier cosa.
Al otro extremo de la calle tres soldados dhaitas combatían como bien podían contra seis individuos sin uniformar, cubiertos con pieles y armados con toscas hachas y los hierros que habían logrado arrebatar a otros tres hombres de Dhao, que yacían en el suelo empedrado. Su destino estaba escrito de antemano. Al menos hasta aquel momento.
El asesino suspiró, como podría haberlo hecho al ver a un niño particularmente torpe tropezando con sus propios pies. Las blandas botas de cuero teñido de negro se deslizaron sobre la piedra manchada de ceniza y sangre. Un edificio, un almacén, por lo que había podido ver durante las escasas jornadas que había pasado en el pequeño señorío, ardía poco más allá de donde se encontraban los guerreros, vendiendo cara su vida. Algún impacto de las armas de guerra de los bárbaros. No se veía ni un alma. Ni un solo civil había asomado la cabeza en las calles desde que se inició el ataque.
El hacha de uno de los demianos zumbó junto al capacete de su enemigo,a media pulgada de cercenarle una oreja y, tal vez, algo más. El soldado dhaita retrocedió medio paso, sólo para encontrarse con la espalda de uno de sus compañeros de refriega. Una espada corta le atravesó entonces el flanco, sin detenerse ante su fina armadura. La hoja penetró justo sobre la cadera, chirriando contra el hueso. Una herida fea. Ascendente. De las que destrozan riñones y arrebatan vidas.
No pudo hacer nada por detener aquel ataque, mientras el soldado se derrumbaba y los dos que le acompañaban se quedaban solos frente a sus seis asaltantes. Pero después sí…
El cuchillo que empuñaba salió vibrando del enrarecido aire nocturno sólo para clavarse en el cuello de uno de los norteños con un silbido y una pequeña fuente de sangre. Su sable penetró en la espalda de otro antes de que tuviera la oportunidad de descubrir de donde venía el ataque. El tercero, ya alertado de su presencia, intentó volverse hacia él para detenerle con su corta espada. Sin demasiada fortuna. El hierro se clavó en uno de sus hombros, en una herida que, si no era letal, sí era muy peligrosa. La alabarda de uno de los dhaitas supervivientes hizo el resto.
—Tres a tres, eso me gusta más… —estaba murmurando con una sonrisa cruel cuando, entre el estrépito de las llamas del cercano edificio, escuchó una voz que le resultaba muy familiar.
—¡Hay alguien ahí! —gritaba—. ¿Podéis oírme?
El asesino detuvo el hacha de uno de los bárbaros supervivientes, mientras tanto él como los otros dos que le cubrían los flancos convertían lo que iba a ser una escabechina en el comienzo de una dubitativa retirada. La superioridad numérica ya no estaba allí y sin duda su súbita presencia, volviendo las tornas, les había hecho pensar durante un instante en que el propio Zariez se tomaba la venganza por sus actos.
Pero él no era Zariez, al menos en lo que a la piedad que conlleva la muerte se refiere y las dudas, en la batalla, nunca han sido buenas consejeras. Fintó un ataque a fondo que no era tal, giró la empuñadura en un ángulo inverosímil y obligó al que tenía delante a utilizar ambas manos para detener el impacto de su acero con el hacha. Saltaron astillas y la hoja se deslizó por el astil, siguiéndolo en toda su longitud hasta encontrarse con varios dedos, que volaron por el aire antes de que el demiano supiera que estaba sucediendo. Entre pavorosos gritos de dolor, el norteño soltó el arma. El arma del asesino le arrebató la vida con un largo tajo escarlata en el cuello.
Aquello hizo que el conato de huida se transformara en una retirada con todas las de la ley. Los lobos se habían convertido en conejos asustados y sus presas… los dhaitas, a pesar de su fama de blandos, no tuvieron clemencia con ellos. Las alabardas, letales si existía un espacio para maniobrar con ellas, atajaron la carrera de sus rivales antes de que pudieran terminar de girarse para escapar. Los cuerpos de los bárbaros cayeron entre inmundos charcos de sangre, pero, para entonces, el asesino ya no estaba allí.
Se encontraba a las puertas del almacén incendiado, donde el humo lo llenaba todo, acre y amargo. Humo de aceite y madera quemados, teñido del hedor de la carne humana abrasada. En el suelo, a unos pocos pasos de él, quien había hablado unos momentos antes se encontraba inclinado sobre un segundo cuerpo, vestido con una sobreveste del ejército dhaita.
La figura del buen samaritano que se arrodillaba junto a la otra era la viva imagen del asesino. La tendida a sus pies empuñaba un arma acerada y golpeaba contra su pecho.




































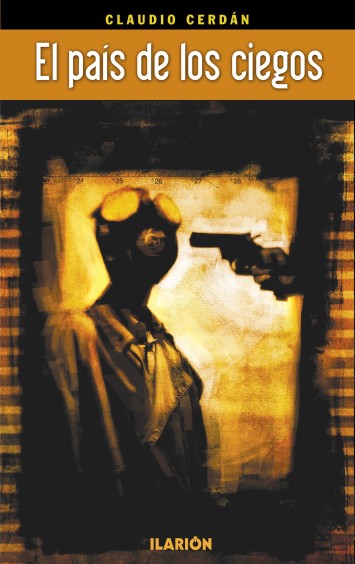


2 comentarios:
En la frase siguiente "obtuvieran aquello que buscaba", tal vez debería decir "obtuvieran aquello que buscaban". Si te refieren a los patrones del bardo debería ir en plural, aunque si te refieres a lo deseado por el propio bardo si está correcto en singular. Creo que sería importante saber cual es tu intención en el relat.
Tienes razón. Debería estar en plural. Corrijo.
Publicar un comentario